 Llevo décadas cuestionándome cómo fue posible que mis padres, y con ellos su generación, hayan tolerado la dictadura como si fuese un gobierno más. Una combinación de destiempos —ellos murieron demasiado rápido y yo maduré demasiado tarde, especialmente en materia política— me impidió discutirlo en persona. Nunca llegué a justificarlos, pero creí que al menos había llegado a entenderlos. Por un lado, los dos eran de clase media. (Indiscutiblemente en el caso de mi madre, hija del dueño de una concesionaria de autos Chrysler de Lanús; aspiracionalmente en el caso de mi padre, a quien su propio padre abandonó cuando tenía dos años y llegó a la universidad gracias a su tía y no a su madre, porque Sara —que además de su tía, fue mi adorada madrina de bautismo— trabajaba desde joven en el Banco Holandés y le dio casa y sustento.) En segundo término, mi viejo no fue nunca un tipo politizado —debe haber practicado un gorilismo discreto, desde su deseo de ser confirmado como miembro de la clase media—; y mi madre ya representaba una segunda generación de anti-peronistas, lo cual le concedía un gen recesivo. (Llevaba en su ADN la información gorila que le transmitieron padres y familia, pero con bajas probabilidades de que el rasgo genético se manifestase.)
Llevo décadas cuestionándome cómo fue posible que mis padres, y con ellos su generación, hayan tolerado la dictadura como si fuese un gobierno más. Una combinación de destiempos —ellos murieron demasiado rápido y yo maduré demasiado tarde, especialmente en materia política— me impidió discutirlo en persona. Nunca llegué a justificarlos, pero creí que al menos había llegado a entenderlos. Por un lado, los dos eran de clase media. (Indiscutiblemente en el caso de mi madre, hija del dueño de una concesionaria de autos Chrysler de Lanús; aspiracionalmente en el caso de mi padre, a quien su propio padre abandonó cuando tenía dos años y llegó a la universidad gracias a su tía y no a su madre, porque Sara —que además de su tía, fue mi adorada madrina de bautismo— trabajaba desde joven en el Banco Holandés y le dio casa y sustento.) En segundo término, mi viejo no fue nunca un tipo politizado —debe haber practicado un gorilismo discreto, desde su deseo de ser confirmado como miembro de la clase media—; y mi madre ya representaba una segunda generación de anti-peronistas, lo cual le concedía un gen recesivo. (Llevaba en su ADN la información gorila que le transmitieron padres y familia, pero con bajas probabilidades de que el rasgo genético se manifestase.)Por Marcelo Figueras
 En consecuencia, presumo que, después de décadas de sobreactuar pertenencia a una clase social expresándose en contra del peronismo, y decepcionados por el experimento de los '70 —en particular mi madre, que a su regreso le concedió a Perón el beneficio de la duda—, ambos deben haber aceptado la dictadura del '76 como la mejor de las opciones posibles. Esto, insisto, me parece comprensible. Por un lado, en teoría se trataba apenas de otro gobierno militar, de los que ya habían visto y sobrellevado tantos. O sea de algo desagradable pero que no mataba a nadie, como los remedios infantiles a los que el mundo estaba acostumbrado cuando ni siquiera se tomaban el trabajo de endulzarlos. Por el otro lado, a esa altura la vida se había tornado insoportable. El nivel de violencia era too much. Se podía discriminar entre las motivaciones de la violencia de las organizaciones de izquierda y las de la Triple A —aunque imagino que el ciudadano promedio metía todo el bardo en la misma bolsa de la interna del peronismo, subrayo este ítem con color flúo—, a la que había que sumar la represión formal que llevaban adelante policías y milicos. Pero la mayor parte de la gente, y mis viejos entre ellos, quería volver a la pacífica normalidad de cuando vivían quejándose de la economía. Sobrellevar el día con el culo a cuatro manos, pensando que en cualquier lado podía estallar una bomba o desatarse una balacera, no era lo mejor para la salud — y en este segundo ítem subrayado con color brillante, incluyo expresamente la salud mental.
En consecuencia, presumo que, después de décadas de sobreactuar pertenencia a una clase social expresándose en contra del peronismo, y decepcionados por el experimento de los '70 —en particular mi madre, que a su regreso le concedió a Perón el beneficio de la duda—, ambos deben haber aceptado la dictadura del '76 como la mejor de las opciones posibles. Esto, insisto, me parece comprensible. Por un lado, en teoría se trataba apenas de otro gobierno militar, de los que ya habían visto y sobrellevado tantos. O sea de algo desagradable pero que no mataba a nadie, como los remedios infantiles a los que el mundo estaba acostumbrado cuando ni siquiera se tomaban el trabajo de endulzarlos. Por el otro lado, a esa altura la vida se había tornado insoportable. El nivel de violencia era too much. Se podía discriminar entre las motivaciones de la violencia de las organizaciones de izquierda y las de la Triple A —aunque imagino que el ciudadano promedio metía todo el bardo en la misma bolsa de la interna del peronismo, subrayo este ítem con color flúo—, a la que había que sumar la represión formal que llevaban adelante policías y milicos. Pero la mayor parte de la gente, y mis viejos entre ellos, quería volver a la pacífica normalidad de cuando vivían quejándose de la economía. Sobrellevar el día con el culo a cuatro manos, pensando que en cualquier lado podía estallar una bomba o desatarse una balacera, no era lo mejor para la salud — y en este segundo ítem subrayado con color brillante, incluyo expresamente la salud mental.
Visto de ese modo, entiendo el consentimiento con que el grueso de la sociedad argentina toleró a Videla & Co. en tiempo real. Se lo consideraba el aceite de ricino al que no había quedado otra que recurrir, para solucionar el estreñimiento político. También hay que aceptar que sus métodos sanitarios más cuestionables —esos que implicaban cargarse a miles de perros para poner coto a la rabia— solían practicarlos a escondidas, con la discreción propia de quien se sabe culpable de antemano. El viejo refrán ojos que no ven, corazón que no siente, demostró entonces que, además de las sentimentales, tenía aplicación política.

En posición para que les administren la medicina militar.
Y mientras tanto, yo me consideraba ajeno a todo porque era menor de edad, ¡legalmente irresponsable!, lo cual me permitía seguir viviendo en mi nube de pedos hecha de novelas, cómics, series, películas y música. (Lo que me salvó fue la cultura, tercer apunte al que resaltar con tinte fosforescente.) Sin embargo, cuando sobrevenían momentos en los que la realidad irritaba la piel de mi alma, no tendía a asumirme como cómplice silencioso del régimen, sino como su potencial víctima. Muy significativo, esto. (No por nada acabo de escribir una novela entera sobre el asunto, que verá la luz en pocos meses.) Por puro instinto, cuando necesitaba definirme en referencia al régimen, yo me interpretaba en el bando adversario. Nunca me sentía afín, y mucho menos cómplice. De existir complicidad con esa gente, debía ser asunto de la generación de mis padres.
La duda sobre aquel tiempo viene a cuento porque, desde hace prácticamente nueve meses, me pregunto a diario —insistente, obsesivamente— por qué la gente sigue tolerando a un gobierno como este. Que le caga la vida de la manera más desembozada, sistemática e implacable, complicándosela en cada instancia. Ya casi no se puede hacer nada —prender la luz, abrir la canilla, calentar agua, meter mano en la heladera, hacer uso de bondi, tren, subte o auto, tomar remedios, ir al chino— sin recordar que ahí también te están complicando la existencia.
Puedo entender, hasta un punto, por qué hubo tantos argentos que, entre las opciones que se le presentaron en las elecciones, se quedaron con la única que era novedosa y por ende, a diferencia de las restantes, no los había decepcionado ya en los hechos. Nosotros también teníamos claro que el gobierno de Alberto había sido horrible. (Y no me vengan conque "también fue el gobierno de Cristina", porque no lo fue, tanto como el gobierno actual es de Milei y no —al menos todavía, Dios nos libre y guarde— de Villarruel.) Y asimismo éramos conscientes de que el candidato que presentamos tenía más puntos en común con Alberto que con Cristina.

Después estaba la gente a la que el poder real viene envenenando a través de los medios, en contra del kirchnerismo y en último término de sus propios intereses. Cualquiera que ingiriere ponzoña a diario —por ejemplo, a través de agrotóxicos en el aire y el agua— acabará con la salud jodida, y cuando se trata de ponzoña informativa e ideológica el efecto es equivalente, sólo que en términos de salud mental. El agrotóxico te caga los pulmones, el cuore, la vista. Y la "infotóxica" —un compuesto químico que es 45% fake news, 45% ideología y 10% mala leche— te caga la cabeza. Mucha gente acude enferma a las urnas, aunque no lo sepa ni lo haya advertido. Piensan, deciden, desde un alma envenenada. Ya han asumido que ese estado de agitación permanente, esa mirada nublada de rojo, esa mandíbula crispada, son normales — su normalidad.
No estoy sugiriendo que los gobiernos kirchneristas —de los cuales excluyo a Alberto, porque no existió casi nada en su administración que mereciese el calificativo de K— fueron perfectos. Existen razones para criticar muchas de sus decisiones. Pero también existen diferencias entre los críticos racionales y aquellos que apenas disimulan que son esclavos de una fobia que ni siquiera les era propia en el origen: un odio inoculado, que como los agrotóxicos les llegó por el aire y que los ayudó a encontrar un chivo expiatorio contra sus frustraciones. No es difícil distinguir entre unos y otros. Los segundos dependen exclusivamente de clichés y chicanas robadas a los propagandistas del poder real que curran como periodistas. Una cosa es disentir con alguien inteligente y formado como Pagni y otra muy distinta es discutir con alguien que repite argumentos de —perdón por la guarangada— Majul o Joni Viale, para descascararse y patear la pelota al corner ante la repregunta o el primer dato que no pueden negar.
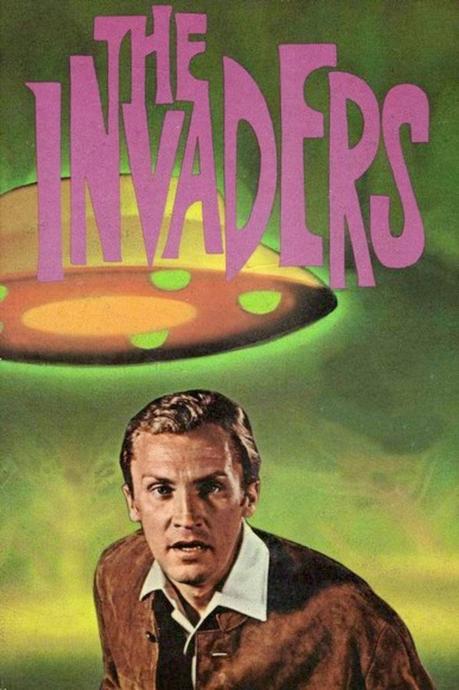
De chico me encantaba esa serie llamada Los invasores, en la que David Vincent (el actor Roy Thinnes) combatía a los aliens que se infiltraban entre nosotros, tomando forma humana. (Cualquiera que haya leído la novela Kamchatka, o visto la película, lo tendrá presente.) El único recurso con que contaba David Vincent para diferenciar entre un humano real y un invasor camuflado era un detalle, un defecto físico: los aliens no podían flexionar los meñiques. Si su dedito chico estaba rígido, no cabía duda: estabas en presencia de un marciano. (O de alguien, ay, que pretendía pasar por finoli sin serlo.) A esta altura del siglo, la mayoría de nosotros está en condiciones –como David Vincent— de percibir enseguida si aquel que critica el período 2003-2015, a Cristina o a Axel, es un humano de verdad o una persona cuyo costado irracional ha sido vampirizado por los apropiadores de mentes a sueldo del poder real.
Están entre nosotros. Son muchos. Y —asumámoslo— no sabemos cómo lidiar con ellos. Porque se muestran inmunes a nuestra autocrítica, a los datos serios y a los razonamientos que admiten comprobación empírica. Porque se revelan incapaces de dar razón de las conclusiones a las que arribaron tomando atajos, salteándose la verdad y los pasos metodológicos a que compele la más elemental de las lógicas.
La diferencia, en este caso, carece de expresión física como en Los invasores y su dedito de Aquiles. Es mental, nomás.
Balada para una (sociedad) loca
Esta semana leí un libro del psicoanalista Sergio Zabalza. No es un texto académico, sino una reformulación de crónicas y reflexiones que viene publicando desde el año 2004 en Página/12. Yo conozco apenas a Zabalza, pero desde que leí el título tuve la intuición de que sabía de qué iba el libro: se llama Relatos para volver de la noche. Ese pálpito se convirtió en certeza cuando leí la primera crónica, que data de este invierno. Allí Zabalza cuenta la ocasión en que llevó a su compañera a Ezeiza para despedirla, llegó sobre la hora y largó el auto en el primer lugar que encontró. Poco después, cuando pretendía emprender el regreso, empezó a vagar por los amplios estacionamientos del aeropuerto sin encontrar su auto por ningún lado. Buscó y buscó sin suerte, el desconcierto dio paso a la frustración y ésta a la desesperación. Recién —cuenta Zabalza— cuando admitió que estaba perdido, no sólo halló el vehículo, sino que además entendió que quizás lo había rozado varias veces, sin verlo.
Bastaron pocas páginas para comprender que yo sentía afinidad con Zabalza, una comunión en materia de estado de ánimo: los dos nos reconocíamos extraviados en esta noche argentina, y los dos entendíamos que, como paso insoslayable para concretar un eventual retorno, era imperioso aceptar que estábamos perdidos. Compartíamos el desconcierto, la misma sensación de intemperie. Pronto entendí también que parte de esta afinidad era generacional. La experiencia de haber vivido, y sobrevivido, a la última dictadura formal, hacía que ciertos rasgos del presente —signos que a muchos, en particular los más jóvenes, no les dicen nada— echasen a sonar todas las alarmas de nuestro sistema nervioso.

Porque los pibes no experimentaron la no-democracia ni transpiraron cada paso, cada conquista y cada retroceso de las cuatro décadas de vida republicana retomada en el '83. Para ellos la cosa siempre fue más o menos así, siempre hubo políticos y siempre hubo frustración, a veces más, a veces menos. Y por eso registran este tiempo como novedad, y cuando sos joven lo novedoso es bueno per se, porque brilla distinto. Pero los que conocimos lo Otro vemos lo que pasa y sentimos los escalofríos de quien reconoce lo siniestro. Y ahí llega la pregunta que no nos suelta, que no deja vivir: ¿cómo es posible que, cuando ya teníamos a la vista la salida del laberinto —aún no estábamos afuera, lo sé, pero percibíamos el brillo intermitente del signo que dice exit—, nos las hayamos arreglado para perdernos nuevamente en su peor recoveco?
Ya en el prólogo del libro Zabalza desnuda el dato que angustia desde diciembre: "Millones de personas depositaron su destino en un conjunto de sujetos que disfrutan de hacerles daño". Lo nuevo es el espectáculo obsceno de ese disfrute, pero la intención de hacer daño ya había sido explicitada durante la campaña. A diferencia tanto de Menem como de Macri, que prometieron una cosa e hicieron la contraria, Milei y sus sicofantes están haciendo exactamente lo que dijeron que harían, tal como anunciaron que lo harían. (Dato cabulero al paso: por lo que más quieran, al menos durante varias décadas no volvamos a votar a ningún candidato cuyo apellido empiece con la letra M.) Por eso a la gente le falta plata para cubrir sus necesidades elementales —comida, techo, salud, educación, transporte— y carece de instituciones a las que acudir en su defensa. No puede contar con las oficiales por razones obvias, pero tampoco con las extra-oficiales. ¿La CGT? Se me ríe el upite. ¿Los partidos políticos? Nunca están donde deben estar, y a la vez nunca dejan de estar en la rosca salvaje, lo cual hace mucho para seguir justificando su descrédito actual. (Subrayo descrédito actual con el mismo color flúo que usé al mencionar la bolsa de la interna del peronismo de los '70.)

Sergio Zabalza.
Sin embargo, la mayoría del pueblo agacha la cabeza y tolera el castigo con la sumisión propia de los esclavos. Y los que osan protestar, reciben palos y gases y/o van presos. El común de la gente se va acostumbrando al mal trato, lo normaliza. Pero los que crecimos en los '70 no podemos normalizar lo que sabemos aberrante, la experiencia nos lo impide. Días atrás, la socióloga María Pía López lo expresaba así en Twitter: "Gobiernan dando un golpe de Estado por día". Son golpecitos, más bien. Dosis homeopáticas. Pero que, semana a semana, van talando de a uno los pilares que apuntalan el edificio democrático.
¿Hay explicación, pues, tanto para el sorgimento del fenómeno Milei como para la pasividad del pueblo? Por lo pronto, habría que apelar al plural. De existir, deberíamos hablar de explicaciones, porque la cosa es demasiado compleja para ser agotada por una disciplina sola. Esto no lo explica del todo la política, ni la economía, ni la sociología, ni las tres combinadas. Y tampoco hay forma de explicarlo manteniendo los pies dentro del plato de la lógica. Es necesario hacerse cargo de que existe algo inefable (algo de inasible, de misterioso) en la decisión de tantos argentinos de poner su destino en manos de quien nunca pareció más equilibrado que el Joker del film de Todd Phillips.
Por supuesto que hay que reconocer la colaboración de factores objetivos. La fragmentación que produce el algoritmo que rige nuestras comunicaciones tiende a mostrar de una realidad tan sólo el flanco que entendió que nos complace: esconde lo que podría perturbarnos y sólo habilita para consumo lo que confirma nuestras presunciones y anaboliza nuestros deseos. Si hoy encarás a alguno de sus votantes y le recordás que Milei es aquel que confesó en público fantasías con criaturas desnudas y envaselinadas, te responderá que no es ese el Milei a quien votó, porque nunca fue ese el Milei al que le dio likes y difundió. Pero sí votó y dio likes y difundió a aquel Milei que, por ejemplo, prometía acabar con la casta. Es decir que votó al Milei que el algoritmo le vendió, a la faceta, la cuotaparte de Milei que sí le seducía, descartando todas las otras partes de las que también era consciente que existían, pero elegía —perfectamente inducido— no ver, no considerar importantes.

En este caso, la totalidad de los factores objetivos es menor que la suma de sus partes. Hacé una lista exhaustiva de esas razones, y aun así perdurará la sensación de que el misterio permanece inexplicado. Las argumentaciones lógicas no alcanzan, y por eso mismo me pregunto si no habrá que mirar más lejos, hacia el dominio que comienza donde la lógica termina — lo cual equivale a plantearse la cuestión de la sinrazón, o sea de la enajenación, o sea de la subsistencia, o no, de algo parecido a la cordura.
¿Se vuelven locas las sociedades? Pinta difícil medicar a una sociedad entera, pero ¿acaso no se la somete a otros tratamientos generalizados de tipo tóxico? El universo virtual que existe más allá de la realidad empírica —de lo que podemos ver, de lo que nos consta—, ¿no se ha convertido en una suerte de sistema nervioso paralelo? Durante milenios, los seres humanos no fuimos mucho más que animalitos complicados, tirando a retorcidos. Ahora existe una matriz de contenidos digitales que, desde que nacemos, nos convence de que tenemos una personalidad individual, cuando mucha gente no es más que una bola de impulsos que canaliza a través de lo social/virtual permitido. Uno contempla a buena parte del elenco oficial y piensa: Pobrecitos, están convencidos de que existen. Pero no existen. Son, y gracias. Creen que están jugando cuando apenas están siendo jugados, como El muerto epónimo del cuento de Borges.
No cuesta mucho aceptar que una sociedad puede enloquecer, porque la esencia misma de nuestro sistema de vida es una fantochada, un cuento de fantasmas que damos por real. Vivimos en sociedades que veneran algo que materialmente no existe. Y no hablo de Dios, hablo de esa entelequia, de esa convención que es la guita. ¿Por qué un billete vale tanto más que el papel y la tinta de los que está hecho? ¿Por qué un billete vale más que una palabra o que un abrazo o que un ladrillo? Porque aquellos que disponen del know how para crear billetes y amarrocarlos nos dicen que es así, que esa papeleta física o virtual vale más que todo lo demás, y nosotros lo aceptamos, lo damos por bueno. Cuando, si bien el crimen precede al capitalismo, el capitalismo fue alumbrado para darle fundamento al crimen, para tornarlo (casi) razonable. Lo que sigue ocurriendo en Gaza no puede comprenderse cabalmente por fuera de la lógica del capitalismo, que es la elevación de la codicia a la categoría de credo, de religión.
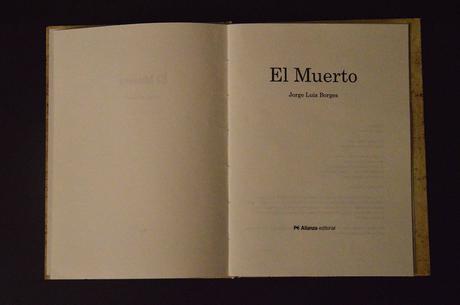
Una sociedad que naturaliza la idea de que un billete es más importante que la salud o la alimentación diaria de un pibe, ¿está sana o está loca? Una sociedad que oye a su Presidente decir que los únicos que crean riqueza son los empresarios, y sigue en la suya como quien oye llover, ¿está cuerda o se le fue la olla? Y si se le suman a esa situación circunstancias históricas de naturaleza límite —como el genocidio de los '70, Malvinas, el 2001, el Covid—, ¿cuántas posibilidades hay de que la sociedad argentina no esté desquiciada? Nos volvieron adictos al dolor, y por eso actuamos como si necesitásemos sufrir para recordar que estamos vivos. En esta sociedad híper-tecnificada, el dolor es más real que la mayoría de los placeres vicarios que se nos ofrecen. Y los que la llevan peor, porque nunca conocieron otra cosa, son los más jóvenes. Esos que, como canta Dillom, no tienen sueños sino planes. Esos que prefieren la soledad a las relaciones amorosas que complican sus proyectos. Esos que confunden un gesto autoritario con la peregrina idea de que su líder los está cuidando.
Esta vez se nos fue la mano. Por acción y por omisión, hemos contribuido a crear una circunstancia en la que está en juego la subsistencia de la nación que conocemos, de su sociedad y de su cultura. Como en el año 2001, la Argentina está en riesgo de disolución verdadera, a cinco minutos de ser declarada insana, más allá de toda curación. ¿Existe forma de romper este circuito autodestructivo en que estamos inmersos?
Días atrás alguien planteó lo mismo en mi presencia, sólo que en forma epigramática, casi como una adivinanza: ¿alguno de ustedes sabe cómo salir de un tirabuzón?
La ciudad (mental) de las diagonales
Cuando hablo de tirabuzón no me refiero al utensilio doméstico (¿me oíste, Patricia?), sino a esos pequeños remolinos que se forman naturalmente y son la pesadilla de todo nadador de río. Si no sabés cómo lidiar con ellos, te chupan, su fuerza centrípeta te manda al fondo y fuiste.
Quien habló del tirabuzón fue un señor que acababa de conocer y de quien, apenas tomó la palabra, la persona que tenía a mi lado me susurró que se trataba de "una eminencia". Este hombre se llama Abel Langer, es psicólogo y psicoanalista. Lo que cuento ocurrió este miércoles durante la presentación del libro de Zabalza, de cuyo panel formé parte y que reunió a una suerte de who's who del psicoanálisis en la Argentina actual. La intervención de Langer me llamó la atención por varias razones, pero especialmente porque, cuando tomó la palabra después de los presentadores oficiales, dijo que quien había mencionado primero la palabra tirabuzón había sido yo, durante mi alocución. Yo repasé mentalamente mi discursito y no recordé haber hablado de tirabuzón alguno, pero me pareció descortés desmentirlo cuando sus intenciones respecto de mi persona —estaba a la vista— eran las mejores.
Poco después comprendí que Langer no había estado descaminado.

De regreso a casa —esa noche tomé la precaución de no ir con mi auto, para no perderme como Zabalza en Ezeiza—, me puse a leer unas páginas que Langer me había dado en un sobre, antes de que empezara la presentación. Eran los primeros capítulos de un libro que entiendo que publicará en breve. Y en uno de ellos le atribuye a un artículo que escribí en El Cohete A La Luna el impulso de haberlo hecho pensar en Hamlet. Presumo que se refería a algo que publiqué en junio de 2021 a partir de la novela Hamnet —sí, con ene en vez de ele— de Maggie O'Farrell. En ese libro bellísimo, O'Farrell ficcionaliza la historia del único hijo varón de Shakespeare, que se llamó Hamnet y murió a los 11 años, cuatro antes de que el pobre Willie estrenase su obra casi homónima, reservándose el papel del fantasma del padre del protagonista. Vuelvo a la publicación de entonces y descubro que le puse una bajada que suena vigente: Una novela sobre el hijo malogrado de Shakespeare conduce a la pregunta: ¿qué hacer con el dolor? (Resalto la pregunta con un color escandaloso y sigo adelante, porque no quiero que parezca que estoy divagando, cuando no.)
El tema es que leo el texto de Langer mientras viajo en Uber y veo que se detiene en una de mis citas favoritas de Hamlet. Esa en la cual al final del Primer Acto, el príncipe de Dinamarca dice: The time is out of joint. Esta frase debe haber sido traducida a nuestro idioma de mil maneras distintas. Las más literales serían, entiendo: El tiempo está descoyuntado —porque joint significa entre otras cosas articulación, como aquella que ensambla nuestros huesos para que funcionen en conjunto— o bien: El tiempo se ha salido de sus goznes, porque a comienzos del siglo XVII ya se habían inventado las bisagras. (Otras interpretaciones serían anacrónicas pero aún así poéticas, como: El tiempo se ha quedado sin porro.)
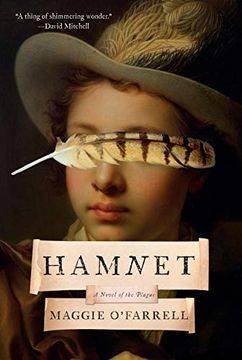
Hamlet expresa ese desacoplamiento —el tiempo se jodió, no está funcionando como solía— después de, primero, haberse topado con un fantasma; y segundo, de haber descubierto por vía de esa aparición que su padre no murió de muerte natural sino asesinado, y que su asesino es el rey actual, su tío Claudio, en connivencia con su propia madre. Pobre Hamlet: como para no sentir que el mundo se te viene abajo, que el velo de lo real se rajó para permitir que sea un espectro quien te sacuda con la verdad.
Pero lo loco fue que, en pleno viaje de Uber, la cita me hizo pensar que Langer no había estado equivocado cuando puso en mis labios la palabra tirabuzón. Dado que el tiempo que experimentamos hoy está en efecto descajetado —¿o no estuvimos hablando de eso durante horas, en la presentación del libro de Zabalza?—, lo que Langer había hecho era, simplemente, alterar la linealidad de la secuencia. Pensó que yo había usado la palabra tirabuzón, cuando en realidad me la donó porque intuía que yo la usaría en el futuro — o sea, ahora.
Decir que el tiempo está roto es una linda forma de describir lo que está pasando. Nuestra psiquis depende en buena medida de que el tiempo siga comportándose como solía, en progresión inalterable. Si el tiempo volase en mil pedazos y mezclase sus fichas, si ya no pudiésemos contar con que el pasado ya pasó y el futuro es lo que vendrá, nos volveríamos locos. De hecho, es la idea que impulsa a Hamlet a hacer lo que hace a partir del segundo acto: como su universo ha estallado por culpa de la traición más vil —tu quoque, mater?—, el príncipe decide fingir que está loco.

En ciertas circunstancias, enloquecer es lo más cuerdo que uno puede hacer. Cuando Zabalza, e imagino que también coetáneos entre los que me incluyo, experimentamos que el velo de lo real se raja para que el pasado dictatorial retorne en el presente, nos volvemos un poco locos. Eso no debería figurar en este casillero del almanaque: ¡pertenece al pasado, del que no debería salir! Pero además hay que tener en cuenta que hoy el país está en manos de alguien cuya estrategia vital es hacerse el loco. Sin ser psicólogo, me parece evidente que este muchacho no está bien del frasco, pero que aún así exagera, sobreactúa, porque ha entendido que hacerlo le rinde, y mucho. (Permítanme aquí la digresión de dejar por sentado cuánto me repugna relacionar a ese personaje excepcional que es Hamlet con una de las personas más desprovistas de cualquier atributo positivo que me haya sido dado conocer. Milei es proverbiamente el anti-Hamlet. Si invertís el sentido del elogio que el personaje hace de las virtudes del ser humano en la segunda escena del Acto II, parece que estuvieses hablando específicamente de Milei: limitado en su pensamiento, despreciable en su forma y movimientos, diabólico en su acción y limitadísimo en su capacidad de comprensión. Pero, aún desde la reticencia, creo que esta vinculación a partir del uso público de la locura es pertinente.)
Y eso no es todo. El tiempo estallado y el escenario nacional cedido a la locura ayudan a explicar una de esas cosas que no podíamos explicar de otro modo. ¿Cuál es la reacción más habitual entre la gente, cuando en la calle se les abalanza un loco? ¿Cómo reaccionamos todos ante la irrupción de la locura? Bajamos la cabeza, hacemos de cuenta que no existe y seguimos camino. Porque con el loco no se puede razonar, ni siquiera para ayudarlo. Y en cualquier momento le salta la última chaveta —el último joint, el último gozne— y es capaz de ponerse violento. Para los que no somos profesionales de la salud mental, el loco es inabordable. Por eso, cuando sale al cruce, la actitud más sensata es mirar a través suyo como si fuese transparente, eludirlo a lo Maradona y poner pies en polvorosa.
Yo sé que parte del pueblo argentino tolera a este gobierno porque su naturaleza es pacífica, por lo menos hasta que no le queda otra que empezar a corcovear; o porque lo votó y ahora se le cae la cara de vergüenza y de impotencia; o porque no lo votó, pero siente que tiene que purgar la culpa de haber votado antes al pelotudo de Alberto. (Ya sé que no había mejor opción, pero de todos modos fuimos nosotros los que le concedimos el sitial desde el que hizo tanto daño, y de algún modo eso justifica —¡aunque sea inconscientemente!— el precio que estamos pagando.) ¿Pero no habría que sumar a esas explicaciones el pavor que la locura inspira en la gente? ¿No es la figura terrorífica adecuada, la del loco, para destilar en nuestras almas el cagazo que antes inspiraban los milicos?
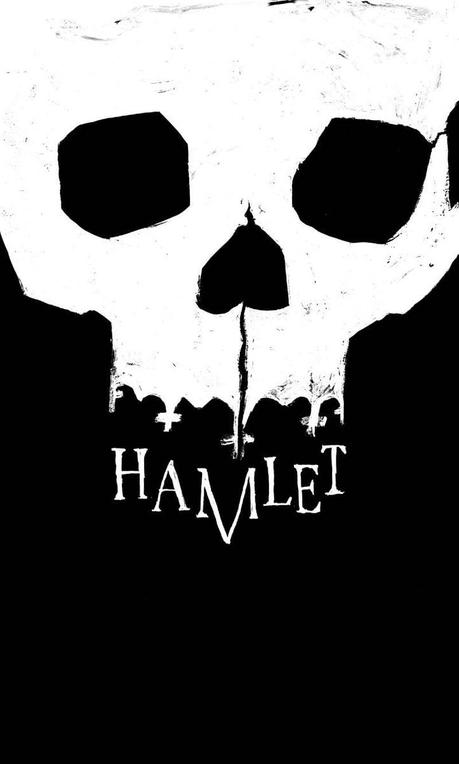
El país está en manos de un loco, o al menos de alguien que trabaja de loco, y por eso el pueblo hace de cuenta de que no lo ve, de que no lo registra, de que no existe, mientras pretende seguir adelante con su vida maltrecha. Porque el loco da miedo, la nuestra es una reacción atávica, comprensible. Pero claro, así como necesitás aceptar que te perdiste para disponerte honestamente a regresar, en algún momento hay que hacerse cargo del loco, porque si no lo contenés termina por cagarte la existencia. Se ve que internamente ya decidí hacerme cargo. No encuentro mejor explicación para el hecho de que el miércoles haya optado por rodearme de tantos psicólogos, con la excusa de presentar el libro de Zabalza.
Dije esto último como un chiste, aun a sabiendas de lo que sugiere Freud al respecto. (Subrayo al vienés con flúo, porque este texto con tanto psicólogo no podía concluir sin mencionarlo. Por las dudas, para no malquistarme con otro colectivo, anoto también: Lacan.) Pero durante esa charla oí cosas que me hicieron bien y me hicieron pensar. A la psicóloga Diana Markwald, que contó cómo las fuerzas de seguridad le pidieron documentos en un tren, para que experimentase un espantoso déjà vu y a continuación le explicasen: "Ahora las cosas son así". (No, no, ahora las cosas no tendrían que ser así: fueron así, pretérito perfecto simple, pasado y no presente, ¿qué parte no se entiende de la expresión nunca más?). Y creo que fue otra psicóloga, Nora Cappeletti, la que comentó cuán usada por los pibes es hoy la expresión fingir demencia. No son los únicos, nosotros también empezamos a usarla seguido. Es muy útil: cuando hay algo que no podemos manejar, una potencial situación conflictiva a la que decidimos saltarle por encima como con garrocha, fingimos demencia.
Esa es la otra estrategia a desarrollar ante un loco, ante una locura. Hacés de cuenta que no existe, o fingís demencia vos también, te hacés el loco para entrar en la sintonía que el chiflado propone y desactivarlo, o al menos protegerte de sus agresiones. Lo cual alcanza, creo, para explicar el grueso de las reacciones ante el presente argentino. Parte del pueblo pretende que no ve al loco, y la otra parte se engancha con su locura. El problema de este último sector es que, como suele recordarme el Indio, después de fingirte loco durante mucho tiempo ya no estás fingiendo: estás loco. Y de esa intemperie es más difícil volver que del estacionamiento de Ezeiza.

La locura es contagiosa, intimidante y, en algunas ocasiones, ambas cosas a la vez, porque nadie conoce los límites de su propia cordura. El miedo es, siempre, el de pirar y comprender que no podés, y quizás no querés, volver. Es un tirabuzón, como decía Langer. Si te atrapa, te tira para abajo y fuiste. A no ser, claro, que sepas cómo se hace para salir de un tirabuzón.
Según explicó Langer, que además de psicoanalista es un buen nadador, para salir de un tirabuzón hay que hacer dos cosas. Primero, encontrar un punto de apoyo. Suena lógico: necesitás un punto fijo que te permita impulsarte y usar una fuerza que contrarreste la del remolino. En un río el fondo no está nunca muy lejos, se puede pisar una piedra para pegar el salto. Pero ojo, porque acá viene la segunda recomendación: hay que salir en diagonal. Porque si intentás salir recto para arriba, el tirabuzón volverá a mandarte al fondo. O sea: no hay que intentar salir por el mismo hueco que te mandó al tacho. Hay que salir en otra dirección, por otro lado. La locura no es la salida del laberinto. Más bien habría que intentar por el lado de extremar la cordura.
Por supuesto, ahora me van a acosar preguntando: ¿y qué significaría, en esta circunstancia, salir en diagonal? Si contase con una respuesta simple, les cobraría para revelarla y con esa guita pagaría a Elon Musk para que compre a Milei y se lo lleve a su canil. Pero no la tengo. Entiendo que, primero, hay que salir de la lógica del tirabuzón de la locura y restablecer el orden del tiempo. Lo pasado —esto es la tiranía, la violencia, la ley del más fuerte— debe regresar al almanaque con pinturas de Molina Campos del que pretende fugar. El pasado, como lo sugiere hasta el reloj más pedorro, nunca más.
Pero además existe un edificio al que debemos apuntalar y reconstruir después sobre cimientos más sólidos. Lo fácil sería decir que me refiero a la democracia, pero creo que se trata de algo más esencial todavía, algo sin lo cual la democracia no tendría razón de ser. En estos tiempos en los cuales ser un hijo de puta parece cool, en esta era en la cual —como dice Zabalza— tantos parecen sentir pasión por la ignorancia, lo que hay que reconstruir son los valores de la comunidad nacional. Y relanzar la idea de que la felicidad no es sólo una canción de Palito Ortega sino un proyecto de nación, y por ende político. En la Argentina lo más importante no debe ser la guita, sino la vida de todos y cada uno de sus habitantes, que tienen derecho a existir en paz, a alimentarse, a un techo, a que se vele por su salud y a educarse, para decidir un día desde qué lugar servirán mejor a la comunidad que les permitió desarrollar su potencial.
Quizás no sea la respuesta contundente que buscaban, pero días atrás me crucé con dos ideas que sonaron promisorias. Una la dijo el español Alfredo Serrano Mancilla: que el gobierno de Milei ya daba por perdida la batalla económica, pero todavía aspiraba a ganar la batalla cultural. ¿Cómo traduje esta idea en mi cabeza? Diciéndome que necesitamos meterle garra a la diagonal de la cultura: producir más y mejor cultura que nunca, a pesar de las limitaciones económicas, porque perder la batalla cultural no es una opción. Si este gobierno deja sembradas las semillas de la locura, de la hijoputez como estilo de vida prestigiable, podemos ganar una elección pero seguiremos perdiendo la guerra.

La otra idea llegó a través de un post de Twitter. No pregunten quién es el Kenny Akers que la difundió —aparentemente es un yanqui veterano de guerra que además es educador—, pero el mensaje es válido de todos modos, aunque esté referido a Trump y no a Milei. Lo que dice es: "Bancar a Trump ha dejado de ser una opción política. Es la declaración de que no te importa la ética, la ley ni la verdad".
Probemos suerte por esa diagonal, también. Porque bancar a Milei ya no es una decisión política. Es expresar, con tus actos o con tu silencio, que la locura te parece una solución, que para vos la guita vale más que la vida, que considerás que la violencia es un recurso tolerable y que aceptás la mentira y la hijoputez como un estilo de vida socialmente premiado.
Ojo, que no deberíamos rechazar estas cosas desde un púlpito. Pero, codo a codo y sin alzar la voz —porque de locos estamos hasta la coronilla—, se puede colaborar a que mucha gente entienda que su sumisión significa avalar algo que está en contra de todo lo bueno que desea para su vida y para la gente que ama. Porque, con una mano en el corazón, es muy poco el pueblo que firmaría contrato para vivir en un lugar donde tenés que matar o al menos trabajar para los narcos para sobrevivir, o no ser muerto a la vez por las violencias que ocuparon el lugar de la ley. La enorme mayoría quiere vivir mejor, sí, pero en paz, o sea en cierta cordura, sin el culo a cuatro manos como en los '70 — como en estos Locos Años Veinte que otra que Al Capone. Por eso mismo, me parece que ese sería un buen punto de apoyo desde el que dar el salto: militar el valor de la vida de todos y todas, de los derechos de todos y todas, de la comunidad por encima de la individualidad sin límites y la voracidad desatada.
Al final Langer tenía razón. Parafraseando al Cortázar de El perseguidor, esto del tirabuzón lo estaba hablando yo mañana.

