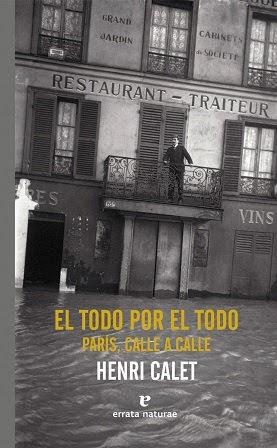 Edición: Errata naturae, 2019 (trad. Vanesa García Cazorla)Páginas: 296ISBN: 9788417800260Precio: 19,50 €
Edición: Errata naturae, 2019 (trad. Vanesa García Cazorla)Páginas: 296ISBN: 9788417800260Precio: 19,50 € Es bien conocido el gusto de Errata naturae por la literatura del flâneur, que tuvo su esplendor en el periodo de entreguerras, en metrópolis como París o Berlín. Después de recuperar a escritores como Franz Hessel, Siegfried Kracauer, Louis Aragon, Léon-Paul Fargue o Juhani Aho, este año ha incorporado a la colección a Henri Calet, seudónimo de Raymond-Théodore Barthelmess (París, 1904 – Vence, 1956), con El todo por el todo (1948), un libro publicado por primera vez por la prestigiosa Gallimard que se encuentra a caballo entre la memoria y la narrativa del paseante; o, en otras palabras, un intento de contar la vida a través de las calles de París en forma de retazos, sin una narración lineal; «vagabundeos por el pasado» (p. 285), como los llama él. El título es una declaración irónica de intenciones: no pretende abarcarlo todo, no pretende construir el relato cronológico convencional, sin dejarse nada, sino más bien evocar momentos, impresiones, recuerdos que regresan a su mente a medida que recorre la ciudad. Explicarse a uno mismo a través del lugar donde ha crecido, como un collage de fragmentos sueltos que poco a poco adquieren un significado conjunto. Lo hace, además, con ingenio, con esa habilidad para los juegos retóricos que anuncia desde el encabezamiento.
Pero, lo digo de nuevo, no me propongo en absoluto consignar aquí mi vida entera. Resulta fatigoso en extremo reconstruir más de cuarenta años paso a paso, me gustaría decir «a contrarreloj», pero ya no estoy seguro del sentido de esta locución deportiva. Corremos el riesgo, además, de pisotearnos un poco a nosotros mismos sin querer, de rehollar nuestro cuerpo, nuestro corazón y hacernos daño en vano.No, lo único que quiero es relatar mis desplazamientos en el tiempo y en la ciudad, sin más. Mi madre, con su lengua de cartomántica llamaba a esto «evoluciones y actitudes».
Henri Calet, de origen humilde, era hijo de un anarquista y una mujer trabajadora. El padre, siempre inestable, encadenaba empleos temporales y se refugiaba algunas temporadas en el extranjero; no le pusieron su apellido para no perjudicarle por su mala estrella. La madre, la auténtica responsable de la crianza, desempeñaba ocupaciones no cualificadas, de fabricante de horquillas a limpiadora de un hotel. El progenitor, por otro lado, tenía sus amantes, no se escondía; en esta recreación de los albores del siglo XX reina un machismo recalcitrante instalado en la sociedad; nadie cuestiona el adulterio, nadie denuncia la abnegación de las mujeres; los sacrificios de la madre se asumen con normalidad. La primera parte está dedicada a la infancia del autor en este ambiente, que, a pesar de las estrecheces, tiene los mimos, los dulces, la excursión del domingo, las barracas de feria, el descubrimiento del cine y la lectura, los restos de la Exposición Universal de 1889: «Hasta una determinada época, nada termina nunca. Por más que tallemos, cortemos, la cosa vuelve a brotar cada primavera» (p. 141). El chiquillo se nutre de los esparcimientos mientras los adultos bregan por salir adelante.
Me he calado esta ciudad en la cabeza, la tengo perfectamente encasquetada, es de mi talla. La he reconocido palmo a palmo. Es una intimidad que ya no tiene un solo secreto. París encamisada, París en cueros vivos. Con ella me hago una gargantilla… Entre nosotros, de por vida y de por muerte (la vida, para ella; la muerte, para mí).
Luego llega la educación sentimental. Como se estilaba entonces, el joven se estrenó con prostitutas; rememora los primeros devaneos y los juegos sexuales en el París de los locos años veinte; un paseo lleno de erotismo y claroscuros, un despertar sucio en un mundo ya desaparecido. Vivió el amor más adelante, encontró a una mujer con la que establecerse, pero no tuvo suerte: su esposa murió de forma prematura; una herida que no puede sanar, si bien en estas páginas no se recrea en el dolor, procura no perder el tono jocoso del bohemio que no se toma en serio a sí mismo aun con la melancolía dominante en la narración. Hay asimismo un pasaje en memoria de una amiga que murió en un campo de concentración; no volvió a saber de ella, y esa cruda realidad de los deportados, ese esfumarse de un día para otro, lo marcó. Y, a propósito, aunque no se prodigue en detalles sobre el asunto, no puede ignorarse que Henri Calet creció entre dos contiendas: la Gran Guerra, que afectó sobre todo a la generación de sus padres, y la Segunda Guerra Mundial, la que lo hirió directamente a él en forma de compañeros que nunca regresaron, pérdidas enquistadas.
He malogrado casi todas las circunstancias ceremoniosas, las grandes fechas de la vida de un hombre. Pero sigo luciendo en el dedo aquella sortija de pacotilla que hoy está deformada, desgastada.
En la segunda parte, un episodio comienza con un «nosotros», una manera de expresar su adhesión al estilo de vida dominante: se ha casado, tiene un hogar, una estabilidad, ya no se preocupa solo de sí mismo. El «nosotros» se interpreta como una renuncia: «Vivo como los demás, con los demás. Ya no soy yo, soy los demás y sigo a los demás (como suele decirse: “sigo la corriente”)» (p. 154). Pese a las connotaciones pesimistas, no deja de ser una observación propia de la madurez, ese darse cuenta de que uno no es tan original, tan único como se pretendía; y que tomar conciencia de ello no es una tragedia, puesto que existimos según nuestras relaciones con los demás, con nuestros coetáneos. En este sentido, el libro puede leerse, más allá de los recuerdos del autor, como el retrato de una generación: los que fueron jóvenes durante el periodo de entreguerras, chavales educados con el cine, la cultura audiovisual, la recién incorporada noción de tiempo libre, las ferias, los números del circo (a los que dedica varias páginas). Esa generación comparte un imaginario de París que hoy evocamos como una fotografía en blanco y negro, romántica, nostálgica, enterrada.
Si, por mala pata, nos privaran del cine, nos quedaríamos muy afectados. Es nuestro postre, nuestra recompensa después del trabajo; es la parte hermosa de la existencia, como si ésta fuera reversible, una suerte de forro de seda. Nos volvemos sordos, mudos; nos divertimos desesperadamente a partir de las veinte horas cuarenta y cinco. Fuera, la Tierra puede detenerse. Dejamos de vivir a título personal. Nada más que hacer salvo mirar a los demás, ahora les toca a ellos sufrir un poco.
En la recta final, el autor cierra el círculo con un retorno a los pasajes de su infancia, esta vez con el punto de vista desencantado del hombre que vuelve al lugar donde fue niño para descubrir que poco queda de aquellos espacios, aquellas existencias que todavía perviven en su memoria («el pasado comienza a caer en migajas desde que ponemos la mano en él», p. 240). Henri Calet, que ya pasaba de los cuarenta y había sido testigo de los estragos de la guerra, se hallaba en un punto en el que, consciente de que tenía más pasado que futuro –su caso parece hasta premonitorio, porque falleció pocos años después–, medita sobre el paso del tiempo, la vida, la muerte. No era un anciano en términos biológicos, pero había vivido, había sufrido demasiado; estas últimas páginas denotan la fatiga, las cicatrices, la melancolía. Escribe como el hombre maduro que trata de reírse de sí mismo, aunque el relato trasluce nostalgia. Las transformaciones urbanas del París de su niñez (los cambios del nombre de algunas calles, las costumbres olvidadas, los inquilinos que se han mudado) representan un paralelismo con su trayectoria vital: se nace, se vive, se desarrolla, se muere. Tempus fugit.
Estoy tranquilo, ya no hago planes. Es sobre todo por esta razón por la que he vuelto a repasar cuanto he vivido. El pasado es una certeza, ha sucedido; en cambio, ¿a qué se parece el futuro?No nos llevemos a engaño: esto (la vida) me gusta, me vuelve loco. Máxime cuando no tenemos otra: es única, una ocasión excepcional, hay que aprovecharla, como dicen los quincalleros. Todo acontece aquí. Sólo siento una cierta melancolía al verla perderse, minuto a minuto. Pronto terminará.

Henri Calet
En cierto modo, El todo por el todo puede leerse como un elogio de la imperfección, de lo corriente, de lo sencillo, en contraposición con los libros que retratan el París fastuoso de las clases privilegiadas. El autor-narrador es una especie de antihéroe: carece de «grandes éxitos» –compaginaba la escritura con empleos modestos–, no encaja en el perfil de un «triunfador». Es un hombre como tantos otros, que ha sufrido estrecheces sin llegar a pasar hambre, que ha vivido dos guerras mundiales, pero que, quizá por eso mismo, ha aprendido a disfrutar de los placeres pequeños, un paseo, una película, una comida. Como una tragicomedia, estas memorias van del desengaño al humor, de la conciencia de la finitud de la existencia (de las muchas muertes que uno conoce en vida) al goce de lo efímero. Él se toma esta realidad con filosofía, sin dramatizar. Narrador tranquilo, discreto; la voz de quien ya no espera nada ni parece haberlo esperado nunca, pero nos regala estos retales vívidos de su París.
Hasta las calles son despojadas de su carácter. Uno acaba extraviándose en su propio barrio como en sus recuerdos.
Citas en cursiva de las páginas 111, 133-134, 120, 162, 285-286 y 275.
