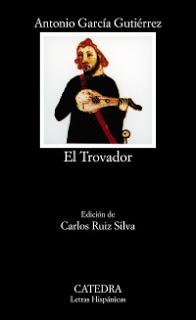
El juego que nos propone Antonio García Gutiérrez en su drama El trovador es tan convencional como honesto: dos líneas argumentales que trazan (una en la luz y otra en la oscuridad) una historia terrible. Digo que es convencional porque no se aparta ni un milímetro de los cánones románticos (amores impetuosos, destinos aciagos, alternancia de verso y prosa, personajes de índole arrebatada, escenarios efectistas); y digo que es honesto porque no engaña a los lectores: ésta es mi oferta, la puedes tomar o dejarla.Descendamos levemente al arranque de la trama: el conde de Luna, don Nuño de Artal, pretende el amor de doña Leonor, pero los suspiros de la dama no tienen otro destinatario que el trovador Manrique, tan apuesto como escaso de bienes (e hijo además de una gitana con fama de hechicera). A partir de ahí, imagínese el resto de páginas la persona que lee: el desdén del noble por el “hidalgo de pobre cuna” que le impide obtener a la mujer que desea; la amorosa terquedad de doña Leonor, que se obstina en preferir a Manrique contra viento y marea; un oscuro episodio del pasado, que compromete a los dos varones protagonistas y que los vincula con nexos de sangre… Al final, el odio desplegará sus alas con funesta eficacia y todo se teñirá con los colores de la muerte, a través del acero y del fuego.
Admitiendo sin problemas que la pieza se desarrolla con agilidad y que algunos de los parlamentos brillan a una gran altura, discrepo con el modus de las dos páginas finales, donde el autor no ha sabido esculpir un remate apropiado. Embravecido por la prisa en conmover a los lectores-espectadores, Antonio García Gutiérrez resulta deslavazado y abrupto: corre, brinca, se atropella, se le salen las palabras de la pluma. Medio centenar de líneas añadiendo con inteligencia y buen criterio literario habrían sido suficientes para dibujar una gradación menos estrepitosa de los acontecimientos, que habría redondeado la pieza.

