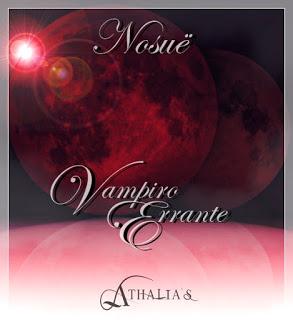 El Vampiro Errante es un bonus, es decir, una pequeña historia que añade información. En este caso se trata del bonus de Nosuë, protagonista de Lazos de Sangre. ¡Pero se puede leer independientemente si te apetece!
El Vampiro Errante es un bonus, es decir, una pequeña historia que añade información. En este caso se trata del bonus de Nosuë, protagonista de Lazos de Sangre. ¡Pero se puede leer independientemente si te apetece!La existencia del errante
Tenía la ropa manchada. Una fea mota de sangre seca manchaba el puño de la delgada camisola negra. Los humanos no tienen la vista lo suficientemente aguda para verla, pero yo sí. Y lo más importante, la olía. Odiaba que mi ropa oliera a sangre. Había nacido y crecido para ser de una determinada manera. Mi educación no contemplaba sangre en la ropa. En mi familia, en mi hogar, nos adaptábamos. Teníamos unas necesidades y los humanos a nuestro cargo las satisfacían. Vivíamos en una mansión alejada, nuestra ropa siempre estaba limpia, nos dedicábamos a aquello que amábamos y cuidábamos de nuestro rebaño. Estábamos hechos así. Yo nací entre esos humanos, y muy pronto fui educado para ser uno más entre los vampiros. Tenía seis años y mi madre, con expresión preocupada, me tomó de la mano y me llevó a una de las más lujosas y ostentosas habitaciones de la mansión. Había cortinajes, tapices y cojines por doquier, pero, por supuesto, ninguna ventana. Sólo las había en nuestra casa, donde la luz del sol entraba del amanecer al anochecer. También había tres vampiros; los reconocía por su color de piel. Nosotros teníamos la piel morena; ellos, completamente blanca. Dos eran varones y permanecían de pie junto a la mujer, que yacía lánguidamente entre los almohadones. Ella me miraba con unos ojos rojos y brillantes como brasas encendidas, y sonreía. —Acércate, muchacho —dijo en voz baja, apenas un susurro. Miré a mi madre, que asintió, y tras soltar su mano me acerqué a la vampiresa que me llamaba. De pronto alzó una mano para que me detuviera, y paré a unos pocos pasos de ella. Tenía el cabello rojo y unos labios plenos y sugerentes. —¿Cómo te llamas? —me preguntó en tono dulce, amable. —Hugin —respondí. —¡Hugin! —Ella rió—. No te queda bien ese nombre, ¿sabes? ¿Por qué no lo cambiamos? —¿Cambiarlo? Miré a mi madre, sin comprender, pero ella no se movía, ni siquiera me miraba. Me volví hacia la vampiresa. Me asusté al ver que estaba a escasos centímetros de mí, con los colmillos desenfundados y las pupilas dilatadas. Uno de los varones la sujetaba del brazo con firmeza, pero ella sonreía como si no le importara estar siendo retenida. —Nosuë —susurró—. Así vas a llamarte a partir de ahora. ¿Sabes lo que significa? —No. —Significa «beso». Pero de eso hacía ya casi cuatrocientos años.Cuatrocientos años desde que lo perdí todo.Todo. Ritz cojeaba. —¡Vamos! Tiré de ella, apremiante. Intentaba seguirme, pero lo veía en sus ojos: estaba demasiado débil. Las heridas de flechas no dejaban de sangrar. Sus puntas eran de oro, y eran para mí, no para ella. Era a mí a quien habían apuntado. Me había salvado. —¡Ritz! —la llamé—. ¡Ritz, vamos! Nuestro hogar estaba en llamas a nuestra espalda. Se oían los gritos: los cazavampiros no diferenciaban a los vampiros y a su rebaño. Todos éramos la misma escoria para ellos. Los estaban masacrando. Ritz cayó al suelo. Con un gruñido muy humano, demasiado humano, con los ojos bañados en lágrimas rojas y respirando por pura inercia, me agaché para tomarla en brazos si hacía falta, pero me cogió del codo y me miró. Me detuvo. —No —susurró—. No puedo. —¿Ritz? Sus manos me tomaron de los hombros y después del rostro. Noté que sus ojos también estaban bañados en lágrimas. Tragué saliva. Cerca, demasiado cerca, mi familia, hombres y vampiros, gritaban. Los estaban matando. —Ven, mi pequeño —susurró Ritz—. Ven, mi cachorro. Me atrajo hacia sí, me abrazó, apoyó mis labios en su garganta. —Muerde —murmuró. —¿Qué…? No… No. —Muerde. Era una orden. Yo era su cachorro, ella mi sire. Mi voluntad estaba ligada a la suya. No quería morder. No quería siquiera desenfundar mis colmillos, pero lo hice. Lo hice y la mordí, y un poco de su sangre cayó en mi lengua. Intenté apartarme, no quería tomarla, pero me sujetó, me obligó. Me obligó a liberarme de aquel acogedor lazo que me ataba a ella desde el mismo momento en que infectó mi cuerpo con su veneno, transformándose en lo que estaba destinado a ser. Entonces me apartó y me miró a los ojos. Sólo pronunció una palabra, la última orden que me podía dar mientras su sangre me cambiaba para siempre. —Corre. Y corrí. Y ahora vagaba por entre los humanos sin que reconocieran lo que tenían delante, ocultándome frente a sus propios ojos. Vivía en polvorientas buhardillas y mi ropa estaba manchada de sangre. La pérdida de todo cuanto amaba, y ver lo bajo que había caído, poco más que un vagabundo, era doloroso. Todo lo que fui, todo lo que quise… perdido. El dolor se muestra en distintas formas. A los humanos se les encoge el corazón, lloran lágrimas de agonía. El vampiro no. El vampiro gruñe. Un gruñido vibrante y brutal, como un león furioso. —¡Cielos! ¿Has oído eso? Alguien me había oído. Traté de contenerme y di un paso atrás, mirando alrededor por entre los mechones de mi flequillo. Estaba en una callejuela poco transitada, oscura y de un olor francamente molesto que me embotaba un poco la nariz. Podía oír los carruajes recorriendo la avenida cercana, los cascos de los caballos golpeando los adoquines, la gente que caminaba sin prisas por las aceras del barrio de los placeres. Era un nombre muy acertado para ese conjunto de calles que se dedicaban a los vicios del ser humano. Hacía un par de siglos los vicios eran los torneos y los festivales, lo recordaba. Nobles y no tan nobles se unían para festejar, para combatir, para dar rienda suelta al placer de la lucha honorable. Ahora ya no. Ahora los vicios estaban en esos extraños estupefacientes que cada vez tenían más fama, en las tabernas con el alcohol brotando sin cesar, y en la prostitución. Vi aparecer por la esquina a una pareja. Retrocedí hasta apoyarme en la pared; las sombras me ocultaban, pero ellos seguían intentando encontrarme. —Querido, vámonos… —pidió la mujer. Su corazoncillo latía a toda prisa, frenético en su miedo, mientras que el latido del hombre era más sereno y más fuerte: estaba emocionado. —Espera, espera —insistió él—. Estoy seguro de conocer ese sonido. —¡Debe ser un animal muy grande! Animal, cómo no. Es como nos ven, como a bestias salvajes. Pero era desagradable de oír, de pensar. Yo no era una bestia escapada del zoológico. —Si estoy en lo cierto, amor mío, no es un animal —decía el hombre. —Oh, ¿otra vez con…? —Chist. El hombre se soltó de la mujer y se adentró en el callejón. Sus pasos eran lentos y vacilantes. —¿Holaaaaa? —llamó bien alto, escudriñando las sombras—. ¿Holaaaaaaaaaa? ¿Hay alguien ahí? —Querido, por favor… —musitó su pareja, acurrucada en la esquina, aún en la luz de las nuevas farolas de la avenida. —No queremos hacerte daño, sólo queremos verte. No somos cazadores. Definitivamente aquel humano sabía muy bien lo que había oído, y no sólo no huía despavorido sino que venía en su busca. Decir «no soy cazador» era lo mismo que decir «soy cazador así que huye antes de que te vea». Pero ese en concreto decía la verdad, por eso era tonto… de remate. «He pasado dos años en esta ciudad», pensé con cierto desánimo y una indudable ironía. «Ya es hora para volver a los caminos y buscar una población nueva, ¿no?». Odiaba ser un errante, pero asentarse es muy difícil para un vampiro. No envejecemos. No cambiamos. No caminamos bajo la luz del sol. Yo había sido humano con una familia, había sido convertido en ella y había sido educado para seguir siendo sedentario y familiar. Lo había perdido, y no sabía cómo recuperarlo yo solo. Salir y dejar que me vieran significaba exponerse a la histeria. La histeria conducía a los rumores, y los rumores atraían a los cazadores de vampiros. Eso significaba marcharme. Y los humanos son muy, muy… muy histéricos. Pero de todos modos no tenía adónde ir, ni con quién. Nadie me esperaba en ninguna parte, estaba solo, así que… ¿qué más daba cambiar de ciudad otra vez? De modo que salí de las sombras y me acerqué, cauteloso. La mujer lanzó un leve grito de espanto, pero el hombre me miraba con los ojos muy brillantes. —¿Es verdad? —preguntó con voz ansiosa—. ¿Eres un chup…? —Cuidado —le advertí con voz gélida. —¿… vampiro? —Sí. La reacción normal en humanos que no pertenecen a un rebaño es… gritar. Aquel hombre gritó, pero de un modo nuevo: con una sonrisa en la boca. —¡Sabía que existíais!

