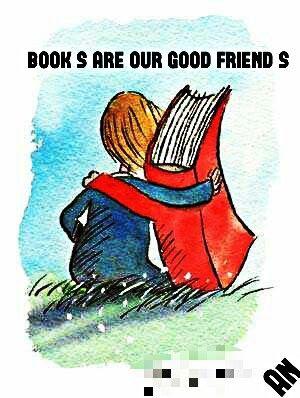
-Cada quien vive en su propio mundo solamente -?dijo la señora Capelli?-, el mundo singular que llevamos dentro del cráneo. Nunca se parece a ningún otro. ¿Acaso es posible imaginar los oscuros fantasmas de mundos que no sean el de una?
La vieja Isadora, de pelo gris, alta, delgada y nudosa, más amiga y acompañante que sirvienta, se puso a un lado de la señora Capelli. Las dos mujeres tenían edades más o menos iguales, ya en el otoño de sus vidas, y habían creado vínculos estrechos entre ambas. La edad trató con más suavidad a la señora Capelli. Era esbelta, y en su rostro los rasgos conservaban un aspecto juvenil. Sus cabellos, como una tiara de plata sobre la cabeza, se enroscaban trenzados.
Las dos se hallaban en la ventana de la recámara de la señora Capelli, una habitación cómoda y ligeramente desordenada, mirando desde el segundo piso al joven en el patio de la casa de al lado.
-Es un tipo raro -aceptó Isadora.
Estaba recostado en una tumbona de plástico, indolente y relajado, cargando tranquilamente su rifle de municiones. De talla grande, piel quemada por el sol, esbelto y un poco huesudo, vestía jeans y camiseta sucios. Aun en reposo sugería agilidad y poder, como un látigo rápido. Tenía facciones bien definidas, hasta atractivas; la frente, las orejas y el cuello, emplumados de pelo muy oscuro. Su mirada perezosa recorría los arbustos y los árboles, los pinos en las esquinas del patio, el árbol de aguacate y las dos palmeras altas y descuidadas.
Con un movimiento fácil alzó el rifle y apretó el gatillo. De la parte más alta del más grande de los pinos cayó un pájaro, con el cuerpo chocando de rama en rama, derribando algunas agujas, aferrado un momento a una rama más baja antes de caer y quedar sumergido en las hierbas sin podar al final del patio. El muchacho no mostró señales del menor interés. Cargó de nuevo su rifle y siguió moviendo los ojos en una exploración continua de los árboles.
La figura delgada de la señora Capelli se encogió, y sus ojos buscaron el lugar donde cayó el pájaro. Isadora le tocó el brazo.
-Al menos no fue un cardenal, María.
-Gracias, Isadora. A esta distancia no distingo los detalles con claridad. Mis ojos simplemente ya no son los de antes.
Isadora echó un vistazo al rostro que en otro tiempo se consideró una destilación de toda la hermosura de la antigua Sicilia.
-Creo que podríamos tomar un poco de té, María.
La señora Capelli pareció no darse cuenta de que Isadora se iba de su lado. Se quedó frente a la ventana, tan callada como la tranquilidad de su barrio de Florida, mirando con atención al joven en la tumbona.
La señora Capelli se había alegrado cuando se alquiló la casa de al lado. Llevaba varios meses vacía, víctima de los excesos de la industria de construcción de Florida. A pesar de que el estilo español le daba aspecto antiguo, era de cualquier modo una buena casa en un barrio todavía más antiguo, estable y tranquilo, donde la decadencia urbana no pudo siquiera asomarse.
La señora Capelli tenía expectativas de que llegara una familia, pero solo aparecieron la madre y el hijo en un automóvil viejo y ruidoso tras el camión de mudanzas, del que descargaron muebles endebles y gastados, de los que se compran a plazos. La señora Ruth Morroa y su hijo Greg. Una casa demasiado grande para dos personas, pero la señora Capelli supuso correctamente que la antigüedad de la casa y el largo tiempo que llevaba sin inquilinos fueron los motivos por los que el propietario, desesperado, la ofreciera a un precio de ganga en el empobrecido mercado de casas de alquiler.
Después de un par de días, la señora Capelli vio a la señora Morroa podar la moribunda planta de Nochebuena cerca de la esquina frontal de la casa y fue a saludarla.
Era una tarde bochornosa, y la señora Morroa lucía demacrada, dando señales de cansancio, con apenas la fuerza suficiente para usar las tijeras. La señora Capelli se preguntó por qué no era Greg quien manejaba las podadoras, si estaba en casa. Era indudable: se hallaba dentro, torturando una guitarra de fuerte amplificación con violencia inexperta. Sus esfuerzos discordantes resultaban audibles a una cuadra de distancia.
-Me llamo María Capelli -dijo con tono amable la señora Capelli?-. Es muy agradable tener vecinos nuevos.
La señora Morroa aceptó el saludo con incomodidad y timidez. Su mirada se posó en su propia casa, con un deseo de que su hijo le bajara el volumen a la guitarra. Era una mujer delgada, casi frágil. Necesitaba, pensó la señora Capelli, montañas de pasta y grandes platones de delicioso suato.
La señora Morroa recuperó sus modales con una sonrisa fatigada.
-Yo me llamo Ruth Morroa -dijo, y miró hacia su patio?-. Hay tanto que hacer aquí. Adentro estaba lleno de polvo y telarañas.
Sus ojos se movieron hacia la cómoda vivienda de la señora Capelli, con estuco y mosaicos rojos.
-Tiene usted una casa adorable -añadió.
-Mi marido la construyó años antes de morir. Nos gustaba venir aquí en las vacaciones de invierno. Yo sentí que este era mi hogar, más que Nueva York. Florida me encanta, aun en los calores del verano. Mi hijo nació en la casa, allá en esa recámara de la esquina. -?La señora Capelli se rio?-: El más breve trabajo de parto de la historia. ¡Qué bambino! Cuando decidió entrar en escena, no se molestó en ir al hospital.
La delicia inconsciente de la señora Capelli por su hijo hizo que los ojos huecos y atribulados de Ruth Morroa se fijaran en su cara. La señora Capelli se sintió sorprendida, descubierta y un poco avergonzada. ¡Qué ojos más dolorosos! En sus profundidades expresaban muchos arrepentimientos, frustraciones y desconciertos… Eran demasiado grandes y oscuros para su rostro delgado, cubierto de maquillaje, que en otro tiempo debió de ser muy bonito.
-Mi hijo se llama Greg -murmuró la señora Morroa.
-El mío, John. Es mucho mayor que su hijo. Tiene esposa y cinco hijos, unos pícaros. Viene a visitarme de vez en cuando, cuando le queda tiempo. Es contratista y trabaja en el norte, siempre con muchas ocupaciones.
-Seguro que es un buen hombre.
La señora Capelli se sintió forzada a confortar a la agotada madre frente a ella.
-Oh, en sus tiempos hizo muchas travesuras. Supongo que eso sucede con todos, antes de que sienten cabeza. Estos días John insiste en vender esta antigualla, como él llama a mi casa. Que me vaya a vivir con él, eso dice. Yo le contesto que se ocupe de sus propios asuntos. Las cosas ya no son como antes, cuando tres y hasta cuatro generaciones se la pasaban discutiendo bajo el mismo techo.
La señora Morroa asintió.
-Qué amable de su parte venir a saludar, señora Capelli. Ahora tendré que apurarme. Ya sabe, a trabajar. En Serena Lounge, junto a la playa, de las seis de la tarde hasta las dos de cada mañana. Siempre tengo mucho que hacer al prepararme para ir al trabajo.
-Es un lugar excelente, Serena. John nos llevó a Isadora y a mí la última vez que vino a verme.
Ruth Morroa empujó la punta de sus tijeras de podar hacia una pequeña rama.
-Ser mesera de cócteles no es mi mayor ambición, pero sin tener preparación profesional, paga mejor de lo que yo nunca esperé ganar. Dios sabe que nunca hay suficiente dinero.
La situación podría ser más fácil si el chico se ensuciara las manos con algún trabajo honesto, pensó la señora Capelli, pero solo dijo:
-El honor de cada trabajo reside en su ejecución. No dudo que usted sea la mejor mesera de cócteles.
El tono sincero de la señora Capelli confirió el primer toque de animación a la cara fatigada con sus varias capas de maquillaje congelado, enmarcada por cabellos cortos y oscuros. Antes de que la señora Morroa pudiera responder, se azotó la puerta principal de la casa y apareció Greg en la sombra del pequeño pórtico. Las dos mujeres lo miraron atentamente.
-Greg -lo llamó la señora Morroa-. Ella es la señora Capelli, nuestra vecina de la casa de al lado.
-Hola -dijo él con expresión de aburrimiento. Echó una mirada a la señora Capelli, bajó al patio y empezó a rodear la casa.
-Greg -volvió a llamarlo Ruth Morroa-, ¿adónde vas?
-Afuera -repuso él, sin volver la cabeza.
-¿A qué hora vuelves a casa?
-¡Cuando me dé la maldita gana!
Giró en la esquina de la casa y se perdió de vista.
El rostro de la señora Morroa se arrastró en dirección a la señora Capelli, pero con la mirada desviada.
-Es su modo de hablar, señora Capelli.
La señora Capelli asintió con la cabeza, pero sin comprender. ¿Por qué se lo permitía la señora Morroa? El respeto a los padres era lo normal en un hijo, bien tuviera seis o sesenta años.
El motor de un automóvil despertó como de un puñetazo y Greg salió a toda prisa del terreno. Llegó a la calle y giró haciendo chillar las llantas.
-Tengo que salir enseguida, señora Capelli.
-Ha sido un privilegio conocerla -repuso esta.
-¿Y bien? -preguntó Isadora tan pronto entró la señora Capelli a la casa.
-Una pobre mujer en el peor estado posible -?le informó la señora Capelli?-: una madre con un hijo cruel sin ningún amor por ella.
Isadora se persignó.
-Está matando a su madre -añadió la señora Capelli.
De inmediato Greg se convirtió en una plaga del barrio, una enfermedad, una invasión. El cachorrito juguetón de los Ramos entró al patio de los Morroa y Greg le rompió la pierna de una patada, arguyendo que el pobre perro de orejas colgantes lo había atacado. Cuando le daba la gana, así fuera a la una de la mañana, buscaba acordes en su guitarra atronadora. Muchas noches las pasaba fuera y solía volver a las tres de la madrugada, con las llantas chirriando y el escape abierto. A menudo llenaba la casa de los Morroa con hordas de hippies que celebraban fiestas de rock y cerveza.
Los vecinos gruñían e intercambiaban opiniones iracundas acerca de Greg, hablando por encima de las cercas de sus patios o en el café. La falta de liderazgo era una fuerza aturdida e inerte, y nadie hizo nada respecto a Greg hasta una mañana, a eso de las dos, cuando un estruendo sin precedentes sacudió la casa de los Morroa.
El señor Signo (de la casa blanca estilo colonial cruzando la calle) decidió que no era posible soportarlo más. Hizo a un lado la cobija, se sentó en la cama, encendió la lámpara y marcó el número de Información desde su aparato. Sí, le confirmó Información, había un teléfono instalado en el domicilio de los Morroa. El señor Signo anotó el número, titubeó un instante y por fin lo marcó. El teléfono de los Morroa sonó seis o siete veces antes de que nadie lo notara. Por fin se oyó la voz ebria de una chica, riéndose:
-Si no es una de esas llamadas obscenas, mejor cuelga.
-Quiero hablar con Greg -dijo el señor Signo, sintiendo el sudor de la mano en el teléfono.
La chica gritó el nombre de Greg, y él respondió.
-Tengan corazón -le rogó el señor Signo-. ¿No pueden hacer un poco menos de ruido?
-¿Quién habla? -preguntó Greg.
-Yo… eh… el señor Signo, el vecino de enfrente.
-¿Qué le parece si le rompo el hocico, señor Signo-vecino-de-enfrente?
-Mira, Greg -replicó el señor Signo armándose de valor?-, solo pido que te moderes.
-¡Mételo por donde te quepa!
Una explosión de ira quemó los bordes de la timidez del señor Signo.
-Mira, cachorrito, si no paran el ruido llamo a la policía.
Por un instante no se oyó más que el ruido de la fiesta en el teléfono, las risas salvajes, las conversaciones a grito pelado, el fondo de rock pesado. De repente, Greg dijo:
-Está bien, viejo. No tiene por qué enfadarse tanto. Solo nos estamos divirtiendo un poco.
La fiesta se enfrió y el señor Signo se acostó junto a su esposa, que estaba despierta, sintiendo que había crecido unos cuantos centímetros gracias a que había controlado a Greg.
Dos días después la señora Signo salió de su camioneta con una bolsa de comestibles, se acercó a la entrada y dejó caer la compra de golpe. Se tapó la boca con los nudillos y gritó. Vio en la puerta principal el cadáver tieso de su gato, con la cabeza retorcida y el hocico apuntando hacia arriba, alejándose de los hombros.
Esa misma noche Greg organizó otra fiesta, la más estridente de todas.
Para la señora Capelli era como si entre ellos apareciera una presencia tenebrosa. Ya no era la misma calle, tranquila y cálida: era igual que una siniestra calle urbana, con un aura que obligaba a los peatones indefensos a apresurarse al anochecer, con los oídos atentos al menor sonido.
-Tal vez los Morroa se muden -dijo la señora Capelli a la hora del desayuno.
-Sí -concurrió Isadora-, son como gitanos. Pero ¿cuándo? Esa es la cuestión. ¿El mes que viene? ¿En un año? ¿Antes de que el jovencito haga algo aun más horrible?
-¡Su pobre madre! -se compadeció la señora Capelli mientras daba vuelta al huevo en la sartén?-. Si pudiera viajar por el mundo, se acabaría su problema.
Un poco más tarde ese mismo día, la señora Capelli se llevó su té de la tarde a la recámara. Puso la taza caliente sobre una mesita y cruzó la habitación hasta llegar junto a la ventana lateral. Afuera, a nivel con el alféizar, dos golondrinas andaban brincando sobre un saliente, picoteando restos de comida entre las grietas.
-Hola, criaturas -dijo la señora Capelli?-. Todavía es temprano para la cena. Deben de tener hambre para estar comiendo las sobras.
Se volvió al buró y tomó un frasco. Las golondrinas se echaron a volar mientras ella quitaba la tapa y sacaba el brazo para extender un festín de semillas y migajas sobre el saliente.
Las golondrinas estaban de vuelta cuando la señora Capelli tomó su taza de té y se instaló en la mecedora de madera cerca de la ventana. Llegaron más pájaros: otras golondrinas, un petirrojo, un tordo, un pequeño reyezuelo. Eran una delicia de movimientos y colores, con una felicidad natural, tan fáciles de complacer. Tal vez había algo de tontería en el hábito de contemplar y alimentar a los pájaros diariamente, pero las aves recompensaban a la señora Capelli con placeres silenciosos en días que a veces parecían interminables. Por lo tanto, se decía a sí misma, tiene que ser algo de verdad importante.
Se estaba preguntando si aparecería el Príncipe cuando de pronto se presentó. Bellísimo. Elegante. El más hermoso de los cardenales desde Audubon. Llevaba mucho tiempo haciendo su visita de cada día. Siempre se instalaba al borde del saliente, con la orgullosa cabeza alzada y vuelta para mirar a la señora Capelli. Ella se inclinó un poco hacia delante.
-Hola, qué tal -dijo en voz suave-. ¿Le parece que la comida de hoy está a la altura de sus gustos aristocráticos?
Ya no podía deleitarse en sus palabras, tampoco al mirar al Príncipe y sus amigos. Ya no. Se quedó apoyada en el respaldo, con los dedos agarrados a los brazos de la mecedora. Ese día, más que el anterior y el otro, tuvo conciencia de la ausencia de alegría. Aunque trataba de no admitirlo, en su ritual con los pájaros había una pizca de ansiedad, incluso de miedo. No podía dejar de pensar en el jovencito de la casa de al lado y su rifle de municiones. Pum, pum, pum… Su mano fuerte cargando el disparador mientras sus ojos recorrían los árboles en busca de un blanco inocente, confiado, indefenso, y un cuerpecito emplumado retorciéndose al caer de cabeza al suelo.
La señora Capelli pensó que quizá debería dejar de alimentar a los pájaros mientras estuviera allá amenazándolos el rifle de aire…
Estaba considerando esa idea cuando vio alzarse una nubecilla de plumas rojas en el pecho del cardenal. El pájaro desapareció enseguida. Los demás pájaros se dispersaron en un vuelo súbito.
La señora Capelli se quedó donde estaba sentada, los ojos ciegos, calientes y secos. De repente, se alzó de la mecedora y bajó cruzando toda la casa. Con los últimos rayos del sol penetrando la fría capa sobre su piel, buscó por todo el patio, entre los arbustos junto al edificio. El cadáver del cardenal no aparecía, y tuvo la certeza de que Greg había corrido a esconder la evidencia antes de que ella saliera de su casa.
Se lo imaginó observando el saliente, vigilando a los pájaros de ella, oyendo su charla con el cardenal mientras se movía cerca de la ventana. En el interior del muchacho se alzaba un instinto oscuro, una voracidad, y en las profundidades desconocidas y tortuosas de su mente había ideado sus planes. Esperó, como una bestia que saborea anticipadamente la matanza. Enseguida sintió el placer de apretar el gatillo y ver caer al cardenal.
La señora Capelli se dio vuelta con lentitud y lo vio ahí, de pie, frente a la casa de los Morroa, con su rifle de aire colgado del brazo. Alto. Esbelto. Joven. Desafiándola. Poniéndole una trampa. Alzando los labios para formar una sonrisa que atravesó a la señora Capelli como un témpano de hielo.
La señora Capelli giró sobre sus piernas tiesas y entró a su casa.
El nombre del policía era Longstreet, sargento Harley Longstreet, un hombre alto y fornido con rostro de grandes facciones y largos cabellos castaños.
Con las cortinas de la sala abiertas, la señora Capelli lo vio salir de la casa de los Morroa. Se detuvo un instante mirando sobre el hombro, con un cuaderno de hojas sueltas en la mano. Un poco después se acercó a la puerta principal de Capelli. El sargento no pensaba que la muerte de un pájaro no fuera importante, menos en esas circunstancias. Le atribuyó significado e importancia considerables. Una hora antes entró a la casa de los Morroa. Y ya estaba de vuelta.
La señora Capelli permaneció con los dedos al borde de la puerta abierta.
-Creo que entiendo, señor Longstreet -dijo, sin rencor.
-Simplemente niega haber matado al pájaro, señora. ¿Usted vio que lo mataba?
-No lo vi apretar el gatillo.
-Sabe usted, señora Capelli, la ley consiste en letras negras impresas en papel blanco. La señora Morroa no está en su casa. Tampoco hay nadie afuera de las casas de los alrededores. Sin testigos ni pruebas tangibles, he hecho todo lo que he podido.
-Lo aprecio mucho, señor Longstreet.
El policía titubeó, dando golpecitos al cuaderno con el dedo pulgar.
-Él afirma que usted es una anciana amargada que no quiere que haya gente joven en el barrio.
-Está mintiendo, señor Longstreet. Yo disfruto mucho de los jóvenes razonablemente normales. ¿Usted le cree a él?
-Ni por un instante, señora Capelli. Nada de lo que dice.
Volvió a hojear el cuaderno.
-Busqué rápidamente en nuestros archivos cuando usted llamó, para ver si teníamos algún expediente con datos sobre su persona. Ya sabe que contamos con computadoras, y basta con apretar un botón para verificar si hay registros de sus actividades en las agencias de cualquier ciudad o municipio.
Ella por fin cerró la puerta y recargó los hombros.
-¿Y qué dice su computadora?
La mirada penetrante del sargento pasaba del cuaderno a su interlocutora.
-Nuestro Greg Morroa pasó dos años en una institución correccional para adolescentes inadaptados. Entró a los dieciséis años, y lo soltaron el día que cumplió dieciocho, y eso fue hace dieciocho meses. Antes de las acciones que lo llevaron a la correccional hay reportes de clases perturbadas y vandalismo en las escuelas, ataques contra compañeros menores para despojarlos de sus monedas. Lo expulsaron cuando atacó a un director de escuela.
-Ese director tendría que haberlo azotado con una vara de nogal -?comentó la señora Capelli?-. Pero en ese caso, habrían metido en la cárcel al director.
-Es posible -aceptó Longstreet, guardándose el cuaderno en el bolsillo de la cadera?-. Hemos recibido quejas sobre Greg casi desde el mismo día en que salió libre, de los diversos lugares en donde los Morroa han vivido. Pero no se ha podido probar nada en los juzgados, aparte de una sentencia suspendida por vandalismo en una casa.
La señora Capelli se movió lentamente a un sillón grande y se hundió en la orilla, con las manos aferradas a sus rodillas.
-Señor Longstreet, Greg Morroa no es nada más un adolescente mal portado. Él pertenece a las fuerzas y hechos que tan frecuentemente aparecen bajo titulares sangrientos.
-Es muy posible.
Su tono de voz obligó a la señora Capelli a alzar la mirada y reconoció la amargura en los ojos del policía. Lo compadeció por las duras dificultades de su trabajo.
-No lo tome a mal, señor Longstreet. Le agradezco que haya venido y le haya hablado. Tal vez se asuste por algún tiempo, y eso ayudará un poco.
-No podemos encerrarlos sin tener pruebas firmes de que hayan cometido un crimen. En ocasiones, es demasiado tarde.
-Siempre es demasiado tarde después de cometido el crimen, señor Longstreet -?comentó ella, al tiempo que se levantaba para despedirlo.
El policía se quedó un momento mirando a esa pequeña mujer tan robusta.
-Voy a encomendar a las patrullas de vigilancia que presten particular atención a su calle, señora Capelli. Haré todo lo posible.
-Estoy segura de eso.
-Que tenga un buen día, señora Capelli.
-Buen día, señor Longstreet.
Se quedó mirando al sargento hasta que subió a un coche de la policía sin insignias estacionado junto a la banqueta. El señor Longstreet se quedó un rato sin moverse, después de encender el motor, mirando la casa de los Morrow. Finalmente se puso en marcha.
Al darse vuelta, la señora Capelli vio a Greg. Estaba de pie en su patio, con los pulgares enganchados en el cinturón, observando el coche del policía hasta que llegó a la intersección, donde se perdió de vista. La señora Capelli comenzó a cerrar la puerta. Pero súbitamente cruzó su propio patio delantero para llegar adonde las propiedades se separaban.
-¿Greg?… ¿Puedo hablar contigo?
Él movió solo la cabeza para mirarla fijamente.
-¿Y por qué iba yo a hablar con una perra desgraciada que me acusa con los polizontes?
Ella palideció, pero controló el calor de su rabia.
-Pensé que podríamos hablar civilizadamente. Después de todo, Greg, tenemos que vivir como vecinos.
-¿Quién dice vivir? Alguien se podría morir. Los vejestorios a cada rato estiran la pata, ¿sabe?
-Sé un poco razonable, Greg. Es lo único que te pido. Yo me alegré cuando llegaron al barrio, tú tan joven y vigoroso. Me hubiera agradado sentir actividad juvenil junto a mi casa.
-Vieja rata, me denunciaste a los polizontes.
-Mira, Greg. Es necesario que te señale los límites. ¿Por qué no discutimos sobre esto? Respetarlos… Vivir cada quien su vida…
Él la miró con una estudiada actitud de insolencia.
-Cometiste un error muy grave al llamar a Longstreet, vieja. No me gusta. No me gusta nada. Y no lo olvido.
Ella respondió, por fin, en un tono que expresaba furia.
-¿Me estás amenazando, Greg?
-¿Quién dice? ¿Puedes probarle eso a Longstreet? Tu palabra contra la mía. Yo sé cómo funciona la ley. Conozco mis derechos.
-Creo que esto no va a servir de nada, Greg. Lamento haber venido a tratar de hablar contigo.
Él se desplazó unos pasos hacia ella. La luz del sol poniente le acentuaba los pómulos. Tenía tenso el cuerpo, como si estuviera listo para lanzarse sobre ella.
-Tendrás mucho más que lamentar en el futuro, vieja. Más vale que lo creas. Piensa en eso. No sabrás cuándo, cómo ni dónde. Pero no me agrada que nadie me denuncie a los polizontes.
-Espero que no vayas más allá de las palabras, Greg.
Él se rio de pronto.
-Aquel director de escuela, el que hizo que me encerraran, ¿sabes lo que le pasó? Como al año de haber salido libre yo, un auto se dio a la fuga tras atropellar a la hija del maldito director. Quedó con las piernas tullidas para el resto de su vida. Claro que la policía me interrogó. No pudieron probar nada.
La señora Capelli no pudo soportarlo más. Se dio vuelta y fue a su casa con pasos rápidos.
-No te olvides de pensar en eso, vieja -le gritó Greg?-. Que no se te olvide: nadie puede probarle nunca nada a Greg Morroa.
Después de tres días, la señora Capelli tuvo esperanzas de que Greg hubiera reflexionado. Tal vez los insultos le satisfacían el ego. Ese tipo de persona casi nunca va más lejos.
Casi nunca.
La cuarta noche, la señora Capelli se agitaba mientras dormía, soñando que olía a humo. Murmuró algo en estado semiconsciente; de súbito tuvo la certeza clara y helada de que ya no estaba dormida.
Hizo a un lado la sábana, le salió un gritito de la garganta y se levantó tambaleante, una figura fantasmal en un camisón que le llegaba a los tobillos.
-¡Isadora! -gritó mientras cruzaba el vestíbulo?-. ¡Isadora! ¡Despierta, dormilona! ¡Se está quemando la casa!
Se abrió de golpe la puerta de la habitación de Isadora, que apareció vestida igual que su patrona, con sus trenzas de gris acero colgando a los lados del rostro sobre los hombros.
-¿Qué pasa? ¿Qué es? -barbotó Isadora, castañeteando los dientes. Vio el resplandor rojizo en la escalera y se puso a persignarse una y otra vez?-. ¡Oh Dios, ten piedad, misericordia del Cielo!
Juntas, las dos mujeres bajaron a empellones por la escalera. En el comedor era más fuerte el reflejo del fuego.
-¡Pronto, Isadora, a la cocina! Cruzaron veloces el comedor y se detuvieron dentro de la cocina. Una vislumbre le bastó a la señora Capelli para adivinar la situación. Las cortinas sobre el vidrio de la puerta exterior fueron las que comenzaron a arder, y de ellas no quedaban más que cenizas y brasas. Las llamas pasaron sin dificultad a las cortinas de la ventana a lo largo de la parte posterior de la cocina, y estaban atacando los gabinetes, impregnando el aire con el olor de barniz quemado.
Isadora se metió a la alacena, arrojando cazuelas hasta agarrar dos de las más grandes. La señora Capelli fue más directa. Tomó la manguera del fregadero y la extendió a todo lo que daba, abrió al límite el grifo de agua fría y combatió las llamas hasta apagar las últimas chispas.
Entre nubes de humo que salían de los gabinetes, la señora Capelli se agarró de una silla de la cocina y se hundió debilitada en ella. Acompasó su aliento con los bufidos de Isadora y comenzó a recuperar sus fuerzas.
-Qué horrible pudo ser si no te hubieras despertado -dijo Isadora a través de los dientes, que golpeaban unos contra otros.
-Sí -dijo la señora Capelli.
Isadora se apoyó en la mesa de la cocina para levantarse de la silla.
-Habrá que llamar a los bomberos para asegurarnos de que todo se haya extinguido.
-Sí -repuso la señora Capelli.
-Y a la policía.
-¡No!
Isadora miró a la señora Capelli, alarmada por su tono agudo de voz.
-Pero María…, sabemos quién hizo esto. Ha estado planeando, esperando, pensando y decidiendo qué hacer, lo sabemos.
-Sí. Y esta noche al fin actuó.
La señora Capelli examinó la puerta ennegrecida por el fuego; su mirada se detuvo sobre la base. Se levantó, cruzó hacia la puerta y se arrodilló. Tocó las cenizas en el suelo.
-Y lo hizo con tanta simpleza -dijo-. No todas las cenizas aquí son de textiles. Muchas parecen de papel. Qué fácil, sin tener que entrar ni romper la puerta de la cocina. Bastó con meter tiras de papel hasta que hubiera suficientes bajo la puerta, y entonces le prendió fuego a la pila dentro de la cocina. Pronto la voracidad de las llamas se pasó a las cortinas.
Ambas mujeres parecían parte de un cuadro: Isadora de pie junto a la mesa, la señora Capelli arrodillada al lado de la puerta, mirándose una a la otra.
-Sí, entiendo -dijo Isadora-. Está muy claro. Y la policía lo vería claro también. Pero no podrán hacer que el chico confiese. Y tendrá una coartada, alguien jurará que esta noche estaba muy lejos de aquí.
Un sollozo se le atoró a la señora Capelli en la garganta.
-¿Hasta qué punto podemos soportar, Isadora? Llama de inmediato a los bomberos. Y enseguida me pasas el teléfono. Aunque sea muy tarde, quiero oír el sonido de la voz de John. A las diez de la noche del día siguiente un taxi del aeropuerto depositó a John frente a la casa de Capelli.
-¡Es él! -exclamó Isadora al verlo bajar del taxi y tomar su única pieza de equipaje.
Al lado de Isadora, convertida en un vertiginoso centro de emociones, la señora Capelli le dio un codazo.
-¡Pronto, Isadora! La mesa…, las velas de la cena.
Isadora salió volando de la puerta y dejó que la señora Capelli contemplara ella sola la llegada de su hijo.
La señora Capelli sabía que no habría comido en el avión. Mamá siempre lo esperaba con uno de sus guisados favoritos, sin importar la hora de su llegada. Esa noche la cena se centraba en un arrostro di Angello, y ya podía verlo llenarse la boca con el cordero suculento mientras le enviaba con los dedos un beso de aprobación.
-¡Ah, John, John!
Sus brazos totalmente abiertos envolvieron su fuerza oscura, imponente y masculina, y, como siempre, se echó a llorar de alegría. Él la alzó en sus brazos, casi como para llevarla consigo, y le dio un beso en cada mejilla.
-¿Qué es esto que huele tan bien? ¿No será ese cordero asado que solo sabe hacer mia madre?
-Por supuesto, John. ¿Qué tal el vuelo? Isadora, ¿Dónde estás? ¡Rápido, Isadora, el hombre más guapo del mundo tiene mucha hambre!
Del brazo de su hijo, la señora Capelli entró al comedor haciendo preguntas sobre su nuera y sus preciosos nietos.
-Todo bien en el norte -le aseguró John-. Las cosas no podrían ir mejor.
Se sentó a la cabecera de la mesa de nogal labrado frente a un escenario de lo más seductor: servilletas blancas como la nieve, porcelanas finas, cristal y plata, velas altas en viejos candelabros de plata, guisados finos en platones tapados.
Isadora y la señora Capelli se contentaron con permanecer sentadas, cada una a un lado, mirándolo comer y anticipándose a cada uno de sus deseos.
Por fin llegó el momento en que ya no pudo comer más y premió a su madre con un amoroso guiño y un pequeño eructo pleno de aprecio.
Puso la servilleta sobre la mesa, empujó la silla hacia atrás y alzó una de las velas para encender un angosto puro negro.
La señora Capelli se puso a su lado cuando él se movió hacia las ventanas a un costado del comedor para mirar las luces en la casa de los Morroa.
-Cuéntame ahora, mamá, ¿Qué problema hay?
Ella le relató con todos los pormenores lo sucedido desde el momento en que Greg Morroa se mudó a la casa de al lado. Le dio a conocer todos los hábitos de Greg, las identidades de sus amigos más cercanos, la marca, modelo y número de matrícula del automóvil de los Morroa. Tardó varios minutos, pues había ido acumulando mucha información a lo largo del tiempo en que Greg había sido su vecino.
Cuando por fin concluyó, John le pasó un brazo sobre los hombros.
-No te preocupes, mamá -dijo en voz baja?-. Todo se arreglará. Ese joven animal dejará de torturar a su madre. Ya no podrá matar ni dañar a los animales. No atropellará a más niños para luego salir huyendo. No volverá a encender fuegos para provocar incendios. Muy pronto nos haremos cargo, en cuanto se presente la primera ocasión propicia.
Al mirarlo, la señora Capelli sabía que eso se cumpliría. Con ella, Greg Morroa cometió el mayor error de su vida. Se acordó del abuelo de John y de su padre, y de los hombres Capelli desde Sicilia hasta San Francisco. En toda la mafia no se hallaban mejores soldados que los hombres de Capelli, y así había sido por varias generaciones. Aplicaban la ley de la mafia sin miedo ni la menor contemplación. Y ninguno de ellos era más leal que el amor de su corazón: su adorado John.
FIN

