 Si algo ha quedado bastante claro tras las últimas elecciones en España es que los partidos de izquierda mantuvieron ideológicamente su identidad reconocible de socialdemócratas, es decir, que no pretenden eliminar el sistema capitalista sino suavizarlo y corregir sus inequidades, apoyándose en la democracia liberal, en beneficio de los más desfavorecidos de la sociedad, mediante un reparto solidario de la riqueza y una política fiscal progresiva que obligue a que los que más tienen contribuyan en mayor cuantía al sostenimiento de unos servicios públicos básicos. La izquierda tuvo claro, y se reconoció en ello, que su objetivo es la justicia social y la igualdad, lo que se logra de manera más eficaz con un robusto Estado de bienestar que atienda las necesidades de los que no pueden costeárselas a través de servicios públicos universales y gratuitos. cosa compatible con el sistema capitalista y la economía de mercado. La única diferencia notable entre los partidos de izquierda, en esa coincidencia de objetivos, es el método o vía para alcanzarlos, que se limita a una cuestión de velocidad: ir más deprisa o despacio o, lo que es lo mismo, actuar de manera gradual (pragmática) o drástica (dogmática) en los cambios que se han de acometer para, sin eliminarlo, corregir el capitalismo, regular el mercado, supeditándolo al interés general, e implementar políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades en el origen. En tal sentido, la izquierda lo tuvo claro y no presentó, hasta la fecha, problemas de identidad: se reconoce tal cual es.
Si algo ha quedado bastante claro tras las últimas elecciones en España es que los partidos de izquierda mantuvieron ideológicamente su identidad reconocible de socialdemócratas, es decir, que no pretenden eliminar el sistema capitalista sino suavizarlo y corregir sus inequidades, apoyándose en la democracia liberal, en beneficio de los más desfavorecidos de la sociedad, mediante un reparto solidario de la riqueza y una política fiscal progresiva que obligue a que los que más tienen contribuyan en mayor cuantía al sostenimiento de unos servicios públicos básicos. La izquierda tuvo claro, y se reconoció en ello, que su objetivo es la justicia social y la igualdad, lo que se logra de manera más eficaz con un robusto Estado de bienestar que atienda las necesidades de los que no pueden costeárselas a través de servicios públicos universales y gratuitos. cosa compatible con el sistema capitalista y la economía de mercado. La única diferencia notable entre los partidos de izquierda, en esa coincidencia de objetivos, es el método o vía para alcanzarlos, que se limita a una cuestión de velocidad: ir más deprisa o despacio o, lo que es lo mismo, actuar de manera gradual (pragmática) o drástica (dogmática) en los cambios que se han de acometer para, sin eliminarlo, corregir el capitalismo, regular el mercado, supeditándolo al interés general, e implementar políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades en el origen. En tal sentido, la izquierda lo tuvo claro y no presentó, hasta la fecha, problemas de identidad: se reconoce tal cual es. La derecha, en cambio, tras participar en esas mismas elecciones, salió de ellas traumáticamente desorientada y dividida, sin saber qué rostro, entre los que se oculta, corresponde a su verdadera identidad: la liberal, la conservadora o la de extrema derecha. Incluso en lo económico manifiestan preferencias o prioridades distintas, puesto que una derecha aspira al Estado mínimo de los neoliberales: otra, aislacionista, sueña con volver a una economía centralizada y autárquica; y una tercera, tradicionalista, siempre está dispuesta a proteger la libertad del mercado (mercado eficiente) en detrimento del interés general. Unas y otras, aunque con genes comunes, fracturan su ideario en función de objetivos inmediatos o sectarios. Así, acabaron acusándose mutuamente de provocar la debilidad que les afecta a todas y que las incapacita para gobernar por mor de una fragmentación ideológica o, mejor, táctica, electoralista. Tal es, en resumen, la excusa que esgrime, ahora, el gran partido conservador español, el Partido Popular, que agrupaba en su seno al conjunto de la derecha nacional -desde la de centro hasta la ultra derecha-, con ocasión de la derrota estrepitosa que ha cosechado en las pasadas elecciones, en las que ha quedado reducido casi a la marginalidad. La derecha ha salido de esas elecciones desorientada y mortalmente dividida en tres facciones. Y -divide y vencerás- no sumaron, sino que se restaron votos entre ellas. ¿Qué imagen prevalece en el electorado: la ultramontana y retrógrada, la tradicional y conservadora o la ubicada en el centro y liberal? Cuesta trabajo saberlo, pues sus modelos sociales y económicos difieren en gran medida, aunque compartan lo sustancial: menos igualdad, menos Estado y más libertad, sobre todo de mercado.
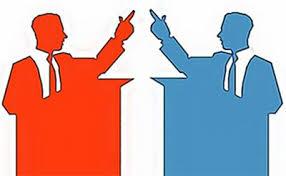 Es por ello que, en aquellas elecciones, que desde ambos extremos ideológicos tildaban de históricas, se decidía algo más que un nuevo gobierno para el país. Se elegía un modelo de sociedad que se ocupe en combatir los problemas que han hecho de España uno de los países de Europa en que más ha crecido la desigualdad y la pobreza, como consecuencia de las políticas de austeridad -recortes- que se cebaron sobre el gasto público. La izquierda supo escuchar este mensaje mientras la derecha se debatía en cuál de ellas estaba en condiciones de confrontarlo con más autoridad, “sin complejos”, como quiso presumir. La izquierda pragmática (PSOE) y la dogmática (Podemos) se respetaron mutuamente y enfocaron su ataque contra la derecha tricéfala que cometió el error de alardear de fortaleza con aquella concentración de la plaza de Colón, en la que participaron juntas. Se exhibieron como la hidra de tres cabezas a la que convenía abatir, máxime cuando dos de ellas pugnaban por parecerse a la más radical e intransigente de las tres.
Es por ello que, en aquellas elecciones, que desde ambos extremos ideológicos tildaban de históricas, se decidía algo más que un nuevo gobierno para el país. Se elegía un modelo de sociedad que se ocupe en combatir los problemas que han hecho de España uno de los países de Europa en que más ha crecido la desigualdad y la pobreza, como consecuencia de las políticas de austeridad -recortes- que se cebaron sobre el gasto público. La izquierda supo escuchar este mensaje mientras la derecha se debatía en cuál de ellas estaba en condiciones de confrontarlo con más autoridad, “sin complejos”, como quiso presumir. La izquierda pragmática (PSOE) y la dogmática (Podemos) se respetaron mutuamente y enfocaron su ataque contra la derecha tricéfala que cometió el error de alardear de fortaleza con aquella concentración de la plaza de Colón, en la que participaron juntas. Se exhibieron como la hidra de tres cabezas a la que convenía abatir, máxime cuando dos de ellas pugnaban por parecerse a la más radical e intransigente de las tres. No hay que olvidar que con cada modelo económico emerge un tipo de sociedad. Y las derechas pretendieron, como se empeña la nueva derecha ultranacionalista en Europa y América, estigmatizar y liquidar el modelo “socialista” de sociedad que propugna la izquierda que se reconoce socialdemócrata. De ahí que su objetivo fuera “echar a Sánchez” del Gobierno, acusándolo de “traidor” a España por dialogar con los independentistas y de “despilfarrador” por revertir las medidas de austeridad que impusieron los gobiernos anteriores de derechas. Cree la derecha que sus axiomas económicos son dogmas irrefutables: bajada de impuestos, mercados libres desrregulados y nada de gasto social puesto que el hombre es libre de labrar su destino sin ayuda del Estado. Un modelo económico del que deriva un orden moral y social: el derecho “divino” a la propiedad privada, la familia tradicional como núcleo de la sociedad y una idea de España en la que no cabe ni la diversidad y el pluralismo, ni la igualdad de la mujer y la liberación de costumbres, ni la solidaridad con propios (Estado del bienestar) y extraños (política de inmigración respetuosa con los Derechos Humanos). Todo ello se dilucidaba en esas elecciones.
 La izquierda comprendió enseguida la envergadura del envite y lo afrontó desde la moderación y el mutuo respeto, dispuesta a movilizar a sus votantes y defender su proyecto de sociedad: política fiscal progresiva para financiar el Estado de Bienestar, instrumentos para combatir la desigualdad de origen (educación gratuita y derecho a la salud como ascensor social), igualdad y protección de la mujer (no ideología de género), laicidad del Estado (no tutela religiosa), ayudas a los desfavorecidos (ley de Dependencia, subsidios a parados, becas, etc.) y corregir los “fallos” del mercado (regulación y sometimiento al interés público). Partía con cierta ventaja: sin repudiar el capitalismo, la izquierda socialdemócrata ha sido protagonista del mayor empuje de modernización del país (Europa, OTAN, reconversión industrial, etc.) y de la profundización y extensión de los derechos civiles y sociales (Divorcio, matrimonio homosexual, ley de Dependencia, etc.). Sólo tenía que recordarlo y hacer ver lo que estaba en peligro.
La izquierda comprendió enseguida la envergadura del envite y lo afrontó desde la moderación y el mutuo respeto, dispuesta a movilizar a sus votantes y defender su proyecto de sociedad: política fiscal progresiva para financiar el Estado de Bienestar, instrumentos para combatir la desigualdad de origen (educación gratuita y derecho a la salud como ascensor social), igualdad y protección de la mujer (no ideología de género), laicidad del Estado (no tutela religiosa), ayudas a los desfavorecidos (ley de Dependencia, subsidios a parados, becas, etc.) y corregir los “fallos” del mercado (regulación y sometimiento al interés público). Partía con cierta ventaja: sin repudiar el capitalismo, la izquierda socialdemócrata ha sido protagonista del mayor empuje de modernización del país (Europa, OTAN, reconversión industrial, etc.) y de la profundización y extensión de los derechos civiles y sociales (Divorcio, matrimonio homosexual, ley de Dependencia, etc.). Sólo tenía que recordarlo y hacer ver lo que estaba en peligro.La derecha, en cambio, erró el tiro. Disparó contra ella misma y personalizó el enemigo en el presidente del Gobierno. Corta de miras, centró sus ataques en el conflicto independentista (controlado política y judicialmente), la inmigración (también controlada, a pesar de sus repuntes) y en el supuesto “despilfarro” de la izquierda en gasto social (el mayor gasto ha sido el rescate del sistema financiero y la “nacionalización” de pérdidas en sectores económicos privatizados). Incluso, en combatir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de carácter estatal y que en ocho años de gobiernos de Mariano Rajoy no tuvo tiempo de suprimir, para exigir que quede exento hasta el 99 por ciento en herencias inferiores al millón de euros, algo que al parecer creían de general preocupación. A ello añadió, como diana para sus ataques, el aborto, la educación concertada y la Memoria Histórica en un batiburrillo de “ofensas” que todo buen patriota, como sólo ella sabe representar, ha de confrontar para erradicar del mapa.
 Al final, tanta desorientación ideológica y de objetivos tuvo el resultado conocido. La izquierda consolidó su confianza en ella misma y entre su electorado, mientras la derecha “despilfarró” la oportunidad de recuperar el poder por entregarse a batallitas sobre cuál de ellas era la verdadera y útil. La mejor parada fue Ciudadanos, la supuestamente liberal que optó por situarse a la derecha del Partido Popular, imponiendo incluso cinturones sanitarios al PSOE, un partido constitucionalista, y no a Vox, la formación ultra de extrema derecha que aboga por derogar la Constitución y eliminar las Autonomías, además de otras barbaridades y lindezas. Sacó rédito a su bisoñez institucional (nunca ha gobernado, salvo desde hace 100 días en Andalucía), al descrédito del Partido Popular (carcomido por la corrupción y radicalizado por la nueva dirección teledirigida desde Faes, la fundación de Aznar) y la petulancia fanática de Vox, la derecha añorante del fascismo. Nunca, pues, un resultado fue tan justo, pero también problemático: nos plantea ante un escenario político mulipartidista, pero bipolar, tal vez semejante al sentir ciudadano y las peculiaridades de nuestra convivencia. Nada nuevo en Europa, aunque novedoso en España, donde no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición, adversarios dialogantes y políticas de Estado que antepongan el bien del país a los intereses particulares. ¿Sabremos estar a la altura?
Al final, tanta desorientación ideológica y de objetivos tuvo el resultado conocido. La izquierda consolidó su confianza en ella misma y entre su electorado, mientras la derecha “despilfarró” la oportunidad de recuperar el poder por entregarse a batallitas sobre cuál de ellas era la verdadera y útil. La mejor parada fue Ciudadanos, la supuestamente liberal que optó por situarse a la derecha del Partido Popular, imponiendo incluso cinturones sanitarios al PSOE, un partido constitucionalista, y no a Vox, la formación ultra de extrema derecha que aboga por derogar la Constitución y eliminar las Autonomías, además de otras barbaridades y lindezas. Sacó rédito a su bisoñez institucional (nunca ha gobernado, salvo desde hace 100 días en Andalucía), al descrédito del Partido Popular (carcomido por la corrupción y radicalizado por la nueva dirección teledirigida desde Faes, la fundación de Aznar) y la petulancia fanática de Vox, la derecha añorante del fascismo. Nunca, pues, un resultado fue tan justo, pero también problemático: nos plantea ante un escenario político mulipartidista, pero bipolar, tal vez semejante al sentir ciudadano y las peculiaridades de nuestra convivencia. Nada nuevo en Europa, aunque novedoso en España, donde no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición, adversarios dialogantes y políticas de Estado que antepongan el bien del país a los intereses particulares. ¿Sabremos estar a la altura?
