 Además de los comicios europeos, locales y autonómicos en trece comunidades que se celebrarán, de manera simultánea, en mayo próximo, también están convocadas elecciones generales adelantadas para un mes antes, en abril, en las que se elegirán las nuevas Cortes Generales que deberán nombrar a un presidente del Gobierno que cuente con el beneplácito de la mayoría del Congreso de los Diputados. Asistiremos, por tanto, a una primavera de concentración electoral y empalago de votaciones, en el intervalo de un mes, que exigirá de los ciudadanos un esfuerzo inaudito de decisión democrática, pero también de paciencia, después de años de tensiones territoriales, inestabilidad gubernamental y diatribas políticas que parecen no tener fin, ni siquiera acudiendo reiteradamente a las urnas.
Además de los comicios europeos, locales y autonómicos en trece comunidades que se celebrarán, de manera simultánea, en mayo próximo, también están convocadas elecciones generales adelantadas para un mes antes, en abril, en las que se elegirán las nuevas Cortes Generales que deberán nombrar a un presidente del Gobierno que cuente con el beneplácito de la mayoría del Congreso de los Diputados. Asistiremos, por tanto, a una primavera de concentración electoral y empalago de votaciones, en el intervalo de un mes, que exigirá de los ciudadanos un esfuerzo inaudito de decisión democrática, pero también de paciencia, después de años de tensiones territoriales, inestabilidad gubernamental y diatribas políticas que parecen no tener fin, ni siquiera acudiendo reiteradamente a las urnas.Desde la restauración de la democracia, que reconoció nuestras libertades y, con ellas, a los partidos políticos y la periódica consulta cuatrienal de la voluntad popular expresada en votos, nunca se había vivido en España, si exceptuamos la Transición y la intentona golpista de Tejero, un período de tanta convulsión política y debilidad gubernamental como el de los últimos cuatro años. Un período que bien podría calificarse de cuatrienio negro de la democracia española por su inestabilidad política, indignación social, fragmentación ideológica y vaivenes gubernamentales, en el contexto de crisis económica que nos golpeó de lleno, unas fortísimas medidas de austeridad que empobrecieron a buena parte de la población, el conflicto independentista en Cataluña y su pulso a la legalidad constitucional, la corrupción política e institucional, con la guinda de la condena al Partido Popular (PP) por el caso Gürtel, y la aparición de nuevas formaciones políticas cuya presencia en el Parlamento liquidó la vieja alternancia bipartidista a que estábamos acostumbrados.
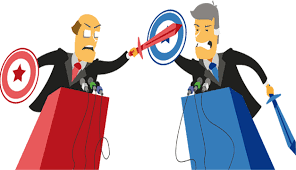 Si a todo lo anterior se le añade la abdicación del rey Juan Carlos I y la entronización de su hijo Felipe VI como nuevo monarca, la encarcelación de un miembro de la Familia Real (Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina), condenado por el caso Nóos, los desahucios masivos de viviendas, el desfile en los juzgados de políticos de todo pelaje (Caso ERE, Pujol, Papeles de Bárcenas, Camps, Zaplana, etc.) y de banqueros que se creían intocables (Tarjetas black, Bankia, Popular, Cajas de ahorro, etc.), se comprenderá mejor que el panorama, desde 2016 hasta hoy, se antoje sombrío y preocupante, por cuanto los viejos demonios de la incertidumbre, la polarización ideológica, la confrontación política, la inestabilidad gubernamental y la fractura social vuelven a sacudir una España confiada en sus domésticos y tranquilos rituales democráticos. La “cosa pública”, en tan breve tiempo, se ha complicado sobremanera y ha motivado que el descontento por todos esos problemas agite en la actualidad las banderías partidiarias, frente a la próxima y reconcentrada competición electoral, con ventoleras sectarias y un electoralismo de trincheras, es decir, de todos contra todos. Y desde una radicalidad desmesurada, si se admite la redundancia.
Si a todo lo anterior se le añade la abdicación del rey Juan Carlos I y la entronización de su hijo Felipe VI como nuevo monarca, la encarcelación de un miembro de la Familia Real (Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina), condenado por el caso Nóos, los desahucios masivos de viviendas, el desfile en los juzgados de políticos de todo pelaje (Caso ERE, Pujol, Papeles de Bárcenas, Camps, Zaplana, etc.) y de banqueros que se creían intocables (Tarjetas black, Bankia, Popular, Cajas de ahorro, etc.), se comprenderá mejor que el panorama, desde 2016 hasta hoy, se antoje sombrío y preocupante, por cuanto los viejos demonios de la incertidumbre, la polarización ideológica, la confrontación política, la inestabilidad gubernamental y la fractura social vuelven a sacudir una España confiada en sus domésticos y tranquilos rituales democráticos. La “cosa pública”, en tan breve tiempo, se ha complicado sobremanera y ha motivado que el descontento por todos esos problemas agite en la actualidad las banderías partidiarias, frente a la próxima y reconcentrada competición electoral, con ventoleras sectarias y un electoralismo de trincheras, es decir, de todos contra todos. Y desde una radicalidad desmesurada, si se admite la redundancia.Y es que del “polvo” de la X legislatura (2011-2015), la del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy caracterizado por los recortes, reformas laborales que podaron derechos de los trabajadores, educativas que adoctrinaron la enseñanza, y sociales que limitaron libertades y prestaciones públicas (en sanidad, farmacia, pensiones, becas, dependencia, intento de restringir el aborto, ley mordaza, etc.), junto al rescate de la banca, la abdicación del rey por sus escándalos personales (cacería en África y “amiga” íntima) y aquel sarampión de indignación popular del 15-M (mayo 2012) que ponía en cuestión una política percibida a espaldas de los ciudadanos (cada día se conocían nuevos casos de corrupción), procede en parte el “lodazal” que actualmente nos anega hasta las cejas.
 Pero es en la XI legislatura (enero-mayo 2016), en la que Rajoy estuvo en funciones 111 días (la legislatura más corta de la democracia) al no ser capaz de conseguir la investidura por una Cámara a la que acceden Podemos y Ciudadanos, los nuevos partidos de izquierdas y de derechas que se cuelan en el Parlamento, cuando los “polvos” de la confrontación partidista y de hartazgo social inundan de “lodo” definitivamente el paisaje político, dando paso, tras una repetición electoral, a la XII legislatura (julio 2016 a junio2018) en la que Rajoy, al fin. logra ser investido presidente del Gobierno por mayoría simple, al segundo intento, gracias al apoyo de Ciudadanos. Es, entonces, cuando se recrudece el conflicto catalán por la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 y la consecuente aplicación del Artículo 155 de la Constitución (que suspende la Autonomía), el 27 del mismo mes, hechos que tensionan la política, judicializándola, y enervan los nacionalismos sordos (todos apelan al diálogo, pero ninguno escucha), que llenan de banderas las calles y balcones del país.
Pero es en la XI legislatura (enero-mayo 2016), en la que Rajoy estuvo en funciones 111 días (la legislatura más corta de la democracia) al no ser capaz de conseguir la investidura por una Cámara a la que acceden Podemos y Ciudadanos, los nuevos partidos de izquierdas y de derechas que se cuelan en el Parlamento, cuando los “polvos” de la confrontación partidista y de hartazgo social inundan de “lodo” definitivamente el paisaje político, dando paso, tras una repetición electoral, a la XII legislatura (julio 2016 a junio2018) en la que Rajoy, al fin. logra ser investido presidente del Gobierno por mayoría simple, al segundo intento, gracias al apoyo de Ciudadanos. Es, entonces, cuando se recrudece el conflicto catalán por la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 y la consecuente aplicación del Artículo 155 de la Constitución (que suspende la Autonomía), el 27 del mismo mes, hechos que tensionan la política, judicializándola, y enervan los nacionalismos sordos (todos apelan al diálogo, pero ninguno escucha), que llenan de banderas las calles y balcones del país.Se acumula tanto “fango” que, al cabo de sólo un año, cuando se conoce la sentencia judicial que culpabiliza al PP como partícipe lucrativo por financiación ilegal en la trama Gürtel, una moción de censura, presentada por los socialistas y apoyada por toda la izquierda parlamentaria, incluida la independentista y la nacionalista, tiene éxito por primera vez en democracia y logra desalojar al PP del Gobierno, permitiendo que el PSOE acceda al Ejecutivo justamente cuando menos representación ostenta en la Cámara Baja (84 diputados). Pedro Sánchez, líder del PSOE, forma un Gobierno minoritario de izquierdas que sucede a otro de derechas, también en minoría. Es la constatación de que las mayorías absolutas u holgadas del antiguo bipartidismo quedan descartadas a causa del “barro” que mancha la credibilidad de las siglas políticas, provocando la desconfianza y la atomización ideológica de los ciudadanos. Y con razón.
 Pero la “cosa” iba empeorar. Nada se había resuelto con la repetición de elecciones ni con la moción de censura. Desde ese momento (junio 2018), Pedro Sánchez, que lidera al PSOE tras haber sido repudiado como secretario general del partido y haber recuperado el cargo tras un proceso de primarias que dejó fracturada a la militancia, se convierte en presidente del Gobierno sin pasar por las urnas. Ni el PP ni Ciudadanos se lo perdonan, como tampoco le consienten que gobierne amparado en los apoyos de independentistas catalanes y separatistas vascos afines al antiguo y vencido terrorismo de ETA. Incluso su socio prioritario, Podemos, que en la anterior legislatura se negó a dejar gobernar a los socialistas, le reclama ahora iniciativas más radicales a cambio de su apoyo parlamentario. Con intención temporal, en principio, y luego con afán de agotar la legislatura, los socialistas conforman un gobierno tan minoritario y cogido con pinzas que sólo puede tomar iniciativas a golpe de decreto-ley, mecanismo legal para elaborar leyes que, por su carácter de urgencia, no siguen el procedimiento ordinario de tramitación y aprobación parlamentario. Y así se mantiene hasta que es incapaz de aprobar la Ley de Presupuestos para el presente curso ante las exigencias inasumibles de sus socios independentistas, lo que obliga a convocar nuevas elecciones generales anticipadas, para el próximo 28 de abril. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo se inicia el juicio contra los líderes independentistas que no huyeron y fueron detenidos por quebrantar la ley e ignorar la Constitución cuando proclamaron la República de Cataluña, que inmediatamente dejan en suspenso, después de un referéndum ilegal de nula credibilidad, malversar fondos públicos, retorcer el funcionamiento del parlamento regional y promover manifestaciones tumultuosas en las calles. Por todo ello podrían ser condenados por cometer delitos de rebelión o sedición.
Pero la “cosa” iba empeorar. Nada se había resuelto con la repetición de elecciones ni con la moción de censura. Desde ese momento (junio 2018), Pedro Sánchez, que lidera al PSOE tras haber sido repudiado como secretario general del partido y haber recuperado el cargo tras un proceso de primarias que dejó fracturada a la militancia, se convierte en presidente del Gobierno sin pasar por las urnas. Ni el PP ni Ciudadanos se lo perdonan, como tampoco le consienten que gobierne amparado en los apoyos de independentistas catalanes y separatistas vascos afines al antiguo y vencido terrorismo de ETA. Incluso su socio prioritario, Podemos, que en la anterior legislatura se negó a dejar gobernar a los socialistas, le reclama ahora iniciativas más radicales a cambio de su apoyo parlamentario. Con intención temporal, en principio, y luego con afán de agotar la legislatura, los socialistas conforman un gobierno tan minoritario y cogido con pinzas que sólo puede tomar iniciativas a golpe de decreto-ley, mecanismo legal para elaborar leyes que, por su carácter de urgencia, no siguen el procedimiento ordinario de tramitación y aprobación parlamentario. Y así se mantiene hasta que es incapaz de aprobar la Ley de Presupuestos para el presente curso ante las exigencias inasumibles de sus socios independentistas, lo que obliga a convocar nuevas elecciones generales anticipadas, para el próximo 28 de abril. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo se inicia el juicio contra los líderes independentistas que no huyeron y fueron detenidos por quebrantar la ley e ignorar la Constitución cuando proclamaron la República de Cataluña, que inmediatamente dejan en suspenso, después de un referéndum ilegal de nula credibilidad, malversar fondos públicos, retorcer el funcionamiento del parlamento regional y promover manifestaciones tumultuosas en las calles. Por todo ello podrían ser condenados por cometer delitos de rebelión o sedición.Las grietas, pues, por las que se colaron el barrizal del descontento y el enfrentamiento son enormes. Ellas han facilitado que la confrontación política y la polarización ideológica chapoteen en el “fango” surgido del “polvo” acumulado desde hace cuatro años, posibilitando la eclosión social e institucional de la extrema derecha, una derecha radicalmente racista, xenófoba, machista, misógina, nacionalcatólica e inconstitucional de la que creíamos estar a salvo por ser residual y quedar constreñida en la militancia rancia y facha del PP. Pero que en Andalucía se independiza del partido maternal, izando la bandera del descontento popular con los independentistas, los inmigrantes, la globalización económica y el empobrecimiento que nos trajo la austeridad, y accede por primera vez, en democracia, a las instituciones (Parlamento) como grupo político que tiene la llave para que cuaje, también por primera vez, una alternativa de derechas al sempiterno gobierno socialista andaluz. Gracias al apoyo parlamentario de Vox (extrema derecha), Partido Popular y Ciudadanos asumen el gobierno de la Junta de Andalucía después de 37 años de monopolio gubernamental del PSOE.
 En semejante escenario, completamente enfangado, no resulta extraño que los partidos políticos afronten el denso calendario electoral previsto con actitud intransigente y planteamientos de barricadas, en absoluto proclives al debate sereno, la explicación de propuestas serias y el respeto al adversario. Desde el lodo sólo se percibe suciedad y se combate con malos modos, acritud, descalificaciones y exabruptos. Así, los independentistas acusan al Estado español de franquista, aunque España sea considerada uno de los veinte países del mundo de democracia plena. El PP tacha de “felón” al presidente Sánchez y de “traidor” y “poner de rodillas a la Nación española” por dialogar y negociar con el Govern para encauzar “políticamente” el conflicto catalán. Ciudadanos, por su parte, acusa al PSOE de dejar de ser un partido “constitucionalista” y promete no llegar a ningún acuerdo con Pedro Sánchez, de quien no se fía. Ambas formaciones de derechas compiten entre ellas por atraer el voto útil conservador, que les disputa Vox, con mensajes cada vez más radicales. Y el PSOE advierte al electorado de que la extrema derecha casposa y fascista viene de la mano del PP y Ciudadanos, que la “blanquearon” en la gran movilización celebrada en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez, permitiéndole participar de la iniciativa en pie de igualdad. Y de apoyarse en ella cuando convenga, a pesar de su programa ultramontano, como dejaron demostrado en Andalucía.
En semejante escenario, completamente enfangado, no resulta extraño que los partidos políticos afronten el denso calendario electoral previsto con actitud intransigente y planteamientos de barricadas, en absoluto proclives al debate sereno, la explicación de propuestas serias y el respeto al adversario. Desde el lodo sólo se percibe suciedad y se combate con malos modos, acritud, descalificaciones y exabruptos. Así, los independentistas acusan al Estado español de franquista, aunque España sea considerada uno de los veinte países del mundo de democracia plena. El PP tacha de “felón” al presidente Sánchez y de “traidor” y “poner de rodillas a la Nación española” por dialogar y negociar con el Govern para encauzar “políticamente” el conflicto catalán. Ciudadanos, por su parte, acusa al PSOE de dejar de ser un partido “constitucionalista” y promete no llegar a ningún acuerdo con Pedro Sánchez, de quien no se fía. Ambas formaciones de derechas compiten entre ellas por atraer el voto útil conservador, que les disputa Vox, con mensajes cada vez más radicales. Y el PSOE advierte al electorado de que la extrema derecha casposa y fascista viene de la mano del PP y Ciudadanos, que la “blanquearon” en la gran movilización celebrada en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez, permitiéndole participar de la iniciativa en pie de igualdad. Y de apoyarse en ella cuando convenga, a pesar de su programa ultramontano, como dejaron demostrado en Andalucía.Este electoralismo de trincheras, vociferante y aturdidor, puede acabar con la paciencia de los ciudadanos, a quienes se recurre cada vez con más frecuencia cuando los políticos son incapaces de consensuar soluciones a los problemas que preocupan a los españoles, echándolos en brazos de los populismos de uno y otro signo, cuando no en los de la desafección y la frustración. Tras un cuatrienio negroque ha enfangado la política y la convivencia pacífica en España, todavía puede ocurrir que, después de tanta concentración electoral en esta primavera, la situación se mantenga tan sucia y embrollada como al principio. Que la crispación y los insultos continúen en los modos y en el vocabulario de los políticos. Si no fuera una situación tan peligrosa, sería para dejarlos a todos chapoteando en el fango. Pero nos salpican y ensucian, nos contagian de su sectarismo y estrechez de miras. ¿Dejaremos que sigan embarrándonos?

