
Al contrario de lo que ocurre en los países anglosajones, donde una gran mayoría de las obras literarias que se ofrecen al consumidor fueron escritas originalmente en inglés, en España (igual que en Italia, en Portugal, en Grecia o en muchos otros países), un porcentaje muy notable de los libros que circulan son traducciones de otras lenguas. Este es un hecho en el que buena parte de los lectores no reparan. Están convencidos de haber leído a Elena Ferrante, por decir algo, cuando la novela es de Ferrante, pero la lengua le pertenece a Celia Filipetto, su traductora (quien, por cierto, acaba de obtener, muy merecidamente, el Premio Nacional de Traducción).
En realidad, la traducción es una labor a un tiempo imprescindible e invisible. Imprescindible porque, de otro modo, quien no domina más que una lengua vería drásticamente limitado su campo cultural (Iba a escribir “su lengua materna”, pero esto también podría ser objeto de un largo debate.). Sin traductores, olvídate de Homero, de Shakespeare, de Dante, olvídate también de la propia Biblia. Pero la traducción es también invisible, porque tendemos a olvidar que lo que llega a nuestras manos en nuestra lengua no fue originalmente escrito así. Cuando cree estar leyendo a Tolstói, a Kafka o a Joyce, el lector olvida que esas frases que tan bien suenan han pasado por el filtro de la traducción. No son lo que dice el autor, propiamente, sino lo que ha interpretado el traductor.
Como dice Kate Briggs, ella misma traductora, en su ensayo This Little Art, el traductor, igual que hace el novelista, le pide al lector que suspenda por unos momentos su incredulidad. Si, al abrir una novela, somos conscientes de que los personajes que contienen sus páginas no son reales, pero aún así estamos dispuestos a fingir que lo son, a sufrir y reír con ellos, al leer una novela traducida el pacto es doble: no solo esos personajes no han existido nunca, sino que nunca se expresaron en esa lengua. Y el lector lo hace. Sabemos -por tomar uno de los ejemplos que cita esta autora- que los personajes de Thomas Mann se expresan en alemán, pero cuando abrimos la traducción de La Montaña Mágica de Isabel García Adánez estamos dispuestos a aceptar que, a Hans Castorp, a su llegada a Davos, le recibe su primo Joachim diciendo: “¡Muy buenas! ¿No vas a bajar?”, con el “campechano acento de Hamburgo”. El lector ni pestañea.
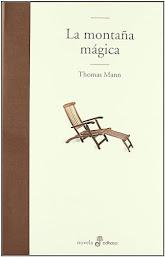
Para que esta especie de doble salto mortal funcione, se requiere algo muy difícil: que el autor posea la habilidad suficiente para hacer verosímil lo que cuenta, y que el traductor, por su parte, posea una habilidad similar para verterlo a otra lengua sin que al texto se le vean continuamente las costuras, sin que quede al descubierto el andamiaje de esta suplantación. Como dice Nuria Barrios en La impostora, un ensayo sobre los vínculos entre traducción y creación, “La traductora presta su voz a un autor extranjero para que la lectora lo identifique como parte de su cultura -una Agota Kristoff hispana, un Emmanuel Carrère hispano, una elena Ferrante hispana…- y su obra no le suene ajena”. Aunque, “La difícil y fascinante meta de la traducción es mantener vivo el eco del idioma de origen en el idioma de destino”. Un trabajo ingente y delicado.

Según la ley de propiedad intelectual española, el traductor es considerado creador de pleno derecho. Con justicia, pues la traducción es, sin lugar a dudas, un proceso de creación. Sin embargo, se trata de un trabajo poco valorado y aún peor pagado. Recientemente, la asociación ACE Traductores publicó un manifiesto en el que denunciaba que “en dos décadas apenas han mejorado las condiciones económicas de un grupo de profesionales que contribuye de manera nada desdeñable a engrosar los beneficios del sector editorial”. Vaya, que viene cobrando la misma tarifa que hace veinte años. ¿Se imaginan que ocurriese lo mismo en el resto de ocupaciones?
Si alguna vez ha caído en sus manos una mala traducción, de esas que convierten el texto en algo ilegible, coincidirán conmigo en que los profesionales de la traducción merecen una remuneración adecuada a su esfuerzo y a su buen hacer. La próxima vez que abran una novela traducida y el lenguaje fluya armoniosamente, piensen en la persona que ha hecho posible ese milagro, y agradézcanselo. Ojalá los editores lo hiciesen también.

