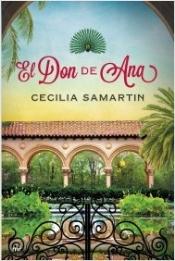
Mientras el sol salía, Ana esperaba la llegada del coche del doctor Farrell mirando desde la ventana del primer piso. Un resplandor anaranjado había comenzado a derramarse por el cielo, y las formas imprecisas que unos momentos antes parecían criaturas siniestras dispuestas a abalanzarse se transformaban en los inofensivos arbustos y árboles del jardín. Mientras todo se impregnaba de una tenue luz plateada, Ana aguardaba a que aquella sensación mística de esperanza se adentrase en su alma como siempre sucedía cuando veía salir el sol. Pero esta mañana el frío con el que se había despertado seguía intacto. En vez de recibir el don de un nuevo día, sintió como si le hubieran robado lo que para ella era ahora lo más valioso: el tiempo.
Unos instantes después, los faros del coche del doctor atravesaron la verja de la entrada y Ana se apresuró a bajar la escalera para llegar a la puerta antes de que tocara el timbre. Quería evitar que su voz profunda y melancólica resonará en toda la casa a una hora tan temprana, pero no pudo impedir el dolor en la boca del estómago. La única manera de amortiguar el terror era recordarse una vez más los milagros que la medicina moderna podía lograr. Los médicos volvían a unir miembros cercenados y transplantaban órganos de un cuerpo a otro y, si se detectaba con suficiente antelación, hasta eran capaces de curar el cáncer. Cuando pensaba en ello desde este ángulo parecía de todo punto racional, incluso razonable, seguir teniendo esperanza. Tal vez la razón de que el doctor Farrell se pasara por la casa tan temprano era que estaba deseoso de hablarle de un nuevo tratamiento del que había tenido noticia y quería ponerlo en marcha sin pérdida de tiempo.

