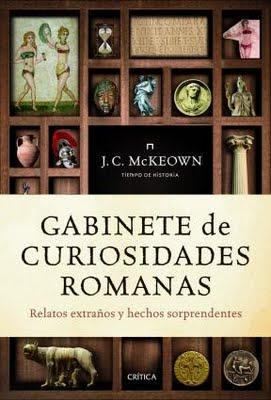
Constituye un buen motivo de reflexión, me parece, preguntarnos en qué medida las minucias o detalles residuales de la vida cotidiana pueden servir para hacernos una idea del mundo que las rodea. O dicho de un modo más directo: ¿puedo, conociendo anécdotas de la época napoleónica o del medievo burgalés, llegar a comprender mejor la Francia del siglo XIX o la España del siglo XIV? La pregunta, pese a lo que pudiera pensarse a bote pronto, no tiene una contestación demasiado fácil. Algunos historiadores consideran que hasta el hilo más insignificante sirve para entender el tapiz; otros, en cambio, juzgan la domesticidad como una fruslería prescindible, que estorba para la contemplación y la comprensión de los grandes dibujos sociales. Yo, que no soy historiador, reconozco que experimento un gran placer con la lectura de los libros anecdóticos de la Historia; es decir, con aquellos volúmenes que me aportan colores, truculencias, sonrisas, pasmos y esquirlas probablemente menores. Aprendo mucho de la sencillez. Más que de las mayúsculas.
Estos días he acabado de leer la obra Gabinete de curiosidades romanas, de James C. McKeown, que han traducido Juan Rabasseda y Teófilo de Lozoya para la editorial Crítica (Barcelona, 2011), y diré sin rodeos que he disfrutado lo indecible con ella, tanto por el rico anecdotario del que hace gala como por la amenidad peatonal que el autor ha elegido para comunicarse con sus lectores. Agrupadas en veintitrés capítulos temáticos (la educación, la medicina, los esclavos, el ejército, las letrinas, etc), las erudiciones se vertebran de un modo orgánico y transparente, ofreciendo a quienes visitan el tomo un espectáculo iluminador sobre diversos aspectos de la vida en Roma, algunos de los cuales sorprenden de una forma muy impactante.
Anotemos, como demostración, algunos de ellos... Para proceder al divorcio de su esposa, un ciudadano imperial tenía que limitarse a decir, en voz alta y ante testigos, la fórmula Tuas res tibi habeto («Quédate con tus cosas»). Para calmar el llanto o la desazón de los bebés inquietos era costumbre (lo atestigua Plinio) colocar estiércol de cabra en sus pañales. Para que los personajes eminentes que circulaban por la calle pudieran recordar siempre el nombre de las personas con las que se cruzaban por la calle, iban acompañados de un nomenclator, un esclavo de memoria prodigiosa que se los susurraba al oído. Para calibrar la valentía de un soldado se computaba el número de heridas y cicatrices que ostentaba en su pecho... o en su espalda. Para darse publicidad en época de elecciones, los candidatos ya fijaban carteles en los muros (en Pompeya se han conservado restos de más de tres mil). Para designar a una flor cuya raíz estaba formada por dos bolas, acudieron a la palabra orchís (testículo) y la llamaron orquídea. Para recoger los cereales de algunos latifundios inventaron una máquina cosechadora muy similar a las actuales, pero desecharon su uso casi desde el principio: les salía más rentable utilizar esclavos... Y así sucesivamente.También se nos explica en las documentadas páginas de este volumen que, según Artemidoro de Daldis (siglo II d.C.), «soñar que está uno muerto o que es crucificado anuncia al soltero que va a casarse» (el austríaco Sigmund Freud se hubiera asombrado con la simbología cazurra de esta imagen); o que no está muy claro que la suerte negativa para un gladiador se ejecutase con el pulgar hacia abajo; o que la medicina romana era capaz de ejecutar rudimentarias liposucciones (como la que alivió la extremada gordura del hijo de Lucio Apronio Cesiano, cónsul de Calígula); o que llevamos siglos refiriéndonos equivocadamente a Virgilio, pues su verdadero nombre era Publio Vergilio Marón... Un buen caudal de fotografías completa el tomo y nos permite formarnos una imagen mucho más completa de la romanidad, de la cual venimos: la asombrosa forma que le daban a los frascos de perfume (p.25); la existencia de bikinis entre las mujeres del siglo III d.C. (p.105); el manejo de muñequitos en los que ensartar agujas, al modo vudú (p.122); la impúdica disposición de sus letrinas públicas colectivas (p.257)... Con libros como el que hoy comento no sólo se aprende, sino que también se disfruta. ¿Y no es ése, en esencia, el espíritu de la divulgación?

