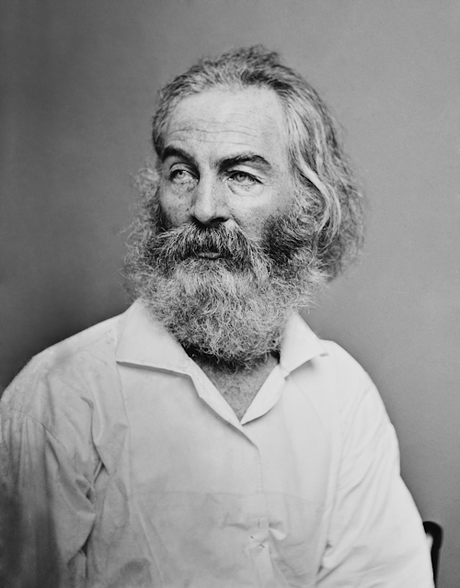
De Whitman se dice lo que yo no he alcanzado a entender del todo, por más que me haya esforzado o por sentida que haya sido la lectura de su obra: que era la voz de América, el poeta del pueblo. Es cierto que lo leí en época de lecturas primerizas, cuando todo deslumbra mucho o se rechaza mucho, en esa edad (la universitaria, en este caso) en la que hay autores de cabecera (algunos, muy selectos) y no existe nada más. Se prefiere releer un mes entero Hojas de hierba que leer otra cosa. Sé, por esas lecturas, que Walt Whitman era un poeta diferente a cualquier otra que yo hubiese conocido. Aún hoy, todos esos años más tarde, sigo pensando que es único, no hay ninguno que se le parezca, ningún otro escribe con esa convicción, como si todo lo que creó saliese de una parte suya que ni le pertenecía, como si todo hubiese sido dictado (el numen debe ser eso) y él se encomendara el oficio de transcribirlo y no modificar en demasía el mensaje.
Walt Whitman no invita a que se lo relea con frecuencia. Esta idea mía me la confirmó un amigo, que veía en el poeta americano una especie de héroe de la paz, un activista de la poesía. No llego yo a tanto: él debe haberlo leído con mayor apasionamiento, habrá llegado más adentro. En lo que yo entiendo, Whitman es un poeta deslumbrante, pero lo es a trozos, no conviene atiborrarse, puede producir hartazgo su ingesta. Cada vez que regreso, en todas esas veces en que cojo alguno de los tomos de su Poesía Completa (edición bilingüe, como debe ser) siento que me habla a mí, me hace escuchar al modo en que uno escucha a quien te concede el depósito de una confesión, aunque todo lo que entrega (esa voluntad panteísta, de gozo con la tierra, de amor casi cósmico) acabe por producirte una sensación muy parecida al cansancio. No es que Whitman canse, adoro a Whitman: lo que hace es llenarte, crea expectativas que se cumplen de inmediato, logra que la naturaleza tenga una voz y tú puedas sentir lo que dice.
Whitman es el poeta del hombre ordinario, el común y el mortal, el que se obstina incesantemente por procurar estar en paz, en la dulce calma del trabajo hecho y del sueño merecido, el que es invitado por la naturaleza (por los ríos, por las montañas, por los árboles, por la lluvia) a vivir en ella y estar en comunión con ella. Es el de Whitman un mundo que vibra, en continuo anhelo de deseo, sin las trabas de lo urbano, limpio del vértigo del capitalismo.
Él mismo se cantaba y se celebraba, festejaba su presencia en el mundo, apreciaba como casi ningún otro poeta (tal vez Homero) el fluir épico del tiempo, la sensación de que todo lo que ocurre es un milagro, un continuo y reverberante milagro que transcurre delante nuestro y del que hay que tomar registro. Esa es la función del poeta, la de Whitman: tomar nota, enumerar los prodigios. Lo hace cabalmente, sin receso. Es agotadora a veces ese vicio. Whitman enumera como luego, por ser su traductor, por influencia suya, imagino, hará Borges. Las listas de elementos de Whitman son ricas y explican el mundo sin que falte nada, como un Aleph doméstico y sencillo (ahí volvemos a Borges de nuevo) que sirviera de mirador y al que nos apostáramos para no perder detalle de nada.
Conocí a Whitman por Lorca, a mediados de los ochenta, en la época universitaria, cuando llegaron en tromba todos los poetas y todos los novelistas, sin que uno pudiera hacer nada para evitar esa irrupción mágica. La oda que Lorca le compuso, la del Poeta en Nueva York, me hizo buscar con verdadero deseo alguna obra suya. Compré Hojas de hierba en una edición barata, de segunda mano, en una librería de viejo en Córdoba. Recuerdo esa primera lectura con nitidez. La primera fue en el camino de vuelta a casa, leyendo a saltos, versos de aquí y de allá. Me fascinó la posibilidad de poder leer sin que hubiese un relato, sólo por el placer de escuchar la música de las palabras, todas esas imágenes poderosas que Whitman exponía en su poética. Ayer noche volví a leer de esa manera, a saltos. Poemas enteros y partes de otros, como si me urgiera la prisa, que era lo último que hubiese deseado el tranquilo Whitman.
