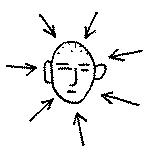
Hubo una vez un monje que no quería practicar solo. Puede ser que porque así le hubieran instruido o porque aprendiera en propia carne y espíritu que hay soledades poco recomendables o porque hubiera recibido un tesoro de esos que son para compartir o no serían tesoros sino aburrimientos o incluso porque le hiciera gracia ser maestro una temporada. Lo más seguro es que fuera una mezcla de todo esto y algunas razones más de todo tipo, tanto feas como bonitas. Confesables e inconfesables. Después de todo, lo importante fue que se ocupó de buscar un lugar, hacerlo hermoso y soltar la oferta a los cuatro vientos para que los vientos hablaran en las orejas abiertas.
Esperó.
Llegaron.
Y todo fue bien durante un tiempo.
Luego fueron pasando cosas que cualquier responsable de dojo conoce. ¿O debería decir “padece”?
Si hubiera un congreso de responsables de dojo, que debería haberlo para que se pudieran desahogar, muchos caeríamos en la cuenta de lo difícil que es darle una forma adecuada a esa función, de la determinación diaria que supone, de lo zarandeados que están, de lo mal y poco que se les entiende. De las exigencias a las que les sometemos como si estuvieran más allá de todo cuando en realidad son tanto y tan poco como cualquiera. Con los mismos miedos, dudas y dificultades vitales que todos sólo que con el culo al aire y a la vista. Esforzándose muchas veces más allá (según yo) de lo razonable.
Pues que me parece que le debía un homenaje sincero a todos los que iniciaron un dojo y lo mantienen con su mejor sabiduría que igual no es la mejor pero es toda la que tienen y enterita que la ofrecen.
Y que no me extrañaría que de pronto un día el responsable del dojo donde practico me dijera dulcemente: “vale, mañana lo haces tú y critico yo”.
Por equilibrar.

