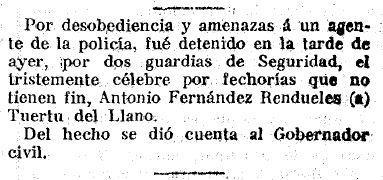Lo había venido a llamar Antonio su santa madre, Filomena Rendueles, cuya vida malandrina despojó, sin remedio, del tratamiento de ‘doña’, y es de suponer que no sólo fue hermano de golfos -aunque él sería el más destacado de todos, y el único con derecho a mote-, sino también hijo, porque en 1905, en edad adolescente, fue detenido por primera vez… junto a Filomena. El tuertu’l Llano, como le llamaban desde tiempos inmemoriales por cierta característica física, fácil de imaginar, de la que no conocemos las causas, estaría destinado a convertirse en uno de los rateros más famosos de aquel Gijón de principios de siglo y en protagonista, genio y figura por montera, de la última serie de fugas de la vieja cárcel de Cimadevilla, cuando ésta estaba ya a punto de ser clausurada.

Pasadizo exterior de la vieja cárcel de Cimadevilla. Principios de siglo XX
Ocurrió, la primera vez, en 22 de octubre. Año 1908. Antonio Fernández Rendueles, el tuertu’l Llano, había aprendido las malas artes del robo de sobeos (las cuerdas con las que se ataba el ganado a los carros, y con las que, por aquel entonces, se hacía negocio) de la mano de otro ratero famoso cuya vida tocará contar en otra ocasión: Casimiro Simón Ordieres, el Meruca. Meruca fue su maestro en las lindes del robo y de la fuga de prisiones, aunque, para esta última labor, los presos gijoneses no habían de estar muy experimentados. La vieja cárcel era un reducto de inmundicias que se caía a trozos, pero aquello no lo sabía, por octubre, el Tuertu, que eligió otra forma más peligrosa para escapar: solicitó, estando en prisión, ir a hablar con el jefe de la cárcel, Manuel Marín, para preguntarle si el juez iba a ir ese día a preguntarle por su causa. Era una excusa. Al salir del despacho del director hacia su celda, y en un ligerísimo despiste del vigilante, puso pies en polvorosa, escapándose por las escaleras y “salvándolas de dos saltos“, narra EL NOROESTE al día siguiente, “haciendo caso omiso de las voces de alto que le daba el centinela”.


Romepolas y subida al cerro Santa Catalina, principios del siglo XX. Muy cerca estaba la cueva del Raposu.
“En la tradición gijonesa tiene esa cueva un lugar preferente”, se lamenta, no sin ironía, Adeflor en EL NOROESTE del 29 de octubre. “No hay viejo lobo de mar, ni burgués acomodado, paseante perpetuo de esta villa, ni moza alegre, ni galán resuelto, ni truhán chico o grande que no conozcan esa oquedad misteriosa llamada del Raposu. (…) ¡Piadosa cueva, nido amoroso de pasiones“ -hagámonos una idea de otras de sus utilidades- “tú fuiste escéptica, tú eres inmortal, aunque el alcalde te ciegue!”, se despide el simpar joglar gijonés. Para cuando lo escribió, para cuando la cueva del Raposu fue cegada, el Tuertu ya había sido cazado y encerrado de vuelta, y su leyenda acababa de nacer. El Tuertu pasó los cuatro días de fuga de bar en bar, jactándose de su huida y albergándose en la casa de huéspedes del Gaiteru de Pumarín. Decían que, al ser informado de que policías de paisano estaban buscándolo, el Tuertu había contestado que “nun le daba más”. “A todos los conozco bien, y a los civiles por los bigotes.” Y debía tener razón, en tanto en cuanto en aquellos momentos pasaron unos por la acera del otro lado y él puso pies en polvorosa. Aquella vez lo delató, curiosamente, una pila de rozu, de estro, en la que se ocultó de la policía dentro de la casa de huéspedes del Gaiteru de Pumarín. Los agentes, alertados porque una de las camas de la pensión estaba aún deshecha y caliente, comenzaron a oír crujidos en una pila de estro. Allí dentro, escondido por los caseros, estaba Rendueles.
El 18 de diciembre se escapó de nuevo, en esta ocasión aprovechando la conducción que, semanalmente, había de hacer hasta el correccional de Oviedo. EL COMERCIO ya lo definía como “afamado ratero” al contar su azaña: uno de los guardias había quedado junto a la escalera, guardando los caballos, y el otro subió a esposarle. Pero Rendueles, con su proverbial facilidad para deshacerse de las esposas, se las desabrochó silenciosamente y, ya en la calle, echó a correr en dirección a Campo Valdés. Primer golpe: la cueva del Raposu, sellada. Aún así, el Tuertu consiguió despistar a la policía y corrió, como alma que lleva el diablo, hasta la punta de Liquerica. “Desde el día de su fuga”, dice EL COMERCIO del día 22, “anduvo por un lado y por otro, de taberna en taberna, de lupanar en lupanar, hasta que, viendo la imposibilidad de hacerse con dinero”, ¡atención!, “decidió reintegrarse a la prisión.”

Calles de Cimadevilla. Primer tercio del siglo XX.


Al fondo, la cárcel de Cimadevilla. Sobre el tejado de una de estas casas saltarían los fugados. Sobre 1900.
Días después, el guardia Francisco Escarzo consiguió capturar al Golfu y vio cómo Meruca y Tuertu, profesionales del lumpen, se le escapaban corriendo. Nadie daba crédito a las fugas de unos delincuentes que, al cabo de unos días, volvieron a presentarse en la prisión, cuando el hambre apretaba ya. Tampoco EL NOROESTE del día 28: “No se comprenden estas fugas tontas, porque al fin y a la postre, si no se les captura, ellos mismos vuelven al caduco ex palacio de Munuza. (…) Indudablemente debe ser cuestión de chiquillos. (…)” Dirían los criminales, hipotetiza EL NOROESTE, cosas como:
“– Vamos a escapanos.
– Hala.
Y allá van los dos camaradas, lo más refinado que aletea por los muelles, al acecho de lo que esté al alcance de sus rapaces manos.“
Las fugas de 1908 no fueron las últimas hazañas del Tuertu, aunque sí las más sonadas y las que le dieron la fama. Fue detenido, claro, en multitud de ocasiones más, aunque parece, más adelante, el matrimonio le amansó. En agosto de 1909 compartió prisión -esta vez en el Coto, la reluciente prisión nueva, de la que ya no era tan fácil zafarse- con su hermano Simón. El Tuertu estaba acusado de resistencia a la autoridad, Simón, de robo. “Ya puede decir el Tuerto, parodiando al personaje de El Puñao de Rosas: “Ése, ése es mi hermanito”, ironizaba EL NOROESTE en unos años en los que las sagas de raterillos controlaban el Gijón más oscuro.