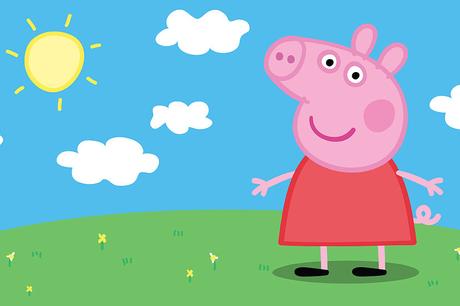La idea de una gran coalición a la alemana, en la que dos o más partidos mayoritarios de ideologías opuestas dejan a un lado sus diferencias y se ponen de acuerdo para gobernar, retorna a España cada cuatro años, ante la imposibilidad manifiesta de formar una mayoría monocolor. En esta estrambótica experiencia que viene siendo el proceso de investidura tras las elecciones de 2023 apenas somos tres o cuatro soñadores los que abiertamente la proponemos. Ya en 2015 se decía con la boca chica y ahora parece estar a años luz. Pero quienes defendemos el entendimiento entre iguales estamos casi obligados a exponer los motivos que nos llevan a optar por esta solución. ¿Por qué la vía de un acuerdo entre los líderes que representan a casi un tercio de los españoles ni siquiera se ha contemplado?
A las bases electorales se les ha inoculado un rechazo visceral hacia el rival político, hasta el punto en que la sola idea de buscar acuerdos de mínimos genera una incontrolable sensación de repudio, no ya para garantizar una mayoría coherente que conduzca el rumbo de la Nación, sino para dar estabilidad y sentido a los gobiernos autonómicos y municipales.
Es demencial esa tentativa de rescatar en épocas presentes conflictos que tendríamos que tener más que superados, cuyos orígenes prácticamente hunden sus raíces en el advenimiento del sistema democrático en España, y que nos llevaron a una Guerra Civil. Pretender convertir en actuales esas divisiones supone atentar contra el espíritu de la Transición. Peor: Me decía un amigo que ya hay quien directamente está apelando no ya al espíritu de la Constitución de 1978, sino a los tiempos de las Cortes de Cádiz de 1812, las que aprobaron la famosa "Pepa".
Promulgada un 19 de marzo, día de San José, la primera Constitución española fue la reacción de todo un país a la invasión de las tropas de Napoleón. Trasladadas a Cádiz debido al avance de los ejércitos franceses, las Cortes asumieron como tarea aprobar un texto que sentara las bases de la democracia y la libertad en España, al estilo de la Asamblea Francesa o la Convención de Filadelfia. Los 382 artículos de la hoy casi entrañable "Pepa" apenas se llevaron a la práctica, pero su impronta inspiró decisivamente nuestro actual marco constitucional. La famosa expresión "Viva la Pepa", no era más que una reivindicación del estado liberal, ojo, de un texto que por vez primera despojaba al rey de sus poderes absolutos.
Estamos tan acostumbrados a tener un régimen de libertades y una Constitución, que no nos percatamos de que no siempre ha sido así. Es más, la tendencia natural del poder político es ampliarse, no someterse al control, y eso es así desde que los egipcios o los babilonios deslomaban a sus esclavos de sol a sol. Aunque no llegó a proclamar el sufragio universal, que no llegaría hasta pasados 120 años, el texto de Cádiz funda un nuevo sistema político donde se afirma la soberanía nacional frente al poder regio, que abandona su lugar hegemónico y central. Se asienta, asimismo, sobre la separación de poderes e incorpora múltiples derechos inherentes a la persona, con un estatuto del ciudadano y hasta una primigenia organización en territorios autónomos que respondieran al parecer expresado democráticamente por los vecinos.

Para desgracia de España, un golpe de estado en mayo de 1814 supuso la vuelta al férreo absolutismo de Fernando VII, probablemente el peor gobernante que hemos tenido, con un retroceso social y económico que se tradujo en un siglo XIX convulso en el que se aprobaron hasta cinco constituciones más, ninguna con el consenso que presidió la experiencia gaditana, respuesta del pueblo español en las invasiones externas.
A pesar de que solo estuvo vigente durante seis años de forma interrumpida, fue estudiada en toda Europa y el festivo grito "Viva la Pepa" se escuchó en tentativas revolucionarias de Turín a Moldavia, de Portugal a Nápoles. De hecho, al exiliarse en París y Londres, los "padres" de aquella primera Constitución trasladaron también sus aspiraciones democráticas. Aquellas ideas se implantaron por Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Perú, Ecuador o Brasil.
Se preguntaba esta semana un periodista radiofónico qué pensarían los padres de la Constitución de 1978 respecto al cuestionamiento continuado de la Transición a la democracia. Es más, llegaba a plantearse si entre los 350 diputados alguno sería capaz de nombrar a los siete parlamentarios que alumbraron nuestra actual carta magna hace casi medio siglo. El nivelito actual es aterrador, supongo que como reflejo de una sociedad que ha perdido el gusto por la historia y que demuestra nulo interés por todo lo que parezca "viejuno". Que ha renunciado a conocerse a sí misma y a dialogar.

Al final todo nos lleva a lo mismo. Pienso que el mayor obstáculo para que se forme una gran coalición en España, en un municipio cualquiera, no es la distancia real entre formaciones políticas, sino ese imaginario colectivo que nos ha simplificado hasta lo indecible y que traza una frontera insalvable entre quienes se autoproclaman de izquierdas o de derechas, hasta el punto de que hace años que este país no elige a unos diputados para que nombren un presidente o presidenta: Más bien parece que cada vez que nos acercamos a una urna lo hacemos para decidir entre el bien y el mal.
Estamos de fango hasta el cuello y peor vamos a estar hasta que no nos demos cuenta de que necesitamos diálogo en lugar de confrontación, acuerdo en lugar de desprestigio, ideas en lugar de mentiras, líderes en lugar de jefes, información en lugar de demagogia y política en lugar de poltrona. Lo mismo lo que nos falta es un poco de cultura democrática, que pasa por dejar de lado lo que a mí me interesa en este preciso instante, en beneficio de aquello que es de interés general.