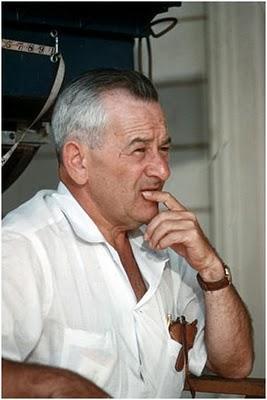
Recuerdo muy bien que a primeros de los setenta del siglo pasado, cuando mal compaginaba mi obligación de estudiante universitario con mi afición de lector voraz e insaciable así como incipiente cinéfilo y cinéfago en ciernes, leía en alguna revista artículos que los sesudos críticos de cine basaban en las teorías de los sabios parisinos del Cahiers de Cinema y levantaba la ceja dándome aires de entendido discutiendo con mi padre cuestiones tan importantes como el exagerado aprecio que mi progenitor sentía -y todavía siente- por el director William Wyler, asegurándole yo, memo poco ilustrado y falto de experiencia visual, que el tal Wyler no pasaba de ser un mero artesano y jamás un gran director.
La ventaja de cumplir años es que uno va cargando sus alforjas de buenas películas y, atemperados los ánimos (vaya mentira más gorda), recapacita y trata de corregir errores de juventud.
En este bloc de notas ya nos hemos detenido en tres películas de Wyler, cada una con una temática distinta: El Coleccionista, La Calumnia y Horas Desesperadas tienen no obstante un punto en común basado en el elemento de la claustrofobia que Wyler trabaja a fondo para conseguir en cada trama su resultado particular, dando una lección de cómo hay que afrontar un rodaje en ambientes cerrados, en escenarios de rodaje construídos siguiendo sus instrucciones.
Ha quedado en los comentarios de la películas citadas bastante claro, supongo, que este cinéfilo siente en su etapa adulta un gran aprecio por la filmografía de William Wyler y trato en la medida de mis posibilidades de contrarrestar esa mala fama de mero artesano que hace años se le adjudicó y para ello nada mejor que repasar sus películas y comprobar que John Ford supo definir al competidor y amigo muy certeramente con una frase que, más o menos, venía a decir:
"William Wyler es incapaz de entender que la perfección es imposible de conseguir."
El tesón de Wyler fué legendario, casi tanto como el excelente resultado que dicha determinación conseguiría en muchas ocasiones.
Mientras unos veían a Wyler como artesano con oficio suficiente para unir el arduo conglomerado que significa la multitud de gentes trabajando en un rodaje, otros vemos a un genial artista que sabe mantener tensa la larga cuerda con la que maniata a todos los que están a sus órdenes, desde el más renombrado protagonista hasta el último de los carpinteros, siempre con una idea en mente: la suya propia; su mirada sobre una historia y el estudio concienzudo, minucioso y exhaustivo de la mejor forma de contarla.
Wyler ciertamente resultó incomprendido y casi desconocido incluso mientras vivía, porque hay muchas notas y comentarios que se refieren al que de hecho es su último western como si fuera uno de las escasas contribuciones al género filmadas por Wyler, olvidando que fue uno de los pioneros y que rodó bastantes en la época silente, albores de la cinematografía, por lo que el lejano oeste imaginado en la pantalla grande no le podía resultar extraño en modo alguno.
Cuando se dió a conocer la noticia del estreno de The Big Country (1958) que en España se tituló Horizontes de grandeza, los publicistas de la United Artists se apresuraron a buscarle significados acordes con la época de guerra fría que preocupaba al pueblo estadounidense y se recalcaba una y otra vez que era un alegato pacifista, buscando una taquilla que no acabó de cuajar sin ser catastrófica.

Tan mal se presentó la película que incluso he sido incapaz de hallar ningún cartel con un mínimo de calidad y para la época no deja de sorprender que el cartel español sea cualitativamente superior al que se manufacturó en Hollywood.
Pasados más de cincuenta años, el cinéfilo puede abstraerse tranquilamente de cualquier significado temporal y disfrutar -eso sí: con una pantalla lo más grande posible- de una gran película que mediante un arranque impecable e inolvidable nos ofrece unas cuantas claves interesantes para entender y apreciar en su justa medida el talento de Wyler, incluso en el caso que no hubiera diálogo alguno:
Repasemos con calma lo que hemos visto para recordar lo que Wyler nos ha mostrado:
Una diligencia que se mueve continuamente de derecha a izquierda, es decir, en la situación normal, de Este a Oeste: el viaje es largo, pues son muchas las imágenes y siempre vemos recorrido semejante, con lo cual damos por sentado que el fin de trayecto está en pleno oeste; el viajero es un caballero del este: lo de caballero lo sabemos por su indumentaria y porque es el único que se molesta en ayudar a la dama a bajar de la diligencia, ante la indiferencia del resto, incluído el empleado que les abre la puerta.
Sabemos también que es un extraño visto por los aldeanos como un bicho raro, llamando la atención su indumentaria, precisamente su sombrero. Un paisano llega a recogerle tras el largo viaje y le mira con desafío: ambos son de considerable altura, dos grandullones cara a cara.
Se encuentran con otro ganapán corpulento que les hace burla: mal asunto. Y el recién llegado besa apasionadamente a una joven mientras su receptor le mira fríamente, de forma bien distinta a otra joven que está en una casita.
El ganapán corpulento, vago, haragán, juega con un cuchillo peligrosamente mientras vemos, en plano abierto pero jugando con la profundidad de campo el maestro Wyler, como se va acercando el carricoche del recién llegado y su dama y sabemos que algo va a pasar.
Aunque esos primeros minutos se hallaran privados de sonido, la presentación de los personajes seguiría siendo perfecta, inteligible por completo, diáfana.
Claro que nos perderíamos, sin sonido, la estupenda composición de Jerome Moross y los acertadísimos títulos de Saul Bass perderían parte de su encanto.
Wyler extrae de todos su mejor esencia, como lo hace constantemente con el director de fotografía, en este caso Franz Planer que se luce tanto en los bellísimos exteriores como en los difíciles interiores.
Resulta cuando menos chocante que casi todo el mundo concuerda en lo tenaz que era Wyler a la hora de rodar repitiendo una y otra toma hasta conseguir que los intérpretes actuaran como a él le gustaba, porque también casi todo el mundo da por sentado que el resto de colaboradores de Wyler como director, es decir, el fotógrafo, el guionista, el montador, el iluminador, disponían a su libre voluntad y antojo con el inmediato beneplácito de Wyler, que lo aceptaba todo sin rechistar aprovechando las geniales ideas de sus colaboradores. Esta versión me parece inaceptable y estoy en el convencimiento que Wyler, que era un hombre modesto para el lugar que le correspondía, dejaba que cada uno hablara como quisiera miientras hicieran lo que él deseaba. Así de simple.
Porque hay una evidente cohesión en la forma de narrar de Wyler que automáticamente deriva en el reconocimiento de un estilo propio: un dominio apabullante de la técnica cinematográfica totalmente depurada
 hasta obtener la difícil sencillez al alcance de unos pocos. Estos sencillos planos del inicio, esos saltos de eje bien medidos, la colocación de la cámara baja abarcando al atajo de haraganes permitiendo ver en el horizonte el lento trote del carricoche que se acerca, visto antes por el espectador que por los sujetos en pantalla, infunde un temor de lo que ocurrirá y lo consigue el maestro Wyler simplemente enfocando lo que desea, apenas moviendo la cámara, contando mucho con la mayor economía.
hasta obtener la difícil sencillez al alcance de unos pocos. Estos sencillos planos del inicio, esos saltos de eje bien medidos, la colocación de la cámara baja abarcando al atajo de haraganes permitiendo ver en el horizonte el lento trote del carricoche que se acerca, visto antes por el espectador que por los sujetos en pantalla, infunde un temor de lo que ocurrirá y lo consigue el maestro Wyler simplemente enfocando lo que desea, apenas moviendo la cámara, contando mucho con la mayor economía.La trama de la película se basa en una novela escrita por Donald Hamilton y fue convenientemente retocada por cinco estrechos colaboradores de Wyler, entre ellos su hermano Robert, que actuó también como productor asociado al propio Wyler y al protagonista, Gregory Peck.
Peck se ocupa de interpretar a James McKay, hijo de una familia de importantes armadores del este y capitán de barco él mismo con experiencia en navegaciones por todos los mares del planeta, que se desplaza al oeste con la intención de casarse con la joven Patricia Terrill (Carroll Baker) que es la única hija y por tanto heredera de Henry Terrill (Charles Bickford) un rico hacendado que posee un rancho muy, muy, muy grande, que rige con la ayuda de su capataz Steve Leech (Charlton Heston) al que quiere como a un hijo adoptivo.
Los Terrill tienen como archienemigos a los Hannassey, clan que vive en un desfiladero bajo la dirección de Rufus (Burl Ives) que no acaba de estar muy contento con los avances que su primogénito Buck (Chuck Connors) asegura mantener para conquistar a la dulce Julie Maragon (Jean Simmons) que es la propietaria de unas tierras con agua durante todo el año, y es la mejor amiga de Patricia Terrill.
Aun reconociendo que el metraje de la película es generoso, nadie será capaz de negar que los recovecos del guión y las muchas líneas abiertas mantienen la atención del espectador que nunca llegará a despistarse ni aburrirse y se mantendrá al tanto de las variadas vicisitudes que ocurrirán, casi todas ellas en torno al recién llegado McKay, bien sea directamente por su mano, bien indirectamente por hechos acontecidos en los que su figura influye decisivamente.
Ese McKay recién llegado del este ha sido comúnmente entendido como un adalid del hombre pacífico que trata de adaptarse a las circunstancias y que prefiere pasar por cobarde antes que pelearse por una nadería.
Esa imagen es la que indudablemente sustenta la teoría que Wyler pretendía con esta cinta construir un alegato pacifista en un momento en que la paz mundial parecía estar en el filo de una navaja.
Sin embargo, permanecen en el personaje unas características que superan ese esquematismo y conformadas por aspectos positivos y negativos,le humanizan y nos lo hacen más cercano. Lo que sí es indiscutible es que Wyler construye ya en 1958 lo que luego se llamará western crepuscular, anunciando no la muerte del western ni como género ni como medio de expresión cinematográfico, pero sí mostrando un oeste menos mitológico y más cercano a la realidad, andando un primer paso en el camino a la normalidad en su representación: el personaje de McKay es educado, culto e inteligente y desde el primer instante Wyler se ocupa de mostrarlo como superior al grupo de patanes que viven en el oeste del que se salvará únicamente la maestra.
Los modales de McKay y sus simples conocimientos como marino de los siete mares le colocan en un estadio al que los aldeanos que le rodean no alcanzan y el rudo comportamiento de éstos resulta risible por tontorrón: Wyler se burla escena tras escena de los paletos que pueblan el lejano oeste y los pioneros que despojaron a los indios de sus tierras quedan retratados como zafios ignorantes y nuevos ricos incapaces de entender como funciona un mecanismo tan simple como una brújula. Y, además, arreglan sus asuntos a base de trompazos y tiros.
Wyler redime a su protagonista al permitirle un error humano: McKay no puede resistirse a tratar de demostrar al bruto Leech, bárbaro pero noble, que no le tiene miedo y que pegarse no conduce a nada, pero su orgullo le hace ceder al uso de la violencia en una magnífica escena en la que Wyler se luce de nuevo: suponiendo que Planer usó el truco de la noche americana hay que reconocer que supo mantener durante los tres días de rodaje que fueron necesarios el mismo tono y cabe suponer que Wyler se cuidó muy mucho de rodar a la misma hora del día, porque realmente uno diría que es una noche de espléndida luna llena: fíjense en cómo se filman los enormes planos generales desde el porche y en cómo la línea del horizonte no se quiebra a pesar del trucaje.
No pensarán que fue trivial la decisión de que la pelea se moviera en la parte más baja de la hondonada, al abrigo de las dependencias de Leech y con el fondo elevado del resto de su entorno: Wyler sitúa en lo más bajo la pelea provocada por McKay como tratando de esconderse de esa luna llena que pesa sobre cada uno de los golpes que resuenan en el silencio de la noche, palabras de una escena sin diálogos que permanece en la memoria colectiva como una de las luchas más significadas del cine; a diferencia de las peleas ruidosas de Ford, estos golpes secos, estos gemidos apagados, no concluyen con el refuerzo o el nacimiento de una amistad, aunque sí con un cambio de actitud que pasa de desafiante a respetuosa y a la satisfacción de un orgullo mal contenido. Es otro tipo de violencia, más seria y amarga.
Hay en la trama un mcguffin que ya hemos visto en alguna otra película, cual es el enfrentamiento generacional de clanes, nada nuevo bajo el sol, que en este gran, gran, gran país al que ha ido a parar el marino McKay, huyendo de la rutina de los mares oceános, es nada más y nada menos que el agua, bien preciado sobre todo cuando de dar bebida a las reses se trata.
Los Terrill y los Hannassey se enfrentan desde hace años por el agua: ambos son muy distintos: los Hannassey viven en un desfiladero asolado y Terrill se construyó en medio del páramo una mansión en la que no podían faltar esos escalones tan apreciados por Wyler, otra más de sus marcas de estilo: en la mansión Terrill, la escalera principal la usa Wyler para que la protagonista de la fiesta, la joven Patricia, descienda desde sus habitaciones particulares hasta el salón repleto de invitados ansiosos por verla exhibiéndose engalanada con un suntuoso vestido llegado por correo del mundo civilizado y se muestre ufana junto a su prometido que es presentado en sociedad.
Pero el salón tiene otros escalones, que llevan a la puerta principal y a la puerta trasera: y por ésta, y permaneciendo gracias a los escalones en situación más alzada y privilegiada, irrumpe Rufus Hannassey sorprendiendo a todos reclamando un trato justo.
Wyler, como quien no quiere la cosa, aprovecha esos escasos escalones para permitir que Rufus arroje sus verdades sobre los estupefactos asistentes a la fiesta, invitados de Terrill que escuchan como vilipendian a su huésped y al mantener el plano en ligero contrapicado hacia Rufus le enaltece otorgándole fuerza moral en su reclamación airada: cuando baja a la palestra ofreciéndose sin temor al enfrentamiento la cámara le sigue y de nuevo los escalones y la profundidad de foco nos muestran como lentamente se va dando la espalda a todos menos a nosotros, espectadores que no hemos perdido detalle de su rostro.
Wyler es un genio: está claro: y lo es, porque su cine todavía emociona.
Estas breves muestras de una película que es grande, grande, grande, parafraseando los adjetivos aplicados a la tierra en la que se asienta imaginariamente, podrían complementarse con muchas otras escenas que también merecen ser revisadas con calma y disfrutadas a placer: en todas ellas, el componente humano es importantísimo. No podría cerrar este largo texto olvidando siquiera una mención para el excelente trabajo interpretativo de todo el elenco y el acierto de Wyler a la hora de dirigirles a todos: la elección de tres tipos enormes, Peck, Heston y Connors es un componente de fisicidad importante en varios momentos y las bellas Carroll y Simmons se lucen a conciencia, sobre todo Jean porque Wyler se ceba en ella al exigirle en varias ocasiones interpretar sin pronunciar palabra; ya hemos visto que Burl Ives está enorme como Rufus e incluso Alfonso Bedoya en su último trabajo está muy bien como el peón Ramón, depositario de secretos ajenos que ....
Una película que ha crecido con el paso del tiempo sin envejecer lo más mínimo, impresionándome muy positivamente en cada revisión, por lo que en mi particular clasificación la situaré como obra maestra y por lo tanto huelga suponer que la recomiendo fervorosamente y a ser posible en pantalla lo más grande que se pueda alcanzar y, naturalmente, en versión original subtitulada.
Plus: Ahí van unos vídeos que deberían estar en el dvd, pero no..
Los recuerdos de Gregory Peck, Charlton Heston,y Jean Simmons

