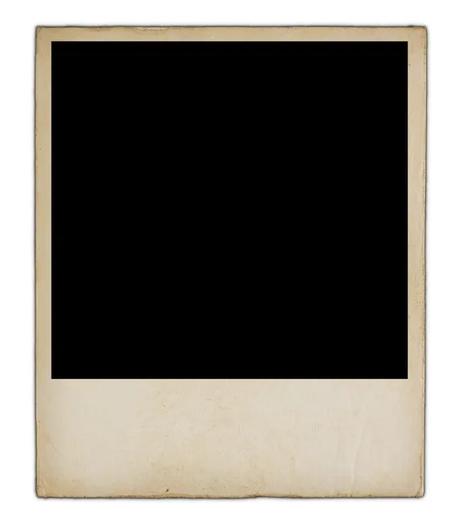
Junto a la tapia de la iglesia, en el parque. Entre hojas secas, boca arriba, estaba Rubén, muerto desde mayo. Hacía cuatro meses. La cruz y las dos fechas no dejaban lugar a la duda. Veinte años. Veinte años, casi la misma edad que tenía su hija. Se agachó y lo recogió. Entre la curiosidad y el pudor ganó la primera.
Vestía una chaqueta azul marino y una corbata a juego, y sus ojos sonreían detrás de sus gafas. Buscó en el reverso, pero sólo encontró una oración. La leyó sin mucha atención, antes de volver a contemplar su mirada. El tiempo había dejado su huella en la pequeña cartulina, que presentaba un par de agujeros en las esquinas y alguna mancha de tierra. Lo siguió sosteniendo en su mano derecha, mientras que con la izquierda sujetaba la correa del perro.
Miró a su alrededor, como un voyeur temiendo haber sido pillado en indecorosa falta. Pensó en guardarse el recordatorio en el bolsillo y decidir luego qué hacer con él. Pero le pareció una falta de respeto, casi una profanación. Finalmente le depositó en una papelera oscura y cerrada, cuyo interior podría velarlo. Se fue alejando, para volver a casa, triste y pensativo, como el que vuelve de un entierro.
Buscó su nombre en Internet. Nombre, apellidos, el barrio donde vivía, la fecha final… Un accidente, un patinete eléctrico, el autobús de la línea mil veces recorrida… Había vídeos de la noticia en el canal de la región, y otra vez las mismas imágenes en la página web de una agencia local.
Por la tarde sintió un remordimiento, y con él la necesidad de recuperar el recordatorio. Bajó otra vez al parque. Pero la papelera era profunda. Metió en ella el brazo hasta el fondo para tantear, pero no halló nada dentro. Los servicios de limpieza ya habían hecho su trabajo. Rubén ya no estaba. Tampoco allí.
