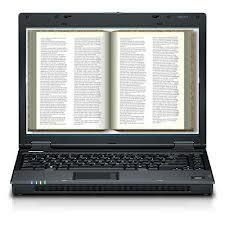
Los franceses son así. Créanme: nadie que no haya nacido francés, que no tenga su gusto por la poésie y esa proclividad a comportarse como personajes que acabaran de abandonar las páginas de una novela para echarle un vistazo a la realidad puede convocar en plena Navidad una fiesta destinada a celebrar la llegada de la primavera.
Al menos no con la pasmosa naturalidad con que lo hizo Chantal, quien a continuación me rogó, en un voluptuoso susurro, que acudiera a la fiesta con ropas ligeras y vaporosas, con ánimo de evocar (palabras textuales)
l’épanouissement du corps et la profonde réjouissance qui s'empare des sens quand le printemps arrive. Si no se es francés, más vale no decir jamás cosas de este calibre, a menos que uno esté agonizando en su lecho de muerte y aspire a dejar una última frase que proporcione tema de conversación a sus allegados.
Durante todo aquel mes de diciembre, París nos había regalado una lluvia incesante y cielos de un gris plomizo empecinado, que parecían directamente salidos de algún manual para uso exclusivo de poetas tenebrosos en busca de inspiración. Pero en el invernadero que Chantal había hecho construir en la terraza de su fastuoso ático de la Rue de Rivoli la sugestión primaveral era casi perfecta; los olores me alcanzaban en sucesivas oleadas y el aire era tan tibio y ligero que no pude evitar cierta agitación sensorial. Mientras observaba a Chantal moverse entre agapantos, orquídeas y hortensias gigantescas con la delicada elegancia de un felino y la gracia de una etérea criatura de los bosques pese a sus altísimos tacones, me sentí una auténtica zarrapastrosa y recordé lo que un día me había dicho un obrero cuando pasé a su lado haciendo retumbar el pavimento bajo mis zancadas:
«¡Oye! ¡Que vas a romper el suelo!». Con tantas francesas por metro cuadrado, envueltas en sutiles transparencias y rebosantes de charme et d'esprit, me dije que mis posibilidades de encontrar algún atractivo compañero de cama con quien romper un mes de mona calle enclaustramiento eran por desgracia escasas.
Mientras me servía una copa, un soplo de brisa procedente de los ventiladores que había hecho instalar la anfitriona me trajo una intensa fragancia de flores blancas. Localicé en un rincón un frondoso macizo de madreselvas en el que me precipité a hundir la cara hasta marearme con su aroma. Estaba convencida de que nadie me veía pero, apenas retiré la cara del lujuriante lecho de madreselvas, mis ojos toparon, en un impresionante aunque silencioso choque frontal, con la mirada de un hombre. Había en ella un fulgor tan vehemente e imperioso que, aunque no soy una mujer tímida o pusilánime, no pude sostenerla más de tres o cuatro segundos. Cuando recobré el ánimo y volví a mirarlo, sus ojos no habían perdido un ápice de su turbadora intensidad. Tenía rasgos orientales y parecía un príncipe. Y, a juzgar por la forma en que me miraba, el abordaje era inminente.
Entonces sucedió algo extraño. Un desconocido se abalanzó sobre mí, me saludó entre exclamaciones de placer y efusiones, como si nos conociéramos de toda la vida, y me arrastró con inapelable autoridad hacia el extremo opuesto del invernadero. Cuando el oriental estaba ya fuera de nuestro campo visual, el tipo me obligó a sentarme. Yo estaba tan perpleja que ni siquiera formulé la menor objeción.
-Espero que no estuvieras pensando en tener una aventura con ese hombre -dijo el desconocido sin perder un minuto en preámbulos-.
Es un individuo realmente peligroso, dueño de una crueldad sin límites.
Por toda réplica, parpadeé dos o tres veces. Me dije que, por el momento, la perplejidad no corría el menor riesgo de verse desplazada en su calidad de sentimiento dominante.
Tras presentarse sucintamente, mi ángel de la guarda pasó a contarme todo lo que sabía del hombre de mirada fulgurante. Había nacido en Japón, hijo de una japonesa y de un oficial norteamericano que la abandonó mucho antes de que el niño naciera, ella se había quitado la vida poco después de dar a luz y el niño fue educado por sus abuelos.
Ahora era profesor de japonés y sobre él circulaba toda clase de historias, a cual más siniestra. Había quien decía que albergaba una feroz animadversión hacia los norteamericanos; otros sostenían que su odio no conocía prejuicios, pues abarcaba a la humanidad entera; otros más aseguraban que su acritud tenía por objeto exclusivo a las mujeres, sin distinciones de raza, condición o nacionalidad. Había tenido centenares de amantes y todas ellas habían sido víctimas de refinadas crueldades e inconfesables humillaciones.
Pero la historia más abominable de cuantas habían llegado a su conocimiento era la de una joven estudiante norteamericana a quien él sedujo cuando era su alumna. El día en que la chica cumplió veintiún años, el hombre de mirada fulgurante le regaló un hermoso estuche de madera, delicadamente decorado con bonitos ideogramas, y lleno de pinceles de distinto grosor y de barritas de tinta. Le dijo que lo había hecho todo con sus propias manos, tanto el estuche como los utensilios que contenía; así, cuando ella hiciera sus ejercicios de caligrafía, no podría dejar de pensar en él. Días después, en el curso de una cena, ella le mostró orgullosa sus ejercicios, y él le contó una ancestral tradición japonesa que su abuela le había referido muchos años atrás. Cuando en Japón una mujer quería retener a un hombre y hacerlo suyo para siempre, le explicó, le escribía cartas de amor sirviéndose para el o de un peculiar sistema. En lugar de humedecer en agua las barritas de tinta, las mujeres se las introducían en el sexo para humedecer la tinta en sus propios jugos vaginales, de forma que los ideogramas que trazaban sobre el papel estaban hechos con una parte de sí mismas, y sus efluvios, mezclados con la tinta, envolvían al amante en un sutil aunque poderoso sortilegio.
Llegaron las vacaciones de verano y el hombre de mirada fulgurante tuvo que regresar de forma repentina a Japón, reclamado por un asunto familiar. La joven estudiante norteamericana, que bebía los vientos por él, recordó entonces la historia que le había contado y se dispuso a escribirle una carta de amor en japonés mezclando la tinta con sus secreciones íntimas.
Era verano y la joven llevaba tan sólo una ligera bata de seda. Se quitó las bragas, aspiró su propio olor y luego frotó con el as el papel en blanco, como si quisiera intensificar de ese modo la eficacia del sortilegio. Luego introdujo con delicadeza la barrita en su sexo y la movió suavemente hacia dentro y hacia fuera. Sólo cuando la barrita estuvo bien empapada en sus jugos, mojó la muchacha el pincel en la tinta y se dispuso a dibujar con gran aplicación los ideogramas de su carta. Pero, al poco, una intensa comezón en su sexo le hizo desear introducir nuevamente la barrita. La joven atribuyó su excitación al calor, a su semidesnudez y al tono erótico que había cobrado su amorosa misiva.
Sus labios se abrieron de nuevo y acogieron la barrita con un hospitalario ruidito de succión. Imaginó que era la verga de su amante la que se abría paso en su interior. Se le ocurrió entonces que si utilizaba la barrita para darse placer hasta alcanzar el orgasmo, el hechizo surtiría un efecto más poderoso aún. Y así lo hizo.
Lamentablemente, la muchacha nunca acabó de escribir la carta, con lo que la supuesta eficacia de sus jugos vaginales quedó en entredicho. Tampoco pudo llegar al orgasmo porque se lo impidió un agudo dolor en su sexo, como si se lo estuvieran quemando con un hierro al rojo vivo. Pese a que sacó inmediatamente la barrita, el dolor era cada vez más intenso. Haciendo de tripas corazón, logró vestirse, bajar a la calle y coger un taxi que la llevó al hospital. En el hospital hicieron por ella cuanto pudieron, pero su clítoris y gran parte de su vagina habían sido corroídas por algún tipo de ácido desconocido y jamás volvería a experimentar placer sexual. Por mucho que la interrogaron para saber cómo se había hecho aquello, ella persistió en su obstinado mutismo.
-Lo amaba tanto -dijo por último mi informante subrayando sus palabras con una mirada melancólica que realzaba el atractivo de sus grandes ojos castaños- que se negó a denunciarlo.
-¿Y cómo sabes tú esa historia? -le pregunté.
-Soy químico. La norteamericana conocía a una amiga mía y acudió a mí para que analizara la barrita. Supongo que todavía se resistía a creer que aquel tipo hubiera envenenado la tinta. Pero los análisis fueron concluyentes: la tinta había sido mezclada con raíz de shimuki en polvo, un veneno de efecto corrosivo que sólo se encuentra en Japón.
Aquella noche, no tardé en acabar en brazos del tipo que tan oportunamente me había salvado de quién sabe qué refinadas torturas.
Tres días después, el azar quiso que me topara con Chantal.
-Veo que hiciste muy buenas migas con mi amigo Marcel -dijo con una sonrisita llena de sobrentendidos.
-¿Marcel? -pregunté yo fingiendo haberlo olvidado por completo -. ¿Quieres decir el químico?
-¿Químico? No es químico... Puede que, efectivamente, entre vosotros dos haya mucha química, pero Marcel, de eso estoy segura, es escritor. Todavía no ha publicado nada, pero está en tratos con una editorial. Desde luego, tiene una imaginación prodigiosa. No me digas que no lo notaste.
-¡Oh, sí! ¡Ya lo creo que lo noté! -dije recordando al punto la historia con la que Marcel (sólo ahora lo comprendía) había conseguido el doble propósito de apartarme de cierto oriental de mirada turbadora y envolverme en sus propias redes.
Tras despedirme de Chantal, me alejé pensando en el enorme y sincero aprecio que por la literatura siente el pueblo francés.
Barcelona, abril de 1999
FIN

