
La humildad es en estas personas una virtud más difícil de conseguir que en el resto (¡no es obligatorio que así sea!), porque, defensivamente, tienden a olvidarse más fácilmente de ese estrato inferior de su personalidad que tanto les abrumó cuando trataban de sobreponerse a él. Por el contrario, resulta previsible que tales personas hayan cultivado esas indirectas excrecencias de sus defectos que son la soberbia y la prepotencia, que, en el trato con los demás, también cursan como incapacidad para la empatía, para ponerse en el lugar del otro, y como ausencia de sentido del humor, esto es, incapacidad para percibir la chistosa paradoja ambulante en la que consistimos. Porque, como decía Ortega, “ese error persistente en nuestra propia valoración implica una ceguera nativa para los valores de los demás (…) La pupila estimativa (…) se halla vuelta hacia el sujeto, e incapaz de mirar en torno, no ve las calidades del prójimo”.

En mi experiencia personal, he comprobado reiteradamente la abundancia de este tipo de personas que cree haber amputado definitivamente la parte de su personalidad en la que habitan sus insuficiencias en dos gremios abundantemente nutridos de personas sobresalientes: los escritores y los políticos. De los primeros diré que, si su soberbia resulta muy evidente, procuro tacharles de mi próximo plan de lecturas, porque desconfío de que sus virtudes literarias resulten tan rentables que puedan llegar a compensar la inversión de tiempo y atención que habría de emplear en la lectura de una literatura que preveo lastrada por ese carácter. No siempre lo hago, porque, si fuera muy estricto, es posible que me quedara sin recursos suficientes con los que alimentar mi ocupación preferida, aunque en estos casos soy consciente de que, muy probablemente, el desdén por los demás hará que su escritura sea más abstrusa y desconsiderada. Y es que (sigue Ortega ayudándome en la reflexión) “con agudo diagnóstico, se llama vulgarmente a la soberbia ‘suficiencia’. El puro soberbio se basta a sí mismo, claro es que porque ignora lo ajeno. De aquí que las almas soberbias suelen ser herméticas, cerradas a lo exterior, sin curiosidad, que es una especie de activa porosidad mental”.
Los políticos necesitan de un punto y aparte. Supuestamente, en quien escoge este oficio debería haber actuado antes el filtro de una vocación en la que el interés por el bien común prevaleciera sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, es fácilmente constatable que, si ese interés existe en alguna medida, está muy a menudo mediatizado por estas otras actitudes a las que abre paso la prepotencia. Y entonces el desdén por los demás tiende a convertirse en este caso en argucia y manipulación. Un inconveniente a añadir: cuando el interés por lo público queda diluido en estas emanaciones de la prepotencia, el político se sentirá fácilmente tentado a suponer que sus decisiones no tienen por qué contar con los límites que la ley o los buenos usos imponen. Cuesta más pensar en que la corrupción económica, demasiado vulgar, sea propia de personas sobresalientes.
Así pues, hay al menos dos especies de sujetos prepotentes que merecen especial vigilancia: los unos, a la hora de escoger lecturas, los otros, a la hora de votar. Y para el caso de que alguno de ellos decidiera ir a mirárselo, debería de tener en cuenta también que ese gran caudal que constituye la prepotencia animó asimismo a muchos psicoterapeutas a escoger una profesión que les permitiera enmascarar y olvidar sus propias insuficiencias. Y aún más: quien viviendo en estas inmediaciones se plantee controlar sus propia inclinación hacia esta clase de pecados, tendrá que aprender a sobreponerse a las sugestiones de su propio medio, si es que Ortega tenía razón cuando advertía de que “la soberbia es nuestra pasión nacional, nuestro pecado capital”.
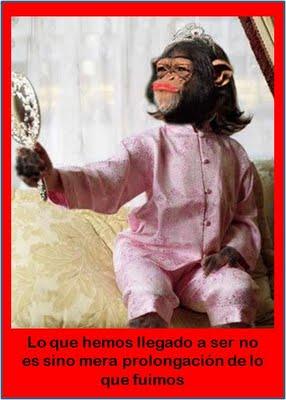
En fin, que la verdad más profunda que escondemos en nuestra personalidad es que no somos nadie. Sólo desde donde esa verdad nos deposita podemos algún día llegar a ser alguien.

