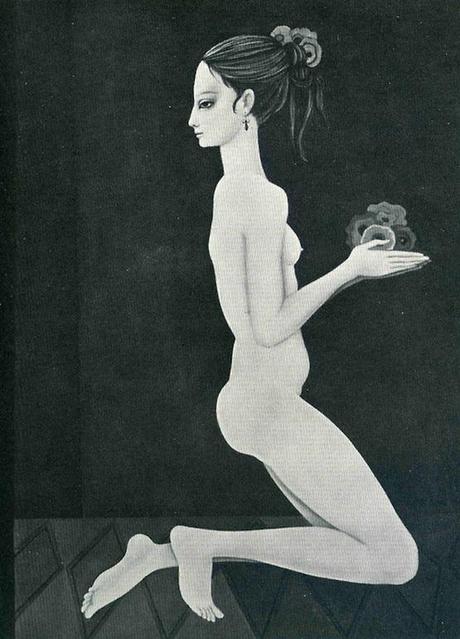
No hay independencia sin asunción propia y ajena de que el riesgo de morir y la muerte misma son, a fin de cuentas, cosa de cada cual. Y no hay juventud sin independencia. Incluso es posible que la juventud no pueda existir sin la experiencia real del peligro de muerte. Quizá ahí resida la explicación del comportamiento de esos necios que arriesgan sus pellejos por placer; buscan en los efectos fisiológicos de la temeridad la independencia perdida. Y quizá por eso los seres humanos providencialmente protegidos de la muerte por el poder del Estado anhelan ser eternamente jóvenes.
En todo caso la juventud es el tiempo de continuar re-presentándose a uno mismo mediante la memoria (recuerdos) o mediante la estética-moral (ideales) pero dotando, además, y a diferencia de la infancia, de sentido político a esa representación. Y como en toda re-presentación, la recompensa del espectáculo es una vaga idea de distinción que subyace al anhelo de comunión con algún absoluto o universal. Los publicistas lo saben bien, de manera que la inmensa mayoría de los anuncios prometen a los jóvenes ser distinguidos si deciden transformarse en ese Tú anónimo, homogéneo e indistinguible de otros tús, al que van dirigidas todas las conminaciones del Mercado-Estado. El premio por adquirir los productos envueltos en la concepción más vulgar de términos como poder, revolución, creación, libertad, elección, seguridad, confianza en sí mismo, atractivo sexual, carisma… es el poder identificarse con esa imagen estándar de la juventud, coincida o no con la representación que hemos hecho de nosotros mismos. No es un galardón despreciable: dejar de representarse, identificarse con alguna instancia inmutable, es lo más cerca que un ciudadano no perteneciente a la clase poderosa estará jamás del Estado especular. Fascismo apolítico, diríamos. Sin embargo, el precio a pagar es la pérdida definitiva de la juventud. No hay juventud en una sociedad que conduce a los individuos desde la infancia protegida y egoísta en el seno de una familia reducida a su mínima expresión de ayuda mutua y aupada a su máxima manifestación de sujeto de consumo, hasta la chochez de una vida pública sin los otros, centrada en agigantar las aptitudes y oportunidades del ego.
Una antigua teoría de Louis Bolk habla de la fetilización de la especie. Nos dibuja como seres que han prolongado hasta la edad adulta caracteres que en nuestros antecesores filogenéticos y en los primates superiores no humanos actuales sólo pertenecen a ciertos estadios embrionarios del individuo. Morin profundiza en este pensamiento (y cita a Bolk) cuando incluye nuestras aptitudes para la invención y la crueldad dentro de la juvenilización psicológica del Homo sapiens demens. Sería cómico que precisamente la especie cuyos integrantes están perdiendo la juventud, evolucionara hacia algún tipo de neotenia. Pero, sea como sea, al contrario que la discreta pero fundamental porción de caos que porta todo ser vivo, la demencia social, la sociopatía, no puede ser producto del desarrollo ontofilogenético de cada individuo, sino de la atomización estatal de la población.
Es muy natural olvidar la muerte, cuando se puede, pero vivir procurando negarla no es más que vivir escapando de la vida. Y es que la concepción del yo como producto listo para entrega, como realidad objetiva fuera de la propia conciencia, obliga a mantener el cuerpo, el continente, el envoltorio, al servicio de la presentación mercantil de ese yo prefabricado. “Viejo” no sólo se ha convertido en una palabra prohibida por el obsesivo deseo de inmortalidad que se nos ha inculcado, por la extrañamente prolongada necesidad de parecer más jóvenes de lo que somos, o por mantener vivo, en la ilusión, el placer de creernos por siempre deseados -placer que alcanza el paroxismo en quienes dan a entender con su aspecto y comportamiento que todavía no pueden ser gozados. El hecho de que los sanedrines políticos que diseñan los métodos y programas re-educativos hayan proscrito la palabra viejo -para referirse a los ancianos- de todos los manuales de enseñanza, de todos los informativos y conferencias, no significa que lo mediático se compadezca de los pusilánimes incapaces de aceptar su propia edad. Se trata de algo mucho más perverso: ahora disponemos de un insulto nuevo. Insulto que, como muchos, expresa el negativo de una norma de conducta generalmente dictada por los pudientes. Un insulto que muy posiblemente esté abriendo el camino a un nuevo derecho, el derecho a la juventud. Derecho que al igual que el resto de engendros de la moral estatal, terminará por convertirse en deber. El deber de ser joven.
La universal y profunda intuición de que la juventud es más potente que la vejez, sirve de combustible a la propagación de la idolatría, y el frágil dios de la juventud no deja de engordar en su extrema delgadez. El poder -la potencia de poder- está íntimamente ligado al vigor físico, a la fuerza muscular, al hacer, hacer el amor o hacer la guerra. Por eso es tan acusado el patetismo de los viejos que pretenden seguir sintiéndose, o siendo, jóvenes; tal fantasía suele denotar que su portador ni siquiera es joven en espíritu, único ámbito en el que la juventud puede ser eterna. Pero nuestra Cultura se halla tan lejos de comprenderse a sí misma a través de la fuerza bruta como el Poder de desligarse de esa forma de violencia.
No es necesario ser un gerontófilo para apreciar la sutileza del respeto que la juventud de muchas comunidades tribales y protoestatales mostró -y muestra todavía- al someterse al magisterio de los Consejos de Ancianos. Tal comportamiento es la expresión cultural del reconocimiento de que la experiencia debe anteponerse a la fuerza. Y la gerontocracia es su ingenuo corolario político. En nuestra sociedad ocurre, salvo que el viejo de turno ostente algún cargo del Estado-Mercado, lo contrario: se rechaza la experiencia ajena con la justificación de que el Yo, esencialmente joven, libre y potente, debe experimentarlo todo por sí mismo, prescindiendo de los prejuicios que proporciona la educación y del consejo que procura la convivencia. Se tiene al viejo por minusválido y esta desconsideración nos envejece. En la era de la prolongación de la vida, cada persona carga durante demasiado tiempo con el egoísmo caprichoso y caótico de los niños, y la senilidad de los enfermos o los degenerados la atrapa demasiado pronto. Tanto culto a la Salud para terminar saltando de la niñez a la vejez desnuda.
Para que la existencia de alguna forma de iniciación de los individuos tenga sentido es necesario que el ambiente de crianza y el de maduración de estos sean el mismo. De esa forma, los viejos pueden iniciar en los arcanos de la sociedad a quienes son más jóvenes. La iniciación, por tanto, no es la preparación del individuo para el descubrimiento de un nuevo mundo externo a él, sino la guía necesaria para que este contemple el mismo mundo que conocía con los nuevos ojos que la edad biológica y la edad social le han proporcionado. La iniciación es el cambio de punto de vista en la contemplación de un mismo objeto, lo público. El paso del ambiente protegido de la familia a la intemperie pública no describe el tránsito entre juventud y madurez, sino entre infancia y juventud.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la vida social no requiere de iniciación alguna porque el mundo de partida, la familia, y el de llegada, la sociedad, no son el mismo? Pues ocurre que la iniciación, en ese caso, es la preparación para una ruptura, la ruptura con los sentimientos y valores que acrisolaron nuestro ser, la ruptura con uno mismo. Ese Uno que después vaga de acá para allá con la pretensión de encontrarse en cualquier religión, programa político o anuncio de desodorante. Nuestra sociedad, dominada por el desarraigo y la fe en el milagrero progreso tecnocientífico, prevé y desea un mundo siempre nuevo, plagado de seguridad, disfrute y olvido, levantado sobre los restos que de la situación precedente dejó el Ocio devorador. Convencidos de que lo nuevo no es principio, sino fin, la vejez nos parece muda e inútil, despreciable. El deber de ser siempre joven comienza a tomar fuerza.
La perversión de la juventud en la sociedad sin política, (o donde todo es política, según algunos) consiste precisamente en haber identificado el aspecto del cuerpo humano biológicamente joven con la capacitación laboral (continuación de la aptitud para la guerra), primero; con el derecho a divertirse (consumir y gozar para dar sentido al trabajar), después; y, posteriormente, en pleno delirio de alienado, con la libertad propia de la soberanía política. Una situación así sólo podía conducir a la sustitución axiológica de la necesidad de hacer en común por la destreza para figurar, cosa esta última que ha sumido a los siervos del poder en una vejez social intemporal. Porque si hay algo más triste que un viejo que se dice joven es un joven que se dice joven. La cultura sufre una decadencia mucho más profunda cuando la juventud se aferra a lo efímero que cuando la vejez se entrega a lo inexistente. ¡Y cuántos ejemplos de unos y otros encontramos en la gran Urbe!
La ausencia de creatividad y entrega en lo público, que es ausencia de libertad, origina seres seniles, sin duda. La iniciación a la política real es, hoy en día, una iniciación a la juventud, entendida esta no como edad biológica, ni como valor estético, sino como la posibilidad de enmendar los errores que sólo puede enmendar el querer convivir.

