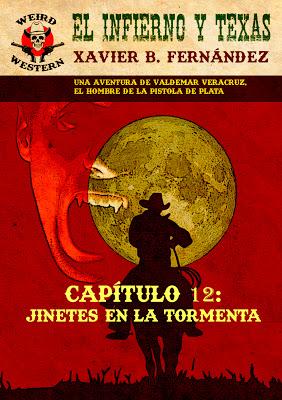 Ensillamos al romper el alba. Y cómo llovía. No
había dejado de llover en toda la noche, y no dejaría de llover en todo el día.
La gran nube negra que, durante tantos años, había asombrado el pueblo, y de
hecho todo el valle, se disolvía lentamente, en regueros de agua tornaban el
suelo en barro. Los luminosos chispazos de los relámpagos la recorrían
constantemente.
Nos pertrechamos con impermeables embreados que
encontramos en el almacén de Müller, y con toda la plata que pudimos encontrar.
Con ella, Lobo Gris fundió todas las balas que pudo fabricar.
Nadie dijo nada mientras salíamos del pueblo. Éramos
cuatro jinetes taciturnos y sombríos que desfilaron en silencio ante el túmulo
hecho con cadáveres cubiertos de cal viva que humeaba. Dejamos atrás la pequeña
pirámide de cabezas que habíamos erigido a la entrada del pueblo y nos
adentramos en el páramo azotado por la lluvia e iluminado por los relámpagos.
Lobo Gris no se había despojado de sus ornamentos
ceremoniales. De hecho, ahora llevaba más, porque también había fabricado una
lanza corta con un palo de madera, y la había cubierto por completo con
símbolos pintados, plumas y amuletos. Supuse que sería algún tipo de arma
ritual, otro de sus trucos mágicos de chamán. La llevaba terciada a la espalda,
atada con una cinta de cuero decorada con más plumas (tuvo que matar unos
cuantos buitres a golpes de flecha, para procurarse tantas plumas) Hizo todo el
camino cantando una de esas monótonas letanías indias.
Ensillamos al romper el alba. Y cómo llovía. No
había dejado de llover en toda la noche, y no dejaría de llover en todo el día.
La gran nube negra que, durante tantos años, había asombrado el pueblo, y de
hecho todo el valle, se disolvía lentamente, en regueros de agua tornaban el
suelo en barro. Los luminosos chispazos de los relámpagos la recorrían
constantemente.
Nos pertrechamos con impermeables embreados que
encontramos en el almacén de Müller, y con toda la plata que pudimos encontrar.
Con ella, Lobo Gris fundió todas las balas que pudo fabricar.
Nadie dijo nada mientras salíamos del pueblo. Éramos
cuatro jinetes taciturnos y sombríos que desfilaron en silencio ante el túmulo
hecho con cadáveres cubiertos de cal viva que humeaba. Dejamos atrás la pequeña
pirámide de cabezas que habíamos erigido a la entrada del pueblo y nos
adentramos en el páramo azotado por la lluvia e iluminado por los relámpagos.
Lobo Gris no se había despojado de sus ornamentos
ceremoniales. De hecho, ahora llevaba más, porque también había fabricado una
lanza corta con un palo de madera, y la había cubierto por completo con
símbolos pintados, plumas y amuletos. Supuse que sería algún tipo de arma
ritual, otro de sus trucos mágicos de chamán. La llevaba terciada a la espalda,
atada con una cinta de cuero decorada con más plumas (tuvo que matar unos
cuantos buitres a golpes de flecha, para procurarse tantas plumas) Hizo todo el
camino cantando una de esas monótonas letanías indias.—¿Qué está cantando su suegro, Padre? —pregunté. —Lo mismo que antes. El cántico para propiciar la lluvia. —Pues ahora que la lluvia ha cumplido su función, podría darnos un respiro y cantar la canción de que despeje—intervino Bonnechance—Me estoy calando hasta los huesos. Aunque he de reconocerlo, Padre. Ese truco del agua de lluvia bendita ha sido genial. —El ritual no se limita a propiciar la lluvia. Los apaches creen que, junto con el agua, caen a la tierra los espíritus de los antiguos jefes tribales, para enfrentarse a los espíritus malignos en el plano intermedio entre la realidad y el mundo espiritual. Y, puesto que vamos a enfrentarnos a espíritus malignos, no nos vendrá mal su ayuda. —Pero ¿Usted se cree esas cosas? —Creo en la existencia de un mundo espiritual. Al fin y al cabo, soy sacerdote. —Sí, en cierto modo está usted en el mismo negocio. Pero a mí todo eso me resulta muy difícil de creer. —¿Le resulta más difícil de creer en la existencia del mundo espiritual que en la existencia de muertos que resucitan, se alimentan de la sangre de los vivos y se transforman en animales? —También me resulta muy difícil creer en ellos. Es decir, los he visto y he luchado contra ellos, pero no estoy muy seguro de haber visto lo que creo haber visto. Y no estoy muy seguro de que sean eso. —Es usted todo un escéptico, señor Bonnechance. —Sí, Padre, ese es mi segundo nombre. Jean-Baptiste Escéptico Bonnechance. Ese soy yo. —No se lo recrimino. Mantener el escepticismo suele ser sensato. Pero, como ha dicho, usted mismo los ha visto. —Soy jugador y, por qué no reconocerlo, un poco tramposo, a veces. Sé hacer trucos de cartas. Sé que, con un poco de habilidad, puedes conseguir que cualquiera crea que ha visto lo que tú quieras hacerle creer. Y esas habilidades los chamanes y los sacerdotes, sin ánimo de ofender, las dominan mucho mejor que los jugadores y los timadores profesionales. En la plantación donde vivía cuando era niño también vivía un Houngan, un sacerdote vudú. Era uno de los esclavos. No trabajaba, convencía a los demás para que hicieran su trabajo. De vez en cuando le entraban convulsiones y echaba espuma por la boca, y le cambiaba la voz. Decían que entonces le había poseído Papa Legba, o Damballa, o el Barón Samedi. Y al que estaba poseído por un loa hay que dejarle que se atiborre de comida y bebida cuanto quiera, y que se acueste con la mujer que quiera. Cuando el Houngan estaba poseído hasta el amo le tenía miedo, y daba órdenes para que se le dejara en paz. Porque en aquel momento no era él, era un loa. Pero las voces se pueden imitar, las convulsiones se pueden fingir, y con un poco de polvo de bicarbonato puedes conseguir que se te llene la boca de espuma. Y el Hougan, mira por dónde, tenía en su choza un saquito lleno de bicarbonato. Siempre pensé que todo aquello era un truco del muy sinvergüenza para que le dejaran hacer lo que le diera la gana. —Es probable, señor Bonnechance. Es muy probable. Y, sin embargo… —Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía. —Exactamente. En esas conversaciones pasamos el rato, hasta que, al atardecer, vimos la silueta del rancho recortarse en el horizonte, emborronada por la lluvia. A ambos lados del camino encontramos, desperdigadas y medio hundidas en el barro, osamentas de mulas, vacas y caballos, y carromatos deteriorados por la intemperie cuyos estacones como costillares, sin las lonas que deberían cubrirlos, les conferían aspecto de osamenta. En aquellos carromatos habían venido, engañados, los colonos que el Comodoro y sus hombres habían desviado de su camino para satisfacer su hambre impía. La hermana de Bonnechance había sido una. Nadie se lo recordó, pero todos lo pensamos. Y, sin duda, él también. Los restos de las caravanas se hacían más abundantes a medida que nos acercábamos al arco que marcaba la entrada al rancho. Del punto central del arco pendía, a modo de adorno, un cráneo mondo de vaca cuernilarga, y entre las puntas de sus enormes cuernos se extendía un cartel que rezaba: “Rancho Bran”. El rancho, ahora perfectamente visible, era, como suelen, una agrupación de varios edificios, en cuyo centro destacaba el más alto y voluminoso de todos ellos, la vivienda principal Oí la musiquilla del reloj del Padre. Éste lo había abierto, y estaba consultando la hora. Lo cerró y miró al cielo. —Queda poco para que anochezca. Debemos darnos prisa—dijo. Iba a pasar por debajo del arco cuando Lobo Gris le adelantó y cruzó su appaloosa delante de su Mustang, obligándole así a detenerse. —¿Qué pasa?—le preguntó el Padre en español. El viejo indio no respondió con palabras. Señaló a un extremo del grupo de edificios; tras el último, que era bajo y alargado y parecía el dormitorio de los vaqueros (o los esclavos), se veían las puntas de un grupo de tipis. —Ismael, ¿no decías que cuando el Comodoro vino al pueblo, además de jinetes blancos, le escoltaban un grupo de indios? —Sí, cheyenes. Eso me contó mi padre. Yo no lo recuerdo, era demasiado pequeño. —Cheyenes renegados. Guerreros perro. Y, diciendo esto, el Padre Veracruz desenfundó su revólver de balas de plomo. El que el día anterior me había prestado a mí. Yo ahora iba armado con el rifle de Müller. Al ver la reacción del Padre lo alcé, como hizo Bonnechance con su Winchester. Y, en ese momento, una flecha salió de la nada y se clavó en el cuello del appaloosa de Lobo Gris. El caballo se encabritó, derribando a su jinete. Los demás saltamos de nuestras sillas y corrimos a buscar refugio tras los restos de los carromatos. Una lluvia de flechas nos persiguió, clavándose en la madera. Nuestros caballos, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. El appaloosa y mi mulo cayeron allí mismo, asaeteados. El Mustang del padre Veracruz y el palomino de Bonnechance huyeron al galope, con alguna flecha clavada pero aún vivos. Estábamos atascados y sin monturas, y hacíamos frente a unos enemigos que no podíamos ver, pero que tenían fama de contarse entre los guerreros más feroces que jamás hayan cabalgado sobre la faz de la tierra. Pude verlos, fugazmente, cuando, cambiaron de posición, para rodearnos. Veloces como chacales, parecían seres sobrenaturales, diablos aullantes salidos del infierno, monstruos con enormes cabezas deformes. Pero no lo eran. Algunos se tocaban con erizados penachos de plumas de cuervo, otros con cráneos de coyote o de lobo. Los rostros bajo aquellos aparatosos tocados estaban pintados de negro, blanco y rojo, y eran humanos, pero parecían demoníacos. Eran los guerreros más feroces que jamás hayan cabalgado sobre la faz de la tierra. Eran guerreros perro.
 Próximo capítulo:
Próximo capítulo:

