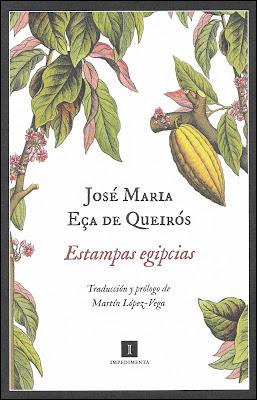 En 1869 Eça de Queirós viaja a Egipto con el encargo de asistir a los festejos de inauguración del Canal de Suez. Permanece dos meses en ese país de gentes que visten con vivos colores y hablan con estruendo, raza vigorosa donde las personas se conservan como las pirámides; visita monumentos ancestrales, yacimientos arqueológicos, templos en ruinas, ciudades milenarias y tierras fértiles regadas por un río cuna de mitos y leyendas. El Nilo es el cielo que suple a la lluvia, el cordón umbilical que alimenta los campos; crece equitativamente, sin injusticias ni cólera, fuente de vegetación, de cultivos fecundos, de un paisaje rico y sereno habitado por campesinos pacíficos, hospitalarios, sencillos y sobrios que sufren resignados con indiferencia impasible la brutalidad de un régimen esclavista; el campesino no posee nada, no tiene propiedades, ni casa, ni tierras, ni animales, ni la familia le pertenece y mucho menos la libertad, su vida es sólo trabajar, rezar y cuando envejece mendigar. No se discuten las decisiones del gobierno ni los actos de los poderosos, se aceptan como elementos del destino.
En 1869 Eça de Queirós viaja a Egipto con el encargo de asistir a los festejos de inauguración del Canal de Suez. Permanece dos meses en ese país de gentes que visten con vivos colores y hablan con estruendo, raza vigorosa donde las personas se conservan como las pirámides; visita monumentos ancestrales, yacimientos arqueológicos, templos en ruinas, ciudades milenarias y tierras fértiles regadas por un río cuna de mitos y leyendas. El Nilo es el cielo que suple a la lluvia, el cordón umbilical que alimenta los campos; crece equitativamente, sin injusticias ni cólera, fuente de vegetación, de cultivos fecundos, de un paisaje rico y sereno habitado por campesinos pacíficos, hospitalarios, sencillos y sobrios que sufren resignados con indiferencia impasible la brutalidad de un régimen esclavista; el campesino no posee nada, no tiene propiedades, ni casa, ni tierras, ni animales, ni la familia le pertenece y mucho menos la libertad, su vida es sólo trabajar, rezar y cuando envejece mendigar. No se discuten las decisiones del gobierno ni los actos de los poderosos, se aceptan como elementos del destino.Mueren las aguas del Nilo desparramándose en un extenso delta, abanico de vida y civilización. Antiguas ciudades de renombre con ecos de pasado esplendor. Alejandría, ¿dónde están las bibliotecas, los palacios, los jardines?, construcciones abandonadas, algunas hechas escombros, otras han dado paso a grandes edificios blancos, a monótonas plazas, bulevares y casinos; ciudad (a los ojos del viajero) pesada, fastidiosa, vulgar, insalubre y fea, nada queda de su antiguo apogeo que la situaba, junto a Atenas y Roma, como centro del lujo, las letras y el comercio del Mediterráneo. De distinta manera se ve El Cairo, puerta del Delta, capital histórica, administrativa y política; ciudad colorida y luminosa que estimula la imaginación; los barrios, las calles, las casas, el ambiente son descritos con un vago aspecto a como lo vemos en los viejos grabados o en las ilustraciones fantásticas de Gustave Doré: bazares, rincones, plazuelas, callejones, muchedumbres de túnicas y velos, damas de harén, gordos eunucos negros, encantadores de serpientes, viejos comerciantes, fumadores de opio, derviches, pachás, etc. Al viajero occidental se le oculta la verdad de la vida cotidiana bajo una malla de agasajos, cumplidos, rutas guiadas y sobornos; el soborno es una costumbre arraigada en la sociedad egipcia, está en su ADN, mueve la voluntad del más poderoso hasta el más insignificante, del rico y del mendigo, del noble y del campesino; sin el soborno nada funcionaría: todo se allana, todo se simplifica, todo se concede, todo se cumple con el soborno; denuncia el narrador.
 El objetivo primario del viaje queda convertido en una excusa, pero no menor. Se describen los faustos de la inauguración del Canal de Suez: fachadas engalanadas, parques iluminados, carreras de caballos y de dromedarios, danzas tribales, magia, conciertos, bailes, fuegos artificiales, etc., y una flotilla de embarcaciones que partiendo de Port Said recorre el canal escoltando el barco de la emperatriz Eugenia de Montijo. A los actos asisten reyes, emperadores, representantes de todos los países, turistas llegados de diversas partes del mundo y, claro está, Ferdinand de Lesseps, padre de la obra, quien cuenta las dudas, los problemas y las dificultades que han tenido que salvar, y expresa sus inquietudes, sus miedos a que todos los esfuerzos, todo el trabajo quede en un fracaso.
El objetivo primario del viaje queda convertido en una excusa, pero no menor. Se describen los faustos de la inauguración del Canal de Suez: fachadas engalanadas, parques iluminados, carreras de caballos y de dromedarios, danzas tribales, magia, conciertos, bailes, fuegos artificiales, etc., y una flotilla de embarcaciones que partiendo de Port Said recorre el canal escoltando el barco de la emperatriz Eugenia de Montijo. A los actos asisten reyes, emperadores, representantes de todos los países, turistas llegados de diversas partes del mundo y, claro está, Ferdinand de Lesseps, padre de la obra, quien cuenta las dudas, los problemas y las dificultades que han tenido que salvar, y expresa sus inquietudes, sus miedos a que todos los esfuerzos, todo el trabajo quede en un fracaso.Egipto es un territorio de paso hacia África y Persia codiciado por las grandes potencias europeas. Aprovechando las contradicciones de la política interior egipcia, los europeos se han ido infiltrando en todos los rincones de la administración; en la economía, en la industria, en el comercio se defienden intereses extranjeros con dinero egipcio. Aunque pertenezcan a las clases altas y cultas, el eurocentrismo considera a los egipcios una raza inferior, fuerza de trabajo barata; y los egipcios miran a los europeos como una plaga dispuesta a devorar sus riquezas. La apertura del Canal de Suez supone un camino directo hacia la India, circunstancia que desata las ambiciones del colonialismo inglés. Justificando un motivo pueril, con el apoyo de una prensa británica sensacionalista y manipuladora que exacerba la insolencia nacionalista, y ante la pasividad del derecho internacional, se interviene militarmente un país, se le convierte en un protectorado y a sus habitantes en súbditos. El colonialismo inglés -escribe el autor- se parece mucho a la política primitiva de los emperadores persas: ser fuerte, caer sobre el débil, destruir su vida y arrebatarle sus bienes. Algo que por desgracia suena a plena actualidad.
