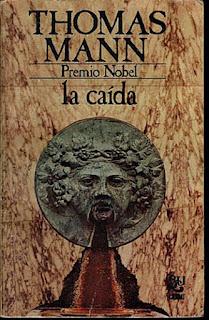
Una amalgama de relatos de Thomas Mann conforma el volumen titulado La caída, que leo en la traducción de J. A. Bravo y J. Fontcuberta, publicada por Luis de Caralt (Barcelona, 1978). Y utilizo con plena conciencia el sustantivo “amalgama”, para aludir a la condición heterogénea de estas narraciones, que oscilan entre la solidez más embriagadora y la inanidad más desconcertante. Se me podrá argüir que tal desequilibro no resulta extraño en muchos tomos de este formato, y no seré yo quien lo desmienta; pero me permitiré recordar que nos encontramos ante un premio Nobel (1929) y que la diferencia entre las primeras y las segundas resulta demasiado aparatosa.
Me ceñiré, por una elemental cortesía (Mann se ganó mi respeto hace años y no lo van a erosionar algunas páginas fallidas), a aquellas producciones que se me antojan más logradas. Me refiero a “La caída” (donde se nos habla de un fervoroso enamoramiento, que termina estrellándose contra la grosería nauseabunda del sexo venal), “La muerte” (inquietante historia protagonizada por un conde viudo que se obsesiona con la certidumbre de que la muerte lo golpeará, sin falta y con exactitud, el 12 de octubre), “Voluntad de vivir” (la terca resistencia que un joven ofrece a las asechanzas de la enfermedad, porque dispone de un motivo amoroso y vengativo que lo sustenta), “Tobías Mindernickel” (que sorprende por su densa textura psicológica) o “Luisita” (donde sentimos una profunda lástima por el elefantiásico abogado Jacoby, al que su mujer veja de un modo inicuo, pese a la ternura constante de su amor).
Alejada de efusiones sentimentales y de adjetivaciones vistosas, la prosa de Mann despliega en estos relatos un alto poder de sugestión, que te lleva de la mano hasta su delta. Admirable.

