(Relato corto incluido en la antología Somos diferentes, M.A.R. Editor 2018)
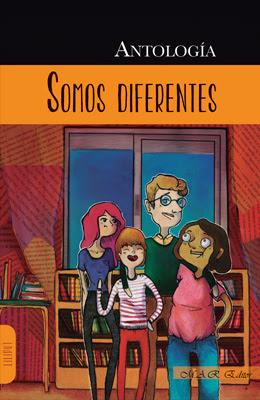
Como todas las mañanas, acuden a levantarme, porque yo voluntariamente no quiero hacerlo. La enfermera que me cuida tiene acento cubano, y es muy dulce. Puedo conversar con ella de muchas cosas, aunque la mayor parte del tiempo no tengo ganas de hablar. Me deja en el cuarto de baño y se marcha a prepararme el desayuno. Todavía puedo asearme solo, aunque tuvimos que habilitar la ducha para ello. Como todas las mañanas, me miraré en el espejo, me afeitaré y me vestiré con lo primero que saque del armario. Tomaré el desayuno en la cocina, como todas las mañanas, y como todas las mañanas me sentaré en la butaca junto a la ventana, para recordar a Irune. Ejercitar así la memoria es mi prevención exclusiva contra el alzhéimer.
*
Se llamaba Irune, como he dicho, y acababa de cumplir quince años. Nacida en Santurce, llevaba desde los cinco viviendo en Madrid, y apenas le quedaba algo de ese acento característico de su tierra, que visitaba a menudo. Era guapa… mucho; alta y fuerte, chicarrona del norte, vamos. Derrochaba ingenio, y genio a secas también, para dicha y desdicha; y algo que la distinguía físicamente era una ligera bizquera en un ojo, la cual se le agudizaba cuando montaba en cólera, lo que sucedía con relativa frecuencia. Mucha culpa de eso se debía a las burlas de que era objeto a causa de su pequeño defecto. Ante ese escarnio ella no se achantaba, nada de eso. Cuando alguien la llamaba viroja, u ojo vago, o bizcocha, plantaba cara y sacaba los colores a quien fuera.
—A veces miro inclinado; ¿y qué? A mí no me molesta, y al que le moleste que no mire. ¡Y que se ande con cuidado, no sea que le parta la boca!
Lo decía con tanto aplomo, clavando la mirada en el sujeto, con toda la mala leche de su mirar inclinado, que por lo general el ofensor de turno se acobardaba; y si alguno perseveraba se volvía calentito a casa. Tenía suerte Irune de ser tan grande y fornida, porque de haber sido más menuda no sé si le habría ido tan bien.
Conmigo era otra cosa, porque yo le gustaba. De los otros, le importaba un comino lo que pensaran de ella y de sus ojos grandes y libres, con tal de que no se mofasen en su cara; pero a mí me miraba siempre de frente, porque de esa forma no bizqueaba, y permanecía así mucho rato, sin decirme nada. Hasta que un día me cogió por banda:
—Juanito; tú a mí me gustas. —me soltó de sopetón en el pasillo. Yo me quedé atónito, sin saber qué hacer, ni qué decir. Ella prosiguió:
—No sé si yo te puedo gustar a ti, Juanito, por lo del ojo. Pero si te fijas bien, no soy bizca del todo, ni todo el tiempo; el problema solo se manifiesta intermitentemente.
—¿Intermi… tente… mente?
—Quiero decir cuando miro inclinado. Por eso procuro mirar de frente todo el tiempo, para evitar peleas —concluyó resuelta.
—Ya… —Empezaba a reponerme del susto—. ¡No es cuestión de andar repartiendo tortas todo el día! —añadí sonriente.
Ya en el patio se sentó a mi lado, y según le hablaba noté que se iba embelesando cada vez más, por lo que en algún momento se le debió olvidar lo de mirar de frente, y el iris de su ojo derecho se puso a jugar al escondite con el izquierdo. Sin yo advertirlo, una sonrisa asomó a mis labios. Ella me imitó al principio, pero enseguida comprendió por qué me sonreía yo.
Supe que no tenía excusa, y en un gesto automático me aparté, tratando de eludir el sopapón que, sin duda, se avecinaba. Entonces sus ojos se pusieron muy brillantes y en vez de propinarme el esperado guantazo, salió corriendo.
*

