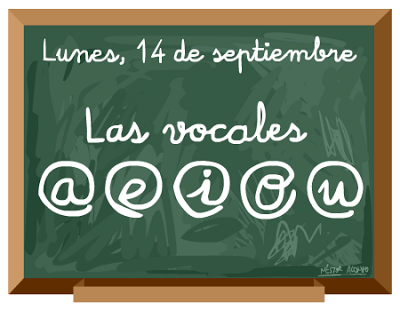
Hay una inclinación natural a dejarse convencer antes que a hacer valer el criterio propio, pero no es por falta de argumentos ni porque mande la pereza, esa indolencia con la que se contempla la vida como si no fuese con nosotros. Se deja uno convencer porque no se cree ganar nada convenciendo al otro. Estamos en un punto en el que la dialéctica, el noble oficio de la oratoria, está dejando de ser un valor. Hoy los valores son otros, y casi todos prescinden del concurso eficiente del lenguaje. A poco que esto continúe, en el hipotético caso de que a nadie le importe, caeremos en una narcocomunidad, legislada a base de narcodecretos, gobernada narcóticamente. Hechizados por la abulía, íntimamemente convencidos de que es mejor ser guiados que guiar, sin caer en la cuenta de quién nos guía, prescindiendo en todo momento de la posibilidad de cuestionar la naturaleza misma del lìder, fascinados por la inercia. Ah la inercia. La Historia está llena de desastres auspiciados por un cierto estado de inercia. No sé si hay alguna prevención de esta enfermedad que nombramos. Una vez enfermos, en la convalecencia, no es fácil la cura. Por eso hay que hacer que los niños (sí, claro, las niñas también, cómo no, por supuesto) cuestionen (en cierto modo, con algunos matices muy claros) la autoridad. No que le falten al respeto ni que la ignoren. No que la pisen. Ni siquiera que se acostumbren a desautorizar cualquier decisión que les afecte o que les incomode. Lo maravilloso sería que se entablara un diálogo. Uno conducido bajo ciertos criterios, inevitablemente gobernado por el respeto. Uno en donde el aprendíz (qué hermosa palabra y qué perdida) confíe en quien le enseña y donde el que enseña acepte algún pequeño gesto de desconfianza. De ese saludable escenario saldrán las ideas y los protocolos con los que edificar la sociedad en la que vivimos. No es solo el hecho de que la escuela instruya en contenidos sino que vierta en quien los aprende un cierto sentido de nobleza, de responsabilidad en el trabajo, de aprecio del esfuerzo.
Lo que ahora sucede, en gran medida, proviene de toda esta desidia. Que lo hagan ellos, parecen decir. Y cuando la juventud (un tipo de juventud, no toda) se echa a la calle y la incendia con soflamas contra el gobierno contra el mismísimo sistema, se desprende la idea de que es una lucha simbólica, de la que nada relevante o vinculante puede extraerse. Quizá sea ésta otra de las tareas encomendables a la escuela. La de crear individuos críticos. En eso, en la crítica, radica la primera de las vacunas con las que hacer que la enfermedad no aparezca o tarde en reproducirse. El crítico, el que de verdad ejerce ese derecho y lo expresa de un modo manifiesto, es el que discute, el que expone libremente. Las espaldas de la escuela son grandes y generosas, pero quizá ese propósito deba ser repartido.Quizá todo deba ser repartido. Que no sea la escuela la única depositaria del porvenir. Que sea la gran culpable de los males ni tampoco la heroína de esta función, aunque todos sabemos lo fácil que es reprenderla, ningunearla a veces, y lo difícil que es alabarla, agradecer el trabajo que realiza, comprender que no hay nada importante en este mundo que no haya salido de un aula al cuidado de un maestro, que es una figura abandonada, rebajada al gris rol del funcionario, el que cumple un horario y observa un reglamento, cumplimentando unos documentos y ofreciendo un amable (en lo posible) servicio público.
La escuela punto no sé cuánto es una maravillosa forma de mirar el futuro, pero al mirar hacia afuera se desatiende en ocasiones el adentro. Hay cosas a mano malogrados por las que están a cierta distancia. Está bien que el aprendíz (el alumno, ah sí, la alumna, perdonen) maneje los cachivaches digitales, que sus competencias digitales brillen, pero hay un peaje que no estoy muy seguro de que todos los docentes sepan que es pagando: se gana en destrezas cibernéticas y se pierde en las lingüísticas o en las matemáticas, pongo por caso. He tenido los suficientes alumnos con severas dificultades comunicativas como para dudar una brizna de la gravedad del problema que expongo. Saben descargarse un programa, instalarlo, borrarlo, pero no saben escribirlo. Conocen cómo funcionan las redes sociales y optimizan a plena satisfacción su uso, pero no saben de qué hablar cuando están en el recreo. Solo el juego los une. En el bendito juego, en ese país con sus propias reglas y sus propios protocolos, se unen y se alían, comparten una inquietud común y se igualan como casi con ningún otra disciplina de la vida. Fuera del juego, en la periferia de ese limbo perfecto, lo que cuesta es entablar un diálogo. No lo entablan, no al menos idílicamente. Se están volviendo ágrafos de la lengua y expertos en los códigos cifrados. No sé (cómo voy a saberlo) el modo en que esto pueda virar. Pensé anoche en los libros. En la ilusión de que el mundo está encerrado en los libros. No los digitales, los descargables, que adoro, por otra parte, sino los tangibles, los que se compran en las librerías, se cogen de las bibliotecas o se prestan. Qué maravillosa costumbre perdida. La de recomendar libros. La de prestarlos. Que barullo tan monumental estamos montando. Qué desatino. Qué incongruente todo. Qué feliz el viaje, no obstante.
