Wilhelm Stekel, médico y psicoanalista vienés, que fue de los primeros en convertirse en discípulo de Sigmund Freud, y también de los primeros en separarse de él (o mejor, ser separado por él), definió la angustia como una reacción del instinto de vida frente al instinto de muerte; consiguientemente, la represión del instinto de vivir conduce, según él, a la angustia. O invirtiendo los términos: la vida misma resultaría ser una capa que superponemos al sentimiento de angustia, y ésta una reacción causada por la amenaza de muerte. El universo entero sería la capa que la Creación ha superpuesto a ese núcleo original que está formado por lo que en el hombre ha resuelto manifestarse como angustia (quizás, todo lo que la Creación opone a la amenaza de ser engullida por los agujeros negros). Complementariamente, dice Stekel: “Toda angustia, en última instancia, es temor a la destrucción del ‘yo’, es, pues, miedo a la muerte”. La muerte, pues, viene a ser algo previo a la vida, y ésta, lo que centrifugándose desde aquélla a través de la angustia queda constituido como su capa exterior: la vida resulta ser así una derivada de la muerte (una emanación de la nada), algo que escapa de ésta gracias al sentimiento centrifugador de la angustia.
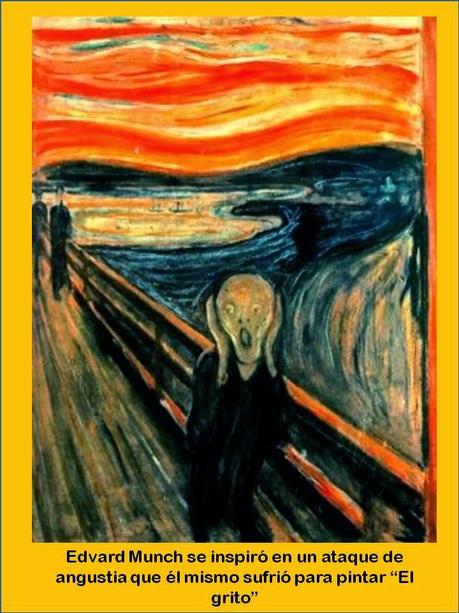 Juan José López Ibor, después de glosar lo expresado por diversos autores, diferencia en la angustia dos componentes, reacciones o modos de manifestarse contrapuestos: el reflejo de inmovilidad y la tempestad de movimientos o, como él prefiere denominarlos, reacción de sobrecogimiento y reacción de sobresalto: “La reacción de sobrecogimiento –añade– se realiza en un plano más hondo, el ser se queda agazapado, inerte, incapaz de moción. En la de sobresalto, por el contrario, amanece el primer intento de resolver el compromiso biológico por la evasión”. Esta bifurcación en los conceptos viene a corresponderse con la correlativa diferenciación que en el campo de la psiquiatría y la psicología suelen hacer los autores entre la angustia propiamente dicha y la ansiedad.
Juan José López Ibor, después de glosar lo expresado por diversos autores, diferencia en la angustia dos componentes, reacciones o modos de manifestarse contrapuestos: el reflejo de inmovilidad y la tempestad de movimientos o, como él prefiere denominarlos, reacción de sobrecogimiento y reacción de sobresalto: “La reacción de sobrecogimiento –añade– se realiza en un plano más hondo, el ser se queda agazapado, inerte, incapaz de moción. En la de sobresalto, por el contrario, amanece el primer intento de resolver el compromiso biológico por la evasión”. Esta bifurcación en los conceptos viene a corresponderse con la correlativa diferenciación que en el campo de la psiquiatría y la psicología suelen hacer los autores entre la angustia propiamente dicha y la ansiedad. En la primera, la angustia, predominan los factores físicos o fisiológicos, fundamentalmente la sensación de constricción, de algo que oprime (angustia etimológicamente deriva de angor, de angostura), un sentimiento de opresión en la región epigástrica, la que coincide con el plexo solar, y en cuya cavidad se alojan el hígado, el bazo, la vesícula biliar, el estómago, el intestino grueso y el delgado, que de alguna forma pasan a estar involucrados, así como opresión en la garganta y en la región precordial, que respectivamente correlacionan con el sentimiento de ahogo y con una intensa taquicardia. La angustia tiene, en fin, un efecto sobrecogedor, paralizador. “En la ansiedad, en cambio –dice también López Ibor–, se inicia ya una tendencia al escape como una tendencia motora”. La reacción más primaria producida por ese sentimiento de ansiedad que viene a significar un paso más allá que la angustia, es de tipo mecánico: la tormenta de movimientos. Sin embargo, los componentes que predominan en la ansiedad son ya de índole psíquica, y entre estos sobresale la sensación de muerte inminente (que carece en absoluto de apoyo objetivo) o, de manera más matizada, de una gran inseguridad o expectativa (asimismo infundada) de que algo muy grave, aunque desconocido, está a punto de ocurrir.
La ansiedad, pues, vendría a ser una capa hecha de componentes psíquicos que se superponen a la angustia, más primaria y atenida al organismo físico y a la fisiología. Si no tememos demasiado dar saltos en el (relativo) vacío, podríamos decir que la mente es la capa que la Creación superpone a la fisiología para tratar de escapar del peligro de extinción (también, el más acabado recurso, en cuanto que último resultado de la evolución, que la Creación opone al poder devorador de los agujeros negros): mientras que el organismo sólo cuenta con reacciones fisiológicas para contraponerse a la amenaza de extinción, la mente nos abre un horizonte hecho de actividad, primero estrictamente física y caótica (la hipermotricidad, la tempestad de movimientos), y después ordenada hacia un fin y en la que acabará apoyándose el sentido de la vida, que es el recurso más refinado que oponemos a aquella amenaza de extinción de la que respectivamente emanan la angustia y la ansiedad.
Cuando sólo contamos con la capacidad de generar respuestas fisiológicas, es decir, cuando esa fuerza centrífuga que empieza siendo angustia, sigue siendo ansiedad y termina por ser inquietud que pone en marcha las actividades que dan sentido a la vida queda interrumpida en la paralizadora fase de angustia, nuestro organismo genera respuestas apropiadas para el desarrollo de una actividad incluso extrema que, sin embargo, no llega a producirse. Precisamente, al aparecer la sensación de angustia, la reacción más característica que está sufriendo el organismo es la de producción de adrenalina, es decir, de la hormona encargada de preparar al sujeto para las situaciones de ataque y huída o para aquellas turbulentas reacciones de sobresalto y tempestad de movimientos de que hablaba López Ibor y que, sin embargo, no llegan a producirse. Gracias a ello, aumenta la frecuencia cardíaca, se contraen los vasos sanguíneos para que la sangre afluya más deprisa y se incrementa consiguientemente la presión arterial, con el objeto de que la sangre sea redistribuida selectivamente sobre todo hacia aquellos órganos cuya función es prioritaria en la respuesta al estrés, es decir, hacia las arterias coronarias y las que irrigan las zonas musculares y el cerebro; se produce asimismo hiperventilación para prevenir el previsible gasto extra de oxígeno, el otro combustible del músculo; oleadas de azúcar afluyen también a la sangre para aumentar el tono del individuo; además, el organismo urge, a través de una brutal secreción de jugos gástricos, para que el estómago libere rápidamente cuanto contiene por medio de una diarrea y así poder dedicar todos sus recursos a la respuesta de alarma propia de la angustia… Pero recordemos que, sin embargo, lo característico de un ataque de angustia es, paradójicamente, la parálisis: el organismo nos prepara para dar una respuesta, para salir perentoriamente al mundo de alguna forma, pero el angustiado no encuentra la puerta de salida. Es como pisar a tope el acelerador de un coche mientras está bloqueado por los frenos.
Estar atrapado en la respuesta de angustia (en la sola elaboración fisiológica de la necesidad de sobreponerse al peligro de extinción, aunque interrumpida por la parálisis motriz) acaba sentando las bases de numerosas formas de enfermedad: la hipertensión, la hiperglucemia, las úlceras provocadas por la excesiva secreción de jugos gástricos… y muchas otras enfermedades vendrían a dar expresión a esa encerrona en que se encuentra el angustiado. Hasta el punto de que podríamos cuestionarnos si el hecho mismo de enfermar, cuando no se debe a un proceso de deterioro biológico propio del desgaste por la edad, a algún trauma o lesión o a un trastorno hereditario no es sino consecuencia de ese bloqueo que sufre la personalidad del sujeto que no ha encontrado modos de evolucionar hacia las respuestas no ya mecánicas, sino mentales y creativas, las que permiten insertar la vida dentro de un marco que la de sentido, y que así se contraponga a la primordial amenaza de extinción. Tendría razón entonces Wilhelm Stekel cuando afirmaba que “cada enfermedad es un aviso de que algo en nuestro espíritu no está en orden. Ella nos recuerda que debemos echar una mirada introspectiva a nuestro mundo interior y preguntarnos si nuestra existencia expresa el sentido de la vida”.

