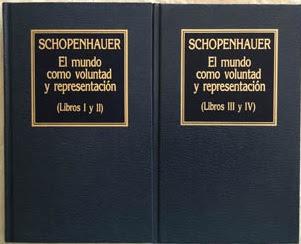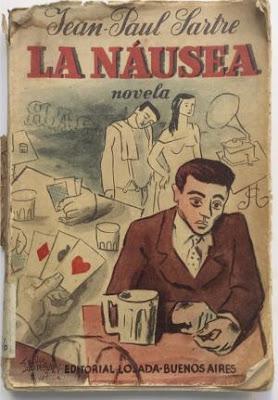 Antoine Roquentin, el protagonista de “La Náusea”, de Jean-Paul Sartre, estaba empezando a dejar de creer en las cosas, y es a eso que entonces sentía a lo que llamaba la “Náusea”. La novela empieza con las siguientes anotaciones de Roquentin en su Diario, que coinciden con la inminente difuminación en él del sentido de las cosas: “Lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianos. Llevar un diario para comprenderlos (…) Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Por ejemplo, esta es una caja de cartón que contiene mi frasco de tinta. Habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la * (espacio en blanco) ahora. ¡Bueno! Es un paralelepípedo rectángulo; se recorta sobre… es estúpido, no hay nada que decir”. No había nada que decir, no había nada que escribir sobre las cosas porque, a su modo de ver, estaban dejando de tener una función, una relación con él. En un caso así, la literatura, el arte de escribir sobre el ir y venir de las cosas, tampoco llegaría a tener una función.
Antoine Roquentin, el protagonista de “La Náusea”, de Jean-Paul Sartre, estaba empezando a dejar de creer en las cosas, y es a eso que entonces sentía a lo que llamaba la “Náusea”. La novela empieza con las siguientes anotaciones de Roquentin en su Diario, que coinciden con la inminente difuminación en él del sentido de las cosas: “Lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianos. Llevar un diario para comprenderlos (…) Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Por ejemplo, esta es una caja de cartón que contiene mi frasco de tinta. Habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la * (espacio en blanco) ahora. ¡Bueno! Es un paralelepípedo rectángulo; se recorta sobre… es estúpido, no hay nada que decir”. No había nada que decir, no había nada que escribir sobre las cosas porque, a su modo de ver, estaban dejando de tener una función, una relación con él. En un caso así, la literatura, el arte de escribir sobre el ir y venir de las cosas, tampoco llegaría a tener una función. 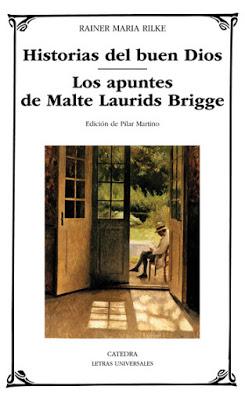 Rainer María Rilke, en representación de los escritores de la modernidad, y de paso de los artistas de este tiempo, describe en su novela autobiográfica “Los apuntes de Malte Laurids Brigge” una forma de percibir semejante a la de Roquentin cuando el narrador habla del sentimiento que le sobreviene al ver cómo todo se va envolviendo en una capa de irrealidad: “Sí, él sabía que en ese momento se estaba alejando de todo, no sólo de los hombres. Un instante más y todo habrá perdido su sentido, y esta mesa, y la taza, y la silla a la que se agarra, todos los objetos cotidianos y más inmediatos se tornarán incomprensibles, extraños y pesados. Estaba de esta guisa, esperando a que llegara el momento. Y ya no oponía resistencia”. Cuenta también Renée, en su “Diario de una esquizofrénica” que cuando le sobrevenía la crisis de irrealidad “todo parecía entonces inanimado, muerto, mineral, absurdo (…) me sentía expulsada del mundo, separada de la vida, espectadora de un filme caótico que se desarrollaba sin cesar delante de mis ojos y del cual no lograba ser partícipe nunca”. Robert Musil, otro autor moderno, habla también en “El hombre sin atributos” de que ha llegado un tiempo en el que las experiencias se han quedado sin nadie a quien atribuirlas.
Rainer María Rilke, en representación de los escritores de la modernidad, y de paso de los artistas de este tiempo, describe en su novela autobiográfica “Los apuntes de Malte Laurids Brigge” una forma de percibir semejante a la de Roquentin cuando el narrador habla del sentimiento que le sobreviene al ver cómo todo se va envolviendo en una capa de irrealidad: “Sí, él sabía que en ese momento se estaba alejando de todo, no sólo de los hombres. Un instante más y todo habrá perdido su sentido, y esta mesa, y la taza, y la silla a la que se agarra, todos los objetos cotidianos y más inmediatos se tornarán incomprensibles, extraños y pesados. Estaba de esta guisa, esperando a que llegara el momento. Y ya no oponía resistencia”. Cuenta también Renée, en su “Diario de una esquizofrénica” que cuando le sobrevenía la crisis de irrealidad “todo parecía entonces inanimado, muerto, mineral, absurdo (…) me sentía expulsada del mundo, separada de la vida, espectadora de un filme caótico que se desarrollaba sin cesar delante de mis ojos y del cual no lograba ser partícipe nunca”. Robert Musil, otro autor moderno, habla también en “El hombre sin atributos” de que ha llegado un tiempo en el que las experiencias se han quedado sin nadie a quien atribuirlas.  Se pierde el contacto con las cosas, se cae en el sentimiento de desrealización o irrealidad cuando uno concluye que no tiene nada que hacer en la vida… y ya decía Ortega que “la vida es quehacer”. Ocurre entonces que el tiempo, que es el cauce por el que ha de discurrir la vida, se interrumpe, deja de venir desde el pasado e ir hacia el futuro, atravesando el presente; y es así porque se siente que no se va a ningún lado, que no hay ningún sitio desde el que llegar ni ningún objetivo cuyo alcance nos reserve el porvenir. Es lo que le ocurría a un paciente esquizofrénico de Eugène Minkowski, psiquiatra existencial, del que este decía: “No había ninguna acción ni deseo que emanase del presente y se extendiese al futuro cubriendo los días grises y monótonos. Como resultado, cada día conservaba una independencia insólita, al no englobarse en la percepción de una vida continuada; cada día comenzaba de nuevo como una isla solitaria perdida en el océano gris del tiempo que pasaba”. Y otro paciente más con ese mismo diagnóstico decía también: “Todo es inmovilidad alrededor de mí. Las cosas se presentan aisladamente, cada una de por sí, sin evocar nada (…) Son como pantomimas, pantomimas que se hicieron en torno mío, pero yo no entro en ellas, me quedo afuera. Tengo mi juicio, pero el instinto de la vida me falta. No logro ya entregar mi actividad de una manera suficientemente vivaz (…) He perdido el contacto con toda especie de cosas. Ha desaparecido la noción del valor, de la dificultad de las cosas (…) y yo no puedo ya entregarme a ellas. Hay una fijeza absoluta alrededor de mí. Todavía tengo menos movilidad respecto del porvenir que en el presente y en el pasado. Hay en mí una especie de rutina que no permite encarar el porvenir. El poder creador está suprimido en mí. Veo el porvenir como repetición del pasado”. También era esta la forma de mirar que había tomado posesión del Roquentin de Sartre, que razonaba de esta forma: “Eché una mirada ansiosa a mi alrededor: presente, nada más que presente. Muebles ligeros y sólidos incrustados en su presente, una mesa, una cama, un ropero con espejo y yo mismo. Se revelaba la verdadera naturaleza del presente: era todo lo que existe, y todo lo que no fuese presente no existía. El pasado no existe. En absoluto. Ni en las cosas, ni siquiera en mi pensamiento (…) (Antes) al terminar su papel, cada acontecimiento se acomodaba juiciosamente en una caja y se convertía en acontecimiento honorario; tanto cuesta imaginarse la nada. Ahora sabía: las cosas son en su totalidad lo que parecen y detrás de ellas… no hay nada”. Cuando las cosas solo son lo que en el presente son… es que están a punto de dejar de ser. Porque ya decía María Zambrano que “nada es solamente lo que es”: una silla no es un objeto puro, una cosa en sí, es un objeto que sirve para sentarse. Cuando el arte, a través, por ejemplo, de las deletéreas maneras de entenderlo de Marcel Duchamp, reduce una rueda de bicicleta, un botellero o un urinario a ser algo en sí mismos, al margen de su función, separados, pues, como decía Renée, de la vida, de su manera de relacionarse con nosotros, también el arte está alejándose de su función, la cual consiste, por el contrario, en añadirle a las cosas algo de lo que aún les falta, eso que la cosa en sí no llega a alcanzar a ser y que solo puede aportarle nuestra imaginación.
Se pierde el contacto con las cosas, se cae en el sentimiento de desrealización o irrealidad cuando uno concluye que no tiene nada que hacer en la vida… y ya decía Ortega que “la vida es quehacer”. Ocurre entonces que el tiempo, que es el cauce por el que ha de discurrir la vida, se interrumpe, deja de venir desde el pasado e ir hacia el futuro, atravesando el presente; y es así porque se siente que no se va a ningún lado, que no hay ningún sitio desde el que llegar ni ningún objetivo cuyo alcance nos reserve el porvenir. Es lo que le ocurría a un paciente esquizofrénico de Eugène Minkowski, psiquiatra existencial, del que este decía: “No había ninguna acción ni deseo que emanase del presente y se extendiese al futuro cubriendo los días grises y monótonos. Como resultado, cada día conservaba una independencia insólita, al no englobarse en la percepción de una vida continuada; cada día comenzaba de nuevo como una isla solitaria perdida en el océano gris del tiempo que pasaba”. Y otro paciente más con ese mismo diagnóstico decía también: “Todo es inmovilidad alrededor de mí. Las cosas se presentan aisladamente, cada una de por sí, sin evocar nada (…) Son como pantomimas, pantomimas que se hicieron en torno mío, pero yo no entro en ellas, me quedo afuera. Tengo mi juicio, pero el instinto de la vida me falta. No logro ya entregar mi actividad de una manera suficientemente vivaz (…) He perdido el contacto con toda especie de cosas. Ha desaparecido la noción del valor, de la dificultad de las cosas (…) y yo no puedo ya entregarme a ellas. Hay una fijeza absoluta alrededor de mí. Todavía tengo menos movilidad respecto del porvenir que en el presente y en el pasado. Hay en mí una especie de rutina que no permite encarar el porvenir. El poder creador está suprimido en mí. Veo el porvenir como repetición del pasado”. También era esta la forma de mirar que había tomado posesión del Roquentin de Sartre, que razonaba de esta forma: “Eché una mirada ansiosa a mi alrededor: presente, nada más que presente. Muebles ligeros y sólidos incrustados en su presente, una mesa, una cama, un ropero con espejo y yo mismo. Se revelaba la verdadera naturaleza del presente: era todo lo que existe, y todo lo que no fuese presente no existía. El pasado no existe. En absoluto. Ni en las cosas, ni siquiera en mi pensamiento (…) (Antes) al terminar su papel, cada acontecimiento se acomodaba juiciosamente en una caja y se convertía en acontecimiento honorario; tanto cuesta imaginarse la nada. Ahora sabía: las cosas son en su totalidad lo que parecen y detrás de ellas… no hay nada”. Cuando las cosas solo son lo que en el presente son… es que están a punto de dejar de ser. Porque ya decía María Zambrano que “nada es solamente lo que es”: una silla no es un objeto puro, una cosa en sí, es un objeto que sirve para sentarse. Cuando el arte, a través, por ejemplo, de las deletéreas maneras de entenderlo de Marcel Duchamp, reduce una rueda de bicicleta, un botellero o un urinario a ser algo en sí mismos, al margen de su función, separados, pues, como decía Renée, de la vida, de su manera de relacionarse con nosotros, también el arte está alejándose de su función, la cual consiste, por el contrario, en añadirle a las cosas algo de lo que aún les falta, eso que la cosa en sí no llega a alcanzar a ser y que solo puede aportarle nuestra imaginación. 
Duchamp: "Rueda de bicicleta", 1913
Cuando Paul Cézanne, otro adalid de la modernidad, decía: "No hay que pintar lo que nosotros creemos que vemos, sino lo que vemos", también abogaba por aquella forma de mirar de la que hacían gala Antoine Roquentin y los esquizofrénicos, la que reduce las cosas a lo que meramente son, lo que estrictamente vemos y sentimos, al margen de su relación con nosotros. Algo parecido a lo que ocurre cuando las reducimos a lo que nada más nos deja ver el presente, convirtiendo lo que ocurre en la vida en una simple acumulación de acontecimientos que no vienen de ningún lado ni van a ningún sitio. Es lo que, de nuevo, empezaba a experimentar Roquentin, como magistralmente describe Jean-Paul Sartre: “De pronto algo se rompe. La aventura ha terminado, el tiempo recobra su blandura cotidiana (…) Ahora el fin y el comienzo son una sola cosa (…) He pensado lo siguiente: para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente; el hombre es siempre un narrador de historias; vive rodeado de sus historias y de las ajenas, ve a través de ellas todo lo que sucede, y trata de vivir su vida como si la contara (…) Cuando uno vive, no sucede nada. Los decorados cambian, la gente entra y sale, eso es todo. Nunca hay comienzos. Los días se añaden a los días sin ton ni son, en una suma interminable y monótona (…) Prosigue la suma de horas y días. Lunes, martes, miércoles. Abril, mayo, junio. 1924, 1925, 1926. Esto es vivir, pero al contar la vida todo cambia (…) Los acontecimientos se producen en un sentido, y nosotros los contamos en sentido inverso. En apariencia se empieza por el comienzo: “Era una hermosa noche de otoño de 1922…” (…) (pero) el fin de la historia los atrae (a los acontecimientos), los atrapa, y a su vez cada uno de ellos atrae al instante que lo precede (…) Y sentimos que el héroe ha vivido todos los detalles de (los acontecimientos) como anunciaciones, como promesas, y que solo vivía las promesas, ciego y sordo a todo lo que no anunciara la aventura. Olvidamos que el porvenir todavía no estaba allí; (en realidad) el individuo paseaba en una noche sin presagios, que le ofrecía en desorden sus riquezas monótonas; él no escogía”. La realidad desnuda no incluye promesas ni presagios, es verdad: somos nosotros los que se los añadimos. Con el poder de nuestra imaginación (eso que las cosas por sí solas no pueden tener). Y uno de los modos a través de los cuales realizamos ese ejercicio aumentativo de la realidad es el arte. Incluida la literatura, que nos ofrece la posibilidad de convertir sucesos triviales en parte de una historia, de una aventura, de una misión, para que así tengan un principio y un final, una trama y un desenlace, para que pasen de ser pura contingencia a hechos necesarios. Ese esquema que recreamos en la literatura es también el molde que hemos de trasladar a nuestra vida para no sentir, como hace el artista moderno, como hace el esquizofrénico, que la vida es una mera sucesión de momentos en sí, de azares, en que, como dice Roquentin, “los días se añaden a los días sin ton ni son, en una suma interminable y monótona”. La función del arte y de la literatura es, pues, la de ayudar a completar las cosas y los acontecimientos, y así servir de pauta a la vida misma, a nuestra menesterosa, necesitada de ser más de lo que es, vida propia.