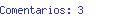Pronto se cumplirán treinta y cinco años desde que, con un regate maestro, conseguí escapar de un futuro de más que incierto. Treinta y cinco años desde que la madre que me parió decidió con muy buen criterio depositarme en el instituto de puericultura de Madrid. Me dejó vestida, con pañales de tela –de ahí mi vena ecofriendly- y hasta botitas. Por eso, y por haber tenido la paciencia de soportarme nueve largos meses cuando seguro que había otras opciones a su alcance, le estoy eternamente agradecida. De verdad. Que conste además que estoy más que satisfecha con la carga genética que me ha tocado en suerte y que tan bien me ha servido para traer al mundo cuatro niñas como cuatro soles.
Pronto se cumplirán treinta y cinco años desde que, con un regate maestro, conseguí escapar de un futuro de más que incierto. Treinta y cinco años desde que la madre que me parió decidió con muy buen criterio depositarme en el instituto de puericultura de Madrid. Me dejó vestida, con pañales de tela –de ahí mi vena ecofriendly- y hasta botitas. Por eso, y por haber tenido la paciencia de soportarme nueve largos meses cuando seguro que había otras opciones a su alcance, le estoy eternamente agradecida. De verdad. Que conste además que estoy más que satisfecha con la carga genética que me ha tocado en suerte y que tan bien me ha servido para traer al mundo cuatro niñas como cuatro soles.
Un mes después, como no quería perderme mis primeras navidades con sus langostinos, sus uvas y su roscón de reyes, conocí a los verdaderos héroes de esta historia: mis padres.
Tendemos a pensar que la adopción nace del deseo de unos padres de tener hijos y su incapacidad para satisfacer este anhelo por los cauces normales. No es así. La adopción nace de la necesidad desesperada de un niño abandonado por tener una familia que le quiera. No se me ocurre peor desgracia que crecer solo. Todo niño necesita el amor incondicional de un padre. La certeza de que pase lo que pase esa o esas personas estarán ahí para ayudarte, consolarte, animarte y, sobretodo, quererte. Por encima de todo. Este amor incondicional suele darse por sentado pero cuando uno ha esquivado su ausencia por los pelos tiende a valorarlo en su justa medida.
La adopción es el acto más generoso, solidario y humanitario que existe. Soluciona la necesidad más básica de un ser humano: el amor incondicional de una familia. Si a su vez hace muy felices a los padres adoptantes mejor que mejor pero eso no les resta mérito. Supongo que en la mayoría de los casos el balance de las familias adoptantes es más que positivo pero no es un proceso fácil. No sólo porque la burocracia sea más tediosa que el peor de los embarazos, sino por el millón de dudas e inseguridades que deben asaltarle a uno en muchas ocasiones. Incógnitas con las que tendrán que convivir el resto de su vida. Hay que ser muy generoso y muy valiente para criar a un niño que no es tuyo como si lo fuera. No les quepa duda.
En algunos casos la generosidad de los padres llega a límites imposibles de imaginar. No sé si recordarán una campaña televisiva que hubo en los ochenta para fomentar la adopción de niños huérfanos con minusvalías. Muchas de ellas muy severas. La respuesta fue brutal y en pocos meses todos los niños habían sido adoptados. Muchos de ellos por familias muy humildes que ya tenían varios hijos propios. Aquello se me quedó grabado a fuego. Ahora que además comprendo el terrible dolor de ver sufrir a un hijo, me maravilla todavía más la capacidad de amor y entrega de esas familias.
El hecho de que en España haya pocos bebés huérfanos nos hace pensar que la adopción es un lujo que pocos pueden permitirse. No es así. Hay muchísimos niños que necesitan una familia. Niños que no son bebés, niños con minusvalías desde leves hasta graves, parejas o grupos de hermanos. Eso en España. En otros países como Etiopía hay quince millones de huérfanos. Quince millones de niños de todas las edades y condiciones sin familia. Estamos todavía muy lejos de haber encontrado un hogar para todos los niños que lo necesitan.
Por eso para mí el que a partir de ahora las parejas homosexuales puedan adoptar legalmente es una buena noticia. La esperanza de que quizá haya un huérfano menos en el mundo. Con eso me basta. Y me sobra.
Archivado en: Tú, yo y nuestras circunstancias Tagged: Adopción, adopción internacional, Familia, Hijos, Hijos adoptivos, Madres, Niños, Padres, Padres adoptivos