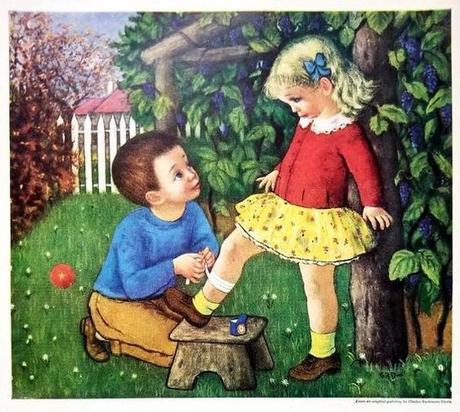Somos un cúmulo de cicatrices. Estamos hechos de huesos y sueños rotos; de marcas que dejaron en nuestro cuerpo la torpeza, la osadía, la inconsciencia o, simplemente, la mala fortuna.
Nuestra anatomía es un repertorio de huellas y señales donde caben desde el rastro que quedó de la varicela, la vacuna de turno, la pupita mala de la picadura de avispa que se infectó o el acné juvenil que nunca curó el aloe vera ni la rosa mosqueta.
Por si fuera poco, con el paso de los años nuestra alma se ha ido convirtiendo un territorio hostil donde se han enquistados todos nuestros proyectos fallidos, expectativas sobredimensionadas y ambiciones sin cumplir, que han contribuido a modelar nuestro carácter.
Lo mismo que dicen que nuestra piel tiene memoria de elefante y no olvida las imprudentes jornadas tendidos al sol sin protección y, cuando menos te lo esperas, te cobra los excesos con unas patas de gallo o esas horrorosas arruguitas en la frente o en la comisura de los labios.

Irremediablemente, también llega un día en el que, sin venir a cuento, te sacude la nostalgia y te acuerdas del familiar que ya no está, de aquella niña de la EGB tan guapa como altiva que nunca te hizo caso, del viaje que programaste y jamás pudiste hacer, el cupón de la ONCE que no compraste y luego salió premiado o el ascenso que te prometieron, pero tu jefe inmediato no llegó a cumplir.
Coleccionamos lunares, feas quemaduras de la plancha, y el dibujito de la aguja y los puntos de sutura de un pasado de niño travieso, pero también somos un inventario de las zancadillas en el área chica del patio del colegio que jamás convertimos en gol y de las que, ya de grandes, ni siquiera vimos venir y tampoco se saldaron con tarjeta roja.
Todo eso somos y mucho más que el subconsciente hará aflorar cuando le venga en gana o que la obsolescencia programada haga resucitar a traición cuando estemos confiados de que ya no caben más sorpresas en forma de secuelas de viejas lesiones o rebrotes de la desazón que nos causaron antiguos trances y desilusiones.
Sin embargo, el verdadero problema no es que ese remanente de antiguas taras y recuerdos tristes resurja a su antojo en el momento más inoportuno, sino que no sepamos o, peor aún, que no queramos gestionar nuestras frustraciones y nos recreemos hurgando siempre en la herida y vivamos mucho más cómodos lamentándonos por lo que ya nada podemos hacer, en vez de aprender de las malas experiencias, desengaños, reveses y fracasos, como lección para encarar con más solvencia lo que aún queda por venir.