Si una persona pierde la mano derecha, aprenderá a escribir con la izquierda. Cuando una persona se queda ciega, desarrolla más sus otros sentidos, de manera que empieza a percibir sonidos que antes desatendía y a deducir su significado, y su sentido del tacto alcanzará a descubrir sutilezas que antes le pasaban desapercibidas. Por otro lado, hay personas más intuitivas que otras. ¿Cuándo una persona es intuitiva? Cuando, enfrentada a una situación determinada, es capaz de ver cómo en ella intervienen una serie de factores o detalles que, aun resultando significativos, a los no intuitivos les pasan desapercibidos. El psicólogo Carl Gustav Jung analizaba sueños aparentemente proféticos de algunos de sus pacientes y observaba que, en realidad, traducían a lenguaje onírico determinadas percepciones o intuiciones que tales pacientes habían tenido en su estado de vigilia y que apuntaban hacia una adecuada interpretación que ellos aún no habían conseguido traducir a lenguaje consciente, pero su mente sí había encontrado la manera de reunir tales percepciones en un conjunto interpretativo que alcanzaba a tener un significado digamos que prerracional, en el lenguaje narrativo y de imágenes propio de los sueños.

En suma, existen muchas percepciones potenciales de lo que ocurre a nuestro alrededor que hacemos pasar por el filtro de nuestra atención selectiva, el cual impide que muchas de ellas atraviesen el umbral de la conciencia y adquieran significado. Cuanto mayor es el estado de alerta del individuo, más percepciones consiguen atravesar ese umbral e incorporarse a la producción de interpretaciones por parte del sujeto. ¿Cuándo una persona aumenta su estado de alerta? Cuando se siente vulnerable, amenazada, preocupada… angustiada. O sea, cuando más se entrega a la faena de vivir, porque, como decía Ortega, “la vida, individual o colectiva, personal o histórica, es la única entidad del universo cuya sustancia es peligro”. Si esa persona conserva un suficiente estado de alerta en situaciones de relajada normalidad, su vigilancia perceptiva pasará entonces a convertirse en ese cuasi lúdico estado de alerta en que consiste la curiosidad.
El aumento de esa materia prima que son las percepciones de señales emitidas por nuestro entorno no garantiza un enriquecimiento de la personalidad, sólo demuestra, para empezar, un mayor caudal de angustia o inquietud, que es la que obliga al incremento del estado de alerta. Ese superávit perceptivo puede entonces incluso convertirse en la fuerza desencadenante de trastornos psíquicos de índole persecutoria o fóbica si las señales percibidas quedan demasiado impregnadas por el sentimiento de angustia y subsiguientemente incluidas en una interpretación que sirva de fundamento para la generación de aquellos trastornos psíquicos.
Pero, en línea con los argumentos desarrollados en artículos anteriores (I, II y III), venimos a proponer que el mismo caudal que puede desembocar en la formación de patologías o perversiones psíquicas es el que viene a nutrir nuestras mejores capacidades. Porque la inteligencia no es sino la función mental encargada de conjuntar las señales que emite nuestro entorno (directas o ya convertidas en conceptos abstractos) en una interpretación eficaz y fructífera. Una persona será tanto más inteligente cuanto, por un lado, más amplio sea su campo perceptivo y, por otro, más abarcadoras y eficaces sean las interpretaciones con las que conjunta sus percepciones. Cuanto mayor sea el estado de alerta (“el alerta sin el cual los humanos no pueden, no tienen derecho a vivir”, según Ortega), es decir, cuanta más inquietud de partida obligue al sujeto a atender a las señales del entorno, mayor potencialidad tendrá su inteligencia… o mayores posibilidades habrá de que en él se generen trastornos psíquicos, según que la subsiguiente interpretación unificadora de las percepciones avale una u otros. Si esta forma de entender la inteligencia que se propone resultara la adecuada, la carga genética sólo vendría a servir de sustrato fisiológico de la inteligencia, no a explicarla; nos reafirmamos, pues, en el presupuesto de Ortega según el cual “ni un solo fenómeno psíquico resulta explicado fisiológicamente”.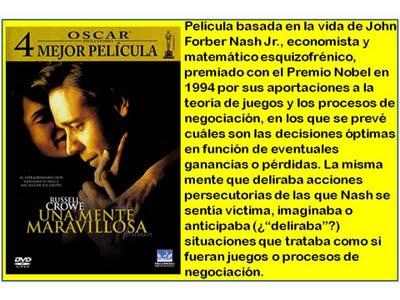
Aún podemos llevar más lejos nuestras conclusiones: el nivel de productividad y eficacia de una sociedad queda delimitado por la forma en que culturalmente trata la angustia y sus derivados. Si, como en “El mundo feliz” de Aldous Huxley, el sistema procura ansiolíticos capaces de amputar la angustia (el “soma” en aquella novela, los fármacos –contra cuyo adecuado y sobrio uso en el campo de la psiquiatría nada se está diciendo aquí–, las drogas o el conjunto de productos culturales destinados a la evasión mental en nuestra sociedad), se tenderá a incrementar el estado anímico que sirve de contrapunto al de alerta: el de indiferencia. La mente –como probablemente ocurre en las personas mayores, las cuales, aumentado su grado de indiferencia hacia lo que ocurre a su alrededor, acaban predisponiéndose a las demencias y degeneraciones fisiológicas congruentes con tal renuncia–, acaba desparramando su fuerza motriz (la atención esmerada a lo que ocurre alrededor), y las sociedades así desactivadas tenderán a la decadencia. Si culturalmente una sociedad se mantiene en estado de alerta, su productividad general tenderá a aumentar, siempre que esa mayor atención sea conducida de manera creativa o, al menos, adaptativa. La cultura no es, pues, sino la manera que cada sociedad tiene de hacer productiva la angustia, primer manantial de la actividad humana y de la vida misma, pues, como decía Ortega, “la vida es la grande, esencial inquietud”.

