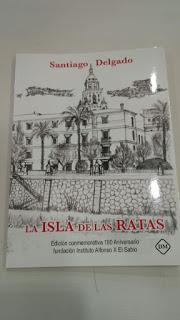
Un jurado presidido por José Jorquera, y que contaba con miembros como Salvador Jiménez o Juan Bravo, concedió en octubre de 1983 el premio Ateneo de Albacete a la novela La isla de las ratas, que fue publicada al año siguiente en la Editora Regionalde Murcia, con portada de Mariano Ballester y varios dibujos de Manuel Frutos Llamazares; y ahora, felizmente, el texto vuelve a estar en las manos de los lectores gracias al editor Diego Marín. Santiago Delgado, utilizando la primera persona narrativa, nos entrega aquí una historia ágil, excelentemente ambientada, donde según propia confesión incluyó elementos autobiográficos, y donde retorna a los paisajes y vivencias de la infancia, sabedor de que “quien olvida lo pasado se olvida a sí mismo”, como se lee en Tirante el Blanco; o tal vez dándole la razón a Alemán Sainz, quien en su día nos dejó explicado que “hay cosas que parecen olvidadas cuando estamos lejos del lugar donde ocurrieron, pero al regresar a él nos damos cuenta de que podemos recordarlas hasta con los menores detalles” (Regreso al futuro). Santiago se asoma al brocal de un pozo (un pozo que es su propio ayer) y mira dentro: recuerda anécdotas, aventuras, rostros, formas de hablar, pequeñas vergüenzas, complejos, rebeldías, soles de mayo, descubrimientos y felicidades. Y elabora con ese arduo caudal anímico una novela deliciosa donde el humor y la tragedia se trenzan y se contagian.Cuando el lector termina de recorrer la historia se da cuenta de que ha tenido ante los ojos un relato donde la ternura y la crueldad caminan al unísono; donde las mieles se combinan con los acíbares; y donde se demuestra por la vía narrativa que no siempre es cierto aquello que escribió una vez Juan Manuel de Prada acerca de que “los adultos se dedican a negar y traicionar al niño que fueron” (Animales de compañía). Hay adultos que, como Santiago Delgado, desmienten con fervor ese dictamen y tratan de mantener firmes en la memoria los territorios de la infancia. Lo hacen, desde luego, para entenderse mejor a sí mismos (sólo se entiende quien se recuerda), pero también para reflejar una época, unas costumbres, un lenguaje, un modo de estar en el mundo, que otros coetáneos suyos compartirían sin apenas vacilaciones.Quien alcanza a condensar, en una novela de apenas cien páginas, el sentir de toda una generación de murcianos no ha escrito tan sólo una obra literaria: ha ingresado en la eternidad de los constructores de metáforas.

