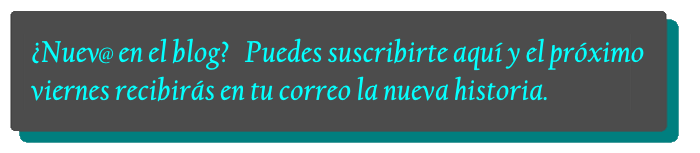Dicen que si te quedas inmóvil el suficiente tiempo, la selva acaba engulléndote sin piedad. Ella llevaba varios años en Brasil, y empezaba a sentir su rugido muy cerca.
Dicen que si te quedas inmóvil el suficiente tiempo, la selva acaba engulléndote sin piedad. Ella llevaba varios años en Brasil, y empezaba a sentir su rugido muy cerca.Probablemente había sido la permanencia más prolongada a lo largo de su vida. Con cincuenta y seis años a sus espaldas, había residido en muchos países de América y Europa, y en gran parte de ellos había sido mucho más feliz que allí. Recostada en la barandilla del barco, se despedía definitivamente de aquella tierra indómita.
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga nació en Vicuña, una modesta población chilena. Cuando tenía tres años, su padre, profesor de primaria, les abandonó. Fue entonces su hermana Emelina la que sostuvo económicamente a la familia con su trabajo, también como maestra de escuela, en Montegrande, y la que la inició en sus primeros pasos con las letras.
Desde pequeña mostró una especial inclinación por la escritura, sobre todo a partir de que descubrió unos poemas compuestos por su padre, Juan Jerónimo Godoy. Poco a poco se animó a redactar crónicas para el periódico local.
A los 16 años solicitó la admisión en la Escuela Normal de la Serena, con el objetivo de formarse como maestra, pero fue rechazada por la orientación atea de ciertos artículos periodísticos, que parecían descalificarla para ejercer de instructora de niños, aunque finalmente conseguiría ingresar en la academia.
Ejerció su magisterio por múltiples poblaciones de la geografía nacional, en los que aparte de dejarse la piel en su vocación docente, iba desarrollando una fecunda actividad literaria. Obtuvo algún que otro premio, y consiguió publicar sus poemas en varias revistas y antologías. Paulatinamente, su verso desnudo, desprovisto del encorsetamiento de la poesía dominante, comienza a ser conocido en todo el continente.
Lucila estaba exultante el día que, gracias a la experiencia que había adquirido como educadora e inspectora de diversos institutos y liceos, y a la edición de sus obras de carácter pedagógico, fue contratada por el Gobierno de México para participar en el diseño de su nuevo modelo educacional, junto con otros relevantes intelectuales.
Ese mismo año publicó en Nueva York la que se consideró su primera obra maestra, Desolación. Su fama iba en aumento, y las élites artísticas la reclamaban para que impartiera conferencias y clases magistrales, o para que declamase sus versos, en lugares tan dispares y lejanos como Estados Unidos, España, Francia, Italia, Puerto Rico…
 Todo el mundo deseaba verla, saludarla, y ella correspondía generosamente con su amabilidad y disponibilidad. No se cansaba nunca, pese a los problemas que siempre padeció para dormir. Después de publicar en México sus Lecturas para mujeres y, un año más tarde, editar en Madrid su libro Ternura, decidió concluir su gira y regresar a su país natal.
Todo el mundo deseaba verla, saludarla, y ella correspondía generosamente con su amabilidad y disponibilidad. No se cansaba nunca, pese a los problemas que siempre padeció para dormir. Después de publicar en México sus Lecturas para mujeres y, un año más tarde, editar en Madrid su libro Ternura, decidió concluir su gira y regresar a su país natal.Pero Chile vivía unos momentos convulsos a nivel político, así que volvió a Europa como colaboradora del Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra.
A tal propósito tuvo que mudarse a París, aunque la atmósfera de la ciudad le ahogaba y prefirió instalarse en el campo, en la villa de Fontainebleau. Fue allí donde irrumpió en su vida Juan Miguel, al que ella rebautizó como Yin Yin ('fiel' en lengua hindú). Solo ella conocía la verdad de aquel niñito al que presentaba como su sobrino, hijo de un hermanastro de Lucila que no podía hacerse cargo de él.
Esta pequeña compañía no provocó en un principio que detuviese su existencia itinerante, sino que, muy al contrario, ella siguió prodigándose en coloquios y convenciones de América Central, en tanto que su ahijado permanecía en internados de Francia, al cuidado de su amiga Palma Guillén.
Lentamente, aquel ser fue distrayéndole de sus ocupaciones y de sus poemas. Su maravilloso niño, que crecía en la distancia, la llamaba por el apelativo cariñoso de Buda, lo cual le sonaba en sus labios infinitamente más melodioso que su nombre original, Lucila, y que los nombres artísticos que había escogido a lo largo de su carrera: Soledad, Alguien, Alma, y el definitivo Gabriela Mistral.
En aquel tiempo firmó las paces con su amado país, que reconoció finalmente su valía y la nombró diplomática. Desempeñó dicho cargo en las embajadas y consulados de distintas ciudades europeas: Génova, Madrid, Lisboa y Niza, y pudo estar de esta manera más cerca de Yin Yin.
A finales de los años 30 comenzó a percibir el ambiente prebélico en Europa, lo que, unido al profundo sentimiento americanista que procesaba, y a la nostalgia por retornar a las raíces de su esencia, resolvió retornar a América, solicitando para sí el consulado de Brasil.
La estancia en el país carioca, además de permitirle distanciarse del conflicto armado, se le antojaba una suerte de retiro dorado, donde podría retomar el contacto con la naturaleza y con ese indigenismo que siempre había estado presente en su obra, y en el que reanudaría con más fuerza su actividad literaria.
 Se estableció en Niterói, en la orilla opuesta de la bahía de Río de Janeiro, pero el clima húmedo y caluroso no le sentó nada bien a su salud, así que decidió trasladar el consulado a Petrópolis, la antigua capital brasileña fundada por el emperador Pedro I, y unos 70 km. de la gran urbe y de la costa, con un clima más benigno.
Se estableció en Niterói, en la orilla opuesta de la bahía de Río de Janeiro, pero el clima húmedo y caluroso no le sentó nada bien a su salud, así que decidió trasladar el consulado a Petrópolis, la antigua capital brasileña fundada por el emperador Pedro I, y unos 70 km. de la gran urbe y de la costa, con un clima más benigno.En aquella extraordinaria ciudad, cercada por una exuberante vegetación, abundaban los palacios y casas nobles, muchas de ellas abandonadas tras el despoblamiento que había sufrido por la marcha de la corte. Ahora comenzaba a renacer, en parte con la emigración proveniente del viejo continente, y en especial de Centroeuropa, que la elegía por su clima fresco y privilegiada situación, cercana a Río.
Entre los nuevos habitantes se contaban el austriaco Stefan Zweig y su esposa Lotte Altman, con quienes Gabriela trabó una profunda amistad. El artista judío, un escritor muy comprometido, había sido muy popular en su país hasta que sus libros fueron prohibidos por el régimen nazi. Exiliado primero en Estados Unidos, nunca logró adaptarse a aquel país, y finalmente alquiló una vivienda en Petrópolis.
A Gabriela le encantaban aquellas veladas en el porche de su casa, rodeado de maleza, a las que asistían otros intelectuales de diversos países, y en los trataban sobre las novelas de Jacinto Benavente, Tolstoi o Goethe, o de las obras de amigos de Zweig, como Hermann Hesse, Arturo Toscanini, Thomas Mann, Auguste Rodin, Joseph Roth, Max Reinhardt, Máximo Gorki o Rainer Maria Rilke.
Sin embargo, observaba con preocupación cómo su Yin Yin no terminaba de encontrar su sitio en aquella sociedad. No le atraían las costumbres del lugar, ni su clima, ni el idioma, y sus sueños de convertirse en un novelista o en un aviador, que confesaba cuando vivían en Europa, quedaron enterrados bajo una capa de indolencia y abandono. Gabriela le animaba a que le ayudase en sus tareas de acondicionar el jardín, pensando que el trabajo físico le alejaría de sus pensamientos, pero no fue así.
Finalmente vio cómo se enamoraba de una chica de origen germano, algo mayor que él. A ella no le hizo demasiada gracia la nacionalidad de la muchacha, pues culpaba a Alemania de haber iniciado la guerra, e ideó cuanto pudo para impedir que el romance llegase a buen puerto.
 Cuando paseaba por las amplias avenidas de aquella fantástica ciudad, sentía que quizás había encontrado por fin un lugar donde asentarse. Pero todo iba a torcerse en poco tiempo, ya que una mañana de invierno el matrimonio Zweig apareció muerto en su domicilio. Su creciente desilusión por el futuro que le esperaba a su querida Europa, y su creencia de que, tras la caída de Singapur en manos de las tropas niponas, los nazis se impondrían en todo el mundo, desembocó en la idea del suicidio.
Cuando paseaba por las amplias avenidas de aquella fantástica ciudad, sentía que quizás había encontrado por fin un lugar donde asentarse. Pero todo iba a torcerse en poco tiempo, ya que una mañana de invierno el matrimonio Zweig apareció muerto en su domicilio. Su creciente desilusión por el futuro que le esperaba a su querida Europa, y su creencia de que, tras la caída de Singapur en manos de las tropas niponas, los nazis se impondrían en todo el mundo, desembocó en la idea del suicidio.No era la primera ocasión en que Gabriela se enfrentaba a una trance similar. En su juventud, en la época en que daba clases en una escuela de La Cantera, había estado enamorada de Romelio Ureta, un funcionario de ferrocarriles, quien puso fin a su vida al no ser capaz de devolver un dinero que había tomado prestado de la recaudación de la empresa.
Y aunque la pena que sintió en ambos casos fue tremenda, no tuvo nada que ver con la que, unos meses más tarde, experimentó cuando le avisaron de que Yin Yin agonizaba en el hospital, por haber ingerido un largo trago de arsénico. A sus diecisiete años, se veía incapaz de hacer frente a los retos a los que le sometía el destino.
Después de unos días de tormento en los que perdió la cordura, buscando sin consuelo un porqué a la determinación de Yin Yin, Gabriela fue retomando gradualmente su actividad, volviendo a sus quehaceres en el Consulado, y forzándose a acudir a reuniones sociales con otros embajadores, para así recomponer su mente. Además, se refugió en sus escritos, volcando en su prosa todo su dolor maternal y su tristeza, sin dejar de lado sus colaboraciones con prestigiosos periódicos y revistas.
A pesar de que había rehecho en cierta manera su vida, aún sentía que se ahogaba. Su salvavidas llegó en forma de noticia por la radio, el 15 de noviembre de 1945. Se le presentaba una oportunidad, y estaba dispuesta a aprovechar su impulso para salir adelante.
Al día siguiente se sucedieron los telegramas procedentes de todas partes, y de las más destacadas figuras del momento: Victoria Kent, Pedro Enríquez Ureña, Waldo Frank, Pearl S. Buck, Carlos Drummond, Norah Borges, o Charles Edward Eaton, entre otros, a los que apenas si pudo prestar atención, pues enseguida se puso a empaquetar sus pertenencias, auxiliada por su asistenta, para plantarse con su equipaje en el puerto de Río. En tres días salía un barco rumbo a Gotemburgo, y no quería perderlo.
 Desde la borda del vapor sueco Ecuador contempló por última vez el Cristo de Corcovado. Se despidió de aquel país, que le producía sentimientos tan encontrados. Allí dejaba parte de su alma, pero de allí habían salido sus mejores líneas, las que le habían ayudado a que este año le concediesen el premio Nobel de Literatura.
Desde la borda del vapor sueco Ecuador contempló por última vez el Cristo de Corcovado. Se despidió de aquel país, que le producía sentimientos tan encontrados. Allí dejaba parte de su alma, pero de allí habían salido sus mejores líneas, las que le habían ayudado a que este año le concediesen el premio Nobel de Literatura.Los galardones se habían reinstaurado después del parón ocasionado por la Segunda Guerra Mundial, y en esta nueva edición la Academia Sueca había dictaminado homenajearla con el premio, siendo la primera figura latinoamericana en obtenerlo.
No sabía dónde se dirigirían sus pasos tras la ceremonia en Estocolmo, pero sí estaba segura de que, desde algún lugar, su amado Yin Yin le sonreía de nuevo.