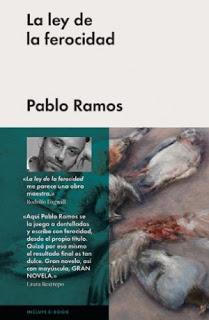 Editorial Malpaso. 319 páginas. 1ª edición de
2007; ésta es de 2015
Editorial Malpaso. 319 páginas. 1ª edición de
2007; ésta es de 2015
Ya comenté la semana pasada que José Montfort, el encargado de prensa de Malpaso me envió a casa los tres libros que han publicado de Pablo Ramos (Buenos Aires, 1966) y que mi intención era leerlos seguidos, puesto que forman una suerte de trilogía.
Si en El origen de la tristeza el narrador era un Gabriel que evocaba su niñez en el barrio bonaerense de Avellaneda a finales de la década de 1970, en esta nueva novela nos encontramos con un Gabriel adulto que va a escribir sobre la muerte de su padre.
La ley de la ferocidad entre otras cosas es una novela metaliteraria, puesto que en ella se habla de la propia condición de la escritura: Gabriel Reyes decide sentarse ante una máquina de escribir (curiosamente no ante un ordenador) y recrear un suceso trágico de su vida que tuvo lugar cinco años antes: la muerte de su padre. “Cinco años separan al hombre que voy a ser del hombre que soy ahora en el pasado, pero sin embargo los dos ya convergen en una mixtura inestable. Una unión de partes que no llega a ser la esencia de un nuevo todo. El hombre que lo vive no es el hombre que lo escribe, pero va a comenzar a transformarse en él cuando decida escribir. Por el hecho de escribir. Yo soy el hombre que escribe.” (pág. 10)
Si el tono de El origen de la tristeza era evocador y había en él más ternura que rabia, el tono en el que está escrito La ley de la ferocidad es bien distinto: la voz narrativa del Gabriel adulto se ha vuelto más hosca, más violenta, y en cierto modo concibe lo escrito como una expiación por aquello que le hace sentir culpable: “Sería un hombre que intenta aplastar a pura palabra el descomunal malestar que lo consume (…) un hombre que ha dejado a su paso más daños que un huracán.” (pág. 10)
La ley de la ferocidad es sobre todo una diatriba contra el padre, un intento de acercamiento a la que para el narrador resulta una figura terrible, aplastadora. Gabriel Reyes se ha convertido en un hombre de éxito económico: es dueño –junto a un socio, Gastón- de una empresa de construcción que le hace ingresar unos 20.000 dólares al mes. Gabriel se ha convertido en ese hombre de éxito económico para ser más que su padre, para que su padre no pueda considerar que es un «tarado». Además es alguien que escribe. Pero el éxito económico no trae en ningún caso la felicidad a Gabriel, que derrocha su dinero y su vida en alcohol, putas y drogas hasta llegar a la sobredosis.
Cuando Gabriel recibe la noticia de la muerte de su padre lleva más de un año sin probar el alcohol y las drogas. Vuelve desde el centro de Buenos Aires a su barrio de Avellaneda para arreglar el velorio y el entierro con la funeraria de Traum. Ha de llegar un familiar de Italia y el velorio va a ser largo: dos noches y tres días. En este periodo de tiempo, Gabriel va a reencontrarse con su barrio y de nuevo va sucumbir al fuego que lleva en su interior: otra vez va a volver al alcohol, las drogas y las putas. “Cinco años después, en el ahora que escribo, pienso que la ferocidad debe ser un destino genético, una especie de karma biológico, una venérea que condicionó mi vida y mis actos de la misma manera que condicionó la vida y los actos de mi padre, y del padre de mi padre, y de todos los portadores de testículos volcánicos de la isla que nos antecedieron.” (pág. 43-44)
Es cierto que en esta novela nos volvemos a encontrar con personajes que el lector de El origen de la tristeza ya conocía: Alejandro, el hermano mayor de Gabriel (aunque debido a su posición económica sea este último el que parece haber tomado el rol de hermano mayo en la familia), los padres de Gabriel, y Rolando, el enterrador de la primera parte de El origen de la tristeza. Quizás estaba echando de menos a algunos de los amigos de la pandilla del Gabriel niño, que en algún momento aparecerán en este relato, por ejemplo, así ocurre con Percha, y se nombrará a Marisa o el Tumbeta. Pero el lector comprenderá que Gabriel se ha apartado de su viejo barrio de Avellaneda: “Yo no pertenezco más a este barrio, tampoco a los viejos amigos. Pude salir de lo que ellos no pudieron salir y esto también tiene un precio.” (pág. 279)
En algunos momentos la rabia y el desasosiego sin fondo de Gabriel me han recordado a los de Charles Bukowski y también a los de Pedro Juan Gutiérrez. En los tres casos nos encontramos con narradores refinados, que saben apreciar el arte y la cultura (aunque en ocasiones parecen renegar de ellos), pero su mirada sobre el mundo no deja de ser pesimista y negativa; son narradores que no pueden soportar el mundo y necesitan evadirse de él mediante el sexo, el alcohol o las drogas. En algunas ocasiones, la rabio (o la ferocidad) de Gabriel parece casi, dentro de la narración, un recurso expresionista. Así trata de describirla en la página 172: “Poco a poco, en mis opiniones, se va filtrando esa gotera ácida del alma, ese designio ancestral del odio, de la no aceptación de los demás sino como enemigos, como la posible competencia a la cual tengo que eliminar. Si hay hombres y hay mujeres el deseo de eliminar la competencia sexual es irrefrenable, asesinaría a sangre fría para ser el único y, luego, cuando lograra ser el único, poseería a las mujeres de manera que no quede ninguna duda de que el único que tiene derecho soy yo, que mi supremacía implica el monopolio de la conversación, del goce, de la satisfacción que nunca llega, porque la simple idea del otro no puede ni siquiera existir en la enfermedad de mi alma, en la enfermedad desatada de mi alma.” (172) Hay momentos en este libro en los que la voz narrativa de Gabriel llega a ser odiosa (el episodio en el que envenena palomas para verlas caer del cielo es realmente brutal y desolador, y también eléctrico y perturbador), pero uno siempre quiere seguir leyendo, porque La ley de la ferocidad acaba siendo un Viaje al fin de la noche moderno, una expiación existencialista del dolor de la vida por la vía de la abyección primero y después por la vía de la escritura. Me ha llamado la atención la de veces que aparece en esta novela el sustantivo “alma”: “alma podrida”, “alma rota”, “alma sin fondo”, que de nuevo me hacía pensar en el concepto de expiación.
Los momentos más intensos del texto (la narración de las noches y los días del velorio) quedan atemperados por diversos saltos narrativos, como, por ejemplo, la evocación de unos días de playa en la infancia en los que Gabriel se acaba escapando del camping en el que está alojado, porque no quiere ver discutir más a sus padres o la historia del abuelo que llegó de Sicilia a Argentina.
La novela, como ya he apuntado, acaba siendo perturbadora, brutal pero también emocionante. El estilo literario es más contundente que el de El origen de la tristeza, ya que en esta segunda novela se describen más, y con más intensidad, los paisajes interiores que los exteriores. En muchos casos, para mostrar su desgarro el pulso narrativo se vuelve quebrado, eléctrico, expresado en frases muy cortas; por ejemplo leemos en la página 111: “Tan fea que dan ganas de pegarle. Toco timbre. La vieja me mira. Distante. Ojos de sueño, ojeras.”
En resumen, y como ya se ha podido desprender de mis palabras: La ley de la ferocidad es un libro intenso, a veces desagradable en su viaje a la enfermedad del alma del protagonista, pero también poético, desgarrado, frenético, perturbador, capaz de voltear a cada capítulo las expectativas del lector.
Ya estoy con la tercera parte de esta trilogía, y el conjunto me está pareciendo realmente destacable dentro de la nueva narrativa en español. Decía el gran escritor argentino Rodolfo Fogwill: «La ley de la ferocidad me parece una obra maestra.», y creo que está bien que yo recoja aquí este testimonio.

