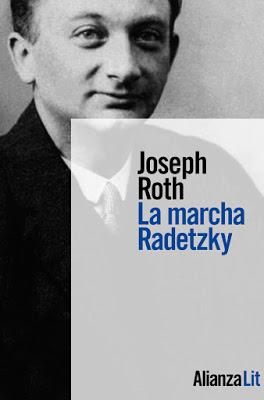
Traducción de Isabel García Adánez.
Alianza Literaturas. Madrid, 2020.
Los Trotta eran nuevos nobles. Al fundador de su linaje le habían concedido el título nobiliario después de la batalla de Solferino. Era esloveno. Sipolje, el nombre del pueblo del que procedía, fue lo que dio el complemento a su título. El destino había elegido a aquel Trotta para llevar a cabo una gran hazaña. Luego ya se encargó él de que la posteridad olvidase su nombre.
Así comienza la nueva traducción de Isabel García Adánez de ese monumento literario que es La marcha Radetzky, de Joseph Roth (Galitzia Oriental, 1894 - París, 1939) en Alianza Literaturas.
Publicada por primera vez en 1932 con ese irónico título, alusivo a la famosa marcha militar de Johan Strauss, es seguramente la mejor descripción de la caída del Imperio austrohúngaro de los Habsburgo a través de tres generaciones de la familia Trotta en las que metaforiza la decadencia y la desaparición sin grandeza de aquella realidad política, administrativa y territorial, social y cultural que se extinguió con el Tratado de Versalles.
"Austrohungría ya no existe. Y yo no quiero vivir en ninguna otra parte", escribió Freud cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Judío y austroalemán como él, Roth podría haber firmado esas palabras sobre la desaparición del Imperio austrohúngaro, porque a partir de entonces sus novelas y sus artículos periodísticos se mueven entre la nostalgia de un mundo que ya no existe, la conciencia de la capacidad destructiva del nazismo y la desesperanza ante un futuro imposible.
Con presupuestos estéticos e ideológicos muy diversos, autores como Kafka, Von Rezzori, Hassek, Musil, Broch o el propio Roth levantaron sobre esas ruinas de la Mittleeuropa una parte imprescindible de la literatura del siglo XX.
La huella de ese mundo ordenado que se desmoronó como consecuencia de la Gran Guerra se puede seguir contemplando en la arquitectura centroeuropea, pero sobre todo en esa magnífica narrativa de la que forma parte La marcha Radetzky, entroncada en una práctica narrativa que remite más a la tradición realista del siglo XIX que a la renovación novelística del siglo XX.
Es sin duda la mejor novela de Roth, que fue no sólo un testigo nostálgico y privilegiado, sino una víctima más del derrumbe de aquel mundo en extinción, simbolizado en la figura del último Trotta, que muere en la guerra sin dejar descendientes de su estirpe. Un mundo en el que hasta el tiempo transcurría con otro ritmo:
En tiempos, antes de la Gran Guerra, cuando se dieron los acontecimientos que recogen estas páginas, aún no era indiferente si una persona vivía o moría. Cuando alguien era arrancado del rebaño de los vivos, no aparecía otro al instante para que olvidasen al difunto, sino que quedaba el hueco donde él faltaba y los testigos cercanos o lejanos de su desaparición guardaban silencio cada vez que veían ese hueco. Si el fuego había arrasado una casa de una hilera de una calle, el lugar del incendio permanecía vacío durante mucho tiempo. Pues los albañiles trabajaban despacio y a conciencia, y tanto los vecinos de la zona como quienes pasaban por allí de casualidad recordaban la forma y los muros de la casa desaparecida al contemplar el espacio vacío. ¡Así era antaño! Todo lo que crecía requería mucho tiempo para crecer y todo lo que desaparecía requería mucho tiempo para ser olvidado. Por otro lado, todo lo que había existido alguna vez había dejado su huella, y, además, antes se vivía de los recuerdos igual que ahora se vive de la capacidad de olvidar deprisa y por completo.
La crisis y la ruina de la Europa de entreguerras tiene también en Joseph Roth uno de sus símbolos. Quizá también una de sus consecuencias, porque su decadencia personal, su autodestrucción con el alcohol y el abandono en los cafés y los hoteles parisinos son la metáfora de un mundo que moría con uno de sus mejores cronistas, con su misma indigencia.
A través de Chojnicki, el personaje más lúcido de la novela, en quien proyectó su propia melancolía, Roth expresó el sentido de aquel hundimiento:
Los tiempos ya no nos quieren. Los tiempos piden Estados nacionales independientes. Ya no se cree en Dios; la nueva religión es el nacionalismo. Los pueblos ya no van a la iglesia; van a las asociaciones nacionales. [...] Somos, como yo digo, los últimos en un mundo en el que Dios aún concedía su gracia a las majestades y los locos como yo hacían oro. [...] Son los tiempos de la electricidad, no de la alquimia. De la química también, entiéndame. ¿Sabe cómo se llama la sustancia clave? Nitroglicerina -y lo pronunció separando bien cada sílaba-. ¡Nitroglicerina! -repitió-. Ya no es el oro. En el palacio de Francisco José siguen encendiendo velas a menudo. ¿No lo ve? La nitroglicerina y la electricidad acabarán con nosotros. Y ya no queda mucho. ¡No queda nada!

