«Te voy a dar un consejo: nunca intentes decir de qué habla un gran libro. O, si lo haces, te digo la única respuesta posible: de nada. Un gran libro no habla nunca de otra cosa que de nada, y sin embargo está todo en él. No vuelvas a caer en la trampa de querer decir de qué habla un libro que percibes que es grande. Esa trampa es la que te tiende la opinión. La gente quiere que un libro hable necesariamente de algo. La verdad, Diégane, es que solo un libro mediocre o malo o banal habla de algo. Un gran libro no tiene tema y no habla de nada, solamente busca decir o descubrir algo, pero este solamente ya lo es todo, y este algo también lo es todo».
Caigo en la trampa una y otra vez. Las mamotréticas reseñas que aquí publico, las miles de palabras estériles y condenadas al fracaso que componen cada una de ellas no son sino un patético intento de responder a esa pregunta que yo mismo detesto: «¿De qué va?» Pregunta que —según leo en el libro que os traigo hoy— «encarna el Mal en literatura», pues no hay cosa «peor que una obra que se explica, se avisa, da pistas para que la comprendan o la absuelvan de ser lo que es». Así, cuando alguien me hace la maldita pregunta sobre tal o cual libro, balbuceo una escueta respuesta para salir del paso, la cual no ofrece satisfacción a mi interlocutor y a mí me deja con la vergonzante sensación de haber cometido un sacrilegio. Cuánto más preferiría un elocuente silencio por respuesta. Gana, en cambio, el no querer parecer una idiota que no sabe decir de qué va un libro que ha leído cuando lo que en realidad estoy pensando es que el idiota es quien plantea tan superficial a la par que inabarcable cuestión. Pero la pasión me desborda. «Deseo absoluto, certeza de la nada: he aquí la ecuación de la creación». Ardo, pues, en la necesidad de gritar a los cuatro vientos lo que me ha dado y lo que me ha quitado esta o aquella lectura. Y es que, como escribí en mi reseña de Rewind, de Juan Tallón, hay lecturas que cargan y descargan, que te llenan y te dejan vacía. Es que, como leo en esta La recóndita memoria de los hombres que nos ocupa ahora, «las grandes obras empobrecen y siempre deben empobrecer. Nos quitan lo superfluo. De su lectura, uno siempre sale despojado: enriquecido, pero enriquecido por sustracción». Así que heme aquí una vez más, arrastrada a orquestar una cacofonía de palabras cuando lo más sensato y cercano a hacerle justicia a esta novela de Mohamed Mbougar Sarr sería optar por la omisión. En mi descargo ante el ultraje que me dispongo a perpetrar diré que «hasta el deseo de la nada puede ser una vanidad…»
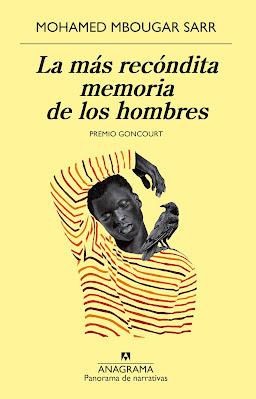 Bien consciente soy de que no es lo que diría si alguien me preguntara, pero a vosotros, sorriesgo de que me toméis aún por más idiota o loca de que si por el silencio optara, os diré que La más recóndita memoria de los hombres va de una búsqueda. Hala, ya está, ya lo he soltado. Ahora, si pensara en este libro más de lo que pienso en mí misma, debería poner el punto final a esta reseña, pero... cómo hacerlo cuando «este libro iba dirigido a mí. Como siempre se dirige a nosotros un libro esencial». Bien sabéis, lectores como sois, que los libros esenciales no existen. Bien conscientes sois, precisamente por ser lectores, de que cada uno de nosotros tiene los suyos.
Bien consciente soy de que no es lo que diría si alguien me preguntara, pero a vosotros, sorriesgo de que me toméis aún por más idiota o loca de que si por el silencio optara, os diré que La más recóndita memoria de los hombres va de una búsqueda. Hala, ya está, ya lo he soltado. Ahora, si pensara en este libro más de lo que pienso en mí misma, debería poner el punto final a esta reseña, pero... cómo hacerlo cuando «este libro iba dirigido a mí. Como siempre se dirige a nosotros un libro esencial». Bien sabéis, lectores como sois, que los libros esenciales no existen. Bien conscientes sois, precisamente por ser lectores, de que cada uno de nosotros tiene los suyos.Os preguntaréis ahora, curiosos como también sois (pues por algo sois lectores), qué es lo que se busca en este libro. «Lo que buscamos, [...], no puede ser nunca la verdad como revelación, sino la verdad como posibilidad, resplandor al fondo de la mina donde cavamos desde siempre sin linterna frontal. Lo que persigo yo es la intensidad de un sueño, el fuego de una ilusión, la pasión de lo posible. ¿Qué hay al fondo de la mina? Otra vez la mina: la gigantesca muralla de hulla, y nuestra hacha, y nuestros golpes, y nuestros suspiros. Ahí está el oro». Ahí está, en la búsqueda y no en lo que se busca, lo que se encuentra o lo que probablemente no se halle nunca. «Buscar la literatura siempre es perseguir una ilusión».
A quien Diégane, ese joven aspirante a escritor al que aconsejan no intentar decir de qué va un gran libro, persigue en La más recóndita memoria de los hombres es a un escritor maldito. T. C. Elimane, autor de un solo libro, publicó décadas atrás una novela titulada El laberinto de lo inhumano. Alabado en un primer momento por la crítica y denostado y vilipendiado poco después, sintiéndose incomprendido entre otras cosas por las continuas acusaciones de plagio, el escritor decide desaparecer y su novela termina por caer en el olvido, así como por convertirse, para los poquísimos que a lo largo de los años han tenido acceso a ella y han tenido por tanto la oportunidad de caer en sus redes, en una obra de culto. Abro aquí un breve inciso para señalar que tanto los ficticios Elimane y Diégane como el real Mohamed Mbougar Sarr son africanos, en concreto senegaleses, pero que los tres terminaron por trasladarse a Francia y por escribir en esa lengua adoptiva que también es la suya que es el francés. Cerrado el inciso, confirmo que El laberinto de lo inhumano es para Diégane el Libro con mayúsculas. Si bien, lectores como somos, sabemos que tal cosa no existe, que «todos los grandes textos son epitafios posibles del mundo».
Cuando leo en la novela de Sarr sobre que las novelas no deben explicarse a sí mismas y sobre ese mal de intentar explicar de qué va un gran libro no puedo evitar acordarme de cierta conversación entre dos personajes de la novela Montevideo. De hecho, me acuerdo mucho de esa novela de Enrique Vila-Matas durante mi lectura de La más recóndita memoria de los hombres, así como de 2666 de Roberto Bolaño (tal vez la novela del senegalés recuerde más a Los detectives salvajes, pero, como esta última aún no la he leído, no puedo opinar al respecto). La primera de las varias partes del libro que nos ocupa es para mí una maravillosa simbiosis entre ambas novelas, amén de una historia con identidad propia. Cierto es que muy al principio me costó detectar esa identidad, que el recuerdo de las dos lecturas que he mencionado y de sus dos autores pesaban más que lo que estaba leyendo, que incluso en algún momento he llegado a acordarme de Mircea Cărtărescu, y eso que para mí Cărtărescu es único. Fue con la risa como Mohamed Mbougar Sarr me ganó. Su novela no está exenta de crítica. Es más, contiene un fuerte contenido crítico hacia escritores, lectores, editores y críticos literarios. Con unos dudosos inicios que me parecían un tanto presuntuosos, la inesperada silenciosa carcajada que me provocó uno de sus comentarios y la humildad que se desprende del saber reírse de uno mismo comenzaron a captarme con un genuino interés. Fue poco después, haciéndome reír nuevamente con una escena absolutamente absurda que podría haber resultado inverosímil pero que tuvo la habilidad de hacer convincente, que me ganó definitivamente. A partir de ahí —y aunque ya no me vuelve a hacer reír— comienzo a escuchar la voz de Mohamed Mbougar Sarr sin por ello tener que renunciar ni a sus referencias literarias ni a las mías. Y es que no ha de sorprenderme el recuerdo de Bolaño en una novela que toma el título de una frase de su novela Los detectives salvajes, pero sí que me sorprende el recuerdo de una novela como Montevideo, la cual se publica en 2022, mismo año que nos llega La más recóndita memoria de los hombres, la cual, ya el año anterior, entre otros premios, había merecido (y bien merecido) el prestigioso premio Goncourt. Imposible, pues, que la novela del catalán influyese sobre la del senegalés. Por convergencia o divergencia, como ríos que beben unos de otros o que llegan para enriquecer a ese otro gran río que es la literatura, los grandes libros se dan la mano por caminos inesperados. Y es que, «¿acaso toda la historia de la literatura no es sino la historia de un gran plagio? […] Tal vez el verdadero problema es la palabra «plagio». Sin duda, las cosas se habrían desarrollado de otra manera si en lugar de eso se hubiese empleado el término más literario, más erudito, más noble, en apariencia al menos, de «innutrición». […]. Ese es su pecado. Puede que ser un gran escritor no consista más que en el arte de saber disimular […] plagios y referencias […]».
Ese, precisamente, fue el pecado de Elimane o al menos uno de ellos: no haber sabido disimular sus plagios y referencias. Otro de ellos pudo haber sido creerse en potestad de un derecho que no le correspondía. Cabría preguntarse quién se arroga el derecho de decidir quién queda excluido de un derecho, aunque bien sabemos la respuesta.
«Elimane era aquello en lo que no deberíamos convertirnos y en lo que nos convertimos lentamente. Era una advertencia que no se supo interpretar. Esa advertencia nos decía a los escritores africanos: inventad vuestra propia tradición, fundad vuestra historia literaria, descubrid vuestras propias formas, probadlas en vuestros espacios, fecundad vuestro imaginario profundo, tened una tierra vuestra, porque solo ahí existiréis para vosotros, pero también para los demás. En el fondo, ¿quién era Elimane?
El personaje de C. T. Elimane está inspirado en el escritor
maliense Yambo Ouologuem (1940-2017), el cual publicó
en 1968 Le Devoir de violence, novela que fue bien recibida
por la crítica pero que después fue acusada de plagio.
El dibujo es de KAG1LP2MDIAKITE y
está bajo licencia CC BY-SA 4.0 DEED.
El producto más logrado y trágico de la colonización. El triunfo más esplendoroso de esta empresa, más que las carreteras asfaltadas, el hospital y la catequesis. ¡Más que nuestros antepasados los galos! ¡Menudo crimen de leso Jules Ferry! Pero Elimane simbolizaba también lo que la misma colonización había destruido con su horror natural hacia los pueblos que la sufrieron. Elimane quiso convertirse en blanco y le recordaron no solo que no lo era, sino que jamás lo sería a pesar de todo su talento. Pagó todos los peajes culturales de la blanquitud y solo consiguió que lo mandasen de vuelta a su negritud. Probablemente, dominaba Europa mejor que los europeos. ¿Y dónde acabó? En el anonimato, la desaparición, el ninguneo. Tú lo sabes: la colonización siembra entre los colonizados la desolación, la muerte, el caos. Pero también siembra en ellos —y es su triunfo más diabólico— el deseo de convertirse en quien los destruye. Fíjate en Elimane: toda la tristeza de la alienación».
Fíjate en Elimane, le dice un buen amigo también escritor a Diégane, quien, sin embargo, siempre ha «considerado que nuestra ambigüedad cultural era nuestro verdadero espacio, nuestra morada, y que debíamos habitarla lo mejor posible, como trágicos conscientes, como bastardos civilizacionales, bastardía de bastardía, bastardos nacidos de la violación de nuestra historia a manos de otra historia carnicera». Quien, quizás, siempre ha considerado que esa ambigüedad que aporta el mestizaje cultural tiene la misma capacidad dadora y sustractora que la literatura.
Diégane se me antoja un alter ego de Mohamed Mbougar Sarr. A saber si tienen algo más en común que el hecho de ser dos jóvenes escritores senegaleses que viven en Francia, pero yo no puedo evitar hacer del autor los pensamientos, sentimientos y dudas del personaje. No puedo resistirme a trasladar a Mohamed Mbougar Sarr la tortuosa, tambaleante e irrenunciable fe de Diégane en la literatura.
«La literatura se me apareció bajo los rasgos de una mujer de aterradora belleza. Le dije con un tartamudeo que la estaba buscando. Ella se rio con crueldad y dijo que no le pertenecía a nadie. Me puse de rodillas y le supliqué: Pasa una noche conmigo, una mísera noche solo. Ella desapareció sin decir palabra. Me puse a perseguirla, lleno de determinación y de desprecio: ¡Te atraparé, te sentaré en mi regazo, te obligaré a mirarme a los ojos, seré escritor! Pero siempre llega ese momento terrible, en mitad del camino, en plena noche, en que retumba una voz y te alcanza como un rayo; y la voz te revela, o te recuerda, que la voluntad no basta, que el talento no basta, que la ambición no basta, que tener una buena pluma no basta, que haber leído mucho no basta, que ser famoso no basta, que tener una vasta cultura no basta, que ser sensato no basta, que el compromiso no basta, que la paciencia no basta, que emborracharse de pura vida no basta, que apartarse de la vida no basta, que creer en tus sueños no basta, que descomponer la realidad no basta, que la inteligencia no basta, que emocionarse no basta, que la estrategia no basta, que la comunicación no basta, que ni siquiera basta con tener cosas que decir, igual que tampoco basta el trabajo apasionado; y la voz dice además que todo esto puede ser, y a menudo es, una condición, una ventaja, un atributo, una fuerza, sí, pero la voz añade enseguida que, en esencia, ninguna de estas cualidades basta nunca cuando se trata de literatura, ya que escribir exige siempre otra cosa, otra cosa, otra cosa. Luego la voz se calla y te deja solo, en mitad del camino, con el eco de otra cosa, otra cosa, que rebota y se escapa, otra cosa ante ti, escribir exige siempre otra cosa, en esta noche sin amanecer seguro».
Mohamed Mbougar Sarr, como lo es Diégane, es un «contador de cuentos», un consumado fabulador. Y a mí, que «me importa un comino la realidad» porque «siempre es demasiado pobre comparada con la verdad», consigue embaucarme sin remedio con esa historia hecha de historias que es La más recóndita memoria de los hombres en la cual Diégane no es el único narrador. Otros perseguidores de Elimane se alternan y se suceden para reconstruir su rastro, amalgamándose todas esas voces e historias en una sinfonía fascinante en torno a la historia troncal. Viajamos por el espacio y el tiempo por Francia, Ámsterdam, Buenos Aires y Senegal. El avance a través de las páginas de esta novela es un vaivén entre la búsqueda de Elimane, la crítica al circuito editorial, el desarraigo surgido en torno a la inmigración y el exilio, la colonización cultural y la futilidad de la literatura, que además cuenta con cierto toque en un momento dado de thriller literario y que tampoco está exento de ese mismo compromiso que a Diégane, como voz africana en el mundo occidental, se le exige en forma de novela política.
«La discusión se hundió en la noche, áspera, apasionada, sin concesiones. Me dije que un mundo en el que aún se podía discutir así de un libro hasta las tantas no estaba perdido, aunque fuese consciente de lo que tenía de cómico, vano, ridículo, quizá hasta de irresponsable, un grupo de personas charlando de literatura toda una velada. Había conflictos que causaban estragos, el planeta se asfixiaba, los muertos de hambre y los sedientos la diñaban, los huérfanos contemplaban el cadáver de sus padres; había toda una población de vidas minúsculas, de microbios, de ratas, el pueblo del sumidero prometido a la eternidad pestilencial de tuberías inmundas y embozadas; estaba la realidad; estaba todo ese océano de mierda fuera, y nosotros, escritores africanos cuyo continente nadaba por dentro, hablábamos de El laberinto de lo inhumano en lugar de luchar concretamente para salir de él».

La Place Clichy, París, 1939. Fotografía de Saly Noémi bajo licencia CC BY 3.0 DEED. Fuente: Fortepan ID 32228.
«Solo quiero escribir un buen libro, [...], un libro que me dispense de hacer otros, que me libere de la literatura, un libro como El laberinto de lo inhumano, ¿entiendes?», le confiesa Diégane a su compañero de piso, ese traductor polaco que le hace a la novela de T. C. Elimane lo que para él se corresponde con el máximo elogio hacia una obra al decir de ella que es «difícilmente traducible». Mohamed Mbougar Sarr lleva escritas (o más bien publicadas) cuatro novelas, de las que, que yo sepa, hasta la fecha solo La más recóndita memoria de los hombres ha sido traducida al español. No sé cómo son las otras tres. No sé si es un escritor como el ficticio Elimane, que «tal vez solo llevaba dentro una obra; una única y gran obra. Tal vez, en el fondo, cada escritor no lleva dentro más que un libro esencial, una obra fundamental por escribir, entre dos vacíos». Si sé que Sarr no es Bolaño, que tampoco es Vila-Matas. Sé que no me atrevo a decir que esté a la altura de estos dos grandísimos escritores, pero tampoco me atrevo a afirmar lo contrario. Sé que lo mejor que le puede pasar como escritor es ser Mohamed Mbougar Sarr. Sé lo mucho que he disfrutado esta novela; lo feliz que he sido leyéndola, la tristeza que me ha provocado tener tan poco tiempo para leer como el que estoy teniendo y no haber podido, por tanto, avanzar en esta lectura al ritmo que hubiera querido; sé de ese deseo de, ya que tengo poco tiempo para leer, por favor, por favor, que todo lo que lea sea así. Sé que La más recóndita memoria de los hombres va a ser una de mis lecturas de este 2023 que ya se acerca a su fin. Así que solo me queda deciros, decirte a ti, que has tenido la perseverancia y la curiosidad de llegar hasta aquí: «Vete, vete a leerlo. Te llevará tu tiempo. Te envidio. Vas a descubrir este libro. Pero también te compadezco». «Te envidio significa: vas a bajar una escalera cuyos escalones se hunden en las regiones más profundas de tu humanidad. Te compadezco significa: cerca del secreto, la escalera se perderá en la sombra y estarás solo, privado del deseo de subir de nuevo porque se te habrá mostrado la vanidad de la superficie, e incapaz de bajar porque la noche habrá sepultado los escalones que conducen a la revelación». Sí, lo sé, me he venido arriba y estoy exagerando, pero sí que no exagero si os digo que todo lo que busquéis en este libro está condenado al fracaso, pues «la literatura es un féretro sospechoso, negro y brillante, pero es posible que no tenga dentro ningún cadáver», y cualquier esperanza, por tanto, de desentrañar con ella algún misterio oculto no es más que un ilusorio intento tan pueril como el de encontrarle sentido a la vida. Esa es la única revelación. La única pregunta que cabe, pues, hacerse es: «¿Todo este camino, estas noches de insomnio y de lectura, esas noches de interrogatorios, esas noches de sueño, esas noches de escuchar y de borrachera y de desesperación, para llegar a esta banalidad: la muerte? ¿Así que la muerte y nada más, esa es la decepcionante verdad de toda vida?» Exacto, esa es. Y sin embargo...
«Me pregunto, mientras avanzo por esta pista estrecha, qué se ha podido escribir en algún sitio, hace mucho tiempo, para que hoy yo esté yendo hacia la aldea de Elimane, vecina de la mía; su aldea, de donde salió, quizá, El laberinto de lo inhumano, que descubrí y leí lejos de aquí, como quien descubre una cosa decisiva para uno, una cosa cuya importancia proviene menos de la certeza de que contará algo para nuestra vida futura que de la intuición de que en realidad cuenta desde siempre, antes incluso de que la encontrase, quizá antes de nacer, como si nos hubiese esperado y atraído hacia ella», se preguntará Diégane. Me pregunto yo ahora, mientras escribo estas palabras, qué se ha podido escribir en una país vecino al mío, pero que no podría haberse escrito si quien empuñó la pluma que le dio tinta no hubiera nacido y crecido en un lugar tan lejano geográfica, política, económica y culturalmente al que se escribió, para que hoy esté aquí sentada frente a la pantalla de mi ordenador, robándole a mi escaso tiempo de lectura unas preciosas horas, como si con mis palabras descubriera algo decisivo para alguien, pero con la certeza de que las de Mohamed Mbougar Sarr son mucho más precisas para manifestar las ideas que quisiera expresar y mucho más fascinadoras para dejarme envolver en las historias que me gusta escuchar. Y aquí estamos, el escritor africano europeizado y la lectora europea que pocas veces se acerca a África pero que siempre vuelve de ella subyugada. Así estamos: él, temiendo la venganza de un fantasma que le «murmurará los términos de la terrible alternativa existencial que fue el dilema de su vida; la alternativa ante la que vacila el corazón de toda persona obsesionada con la literatura: escribir, no escribir»; yo, ante la dicotomía que me supone la dolorosa tentación de dejar dormir al blog el sueño de los justos y dedicar el tiempo que en él invierto a la mucha más placentera actividad de leer. Estamos los dos, colonizado y colonizadora a la que el colonizado coloniza con sus historias, habitando, por obra y gracia de la literatura, una misma patria: la patria que ambos hemos elegido y reivindicamos como nuestra.
«Entonces ¿cuál es esta patria? Tú la conoces: evidentemente, es la patria de los libros: los libros leídos y amados, los libros leídos y despreciados, los libros que soñamos con escribir, los libros insignificantes que hemos olvidado y que ya no sabemos siquiera si llegamos a abrir alguna vez, los libros que fingimos haber leído, los libros que no leeremos nunca pero de los que no nos separaríamos por nada del mundo, los libros que esperan su hora en una noche paciente, antes del crepúsculo deslumbrante de las lecturas del amanecer. Sí, dije, sí: seré ciudadana de esa patria, seré leal a ese reino, el reino de la biblioteca».

Árbol de Mango, fotografía de MGB CEE bajo licencia CC BY-SA 4.0 DEED
Ficha del libro:Título: La más recóndita memoria de los hombresAutor: Mohamed Mbougar SarrTraductor: Rubén Martín GiráldezEditorial: AnagramaAño de publicación: 2022Nº de páginas: 456ISBN: 978-84-339-8125-7Comienza a leer aquí
Si te ha gustado...¿Compartes? ↓


