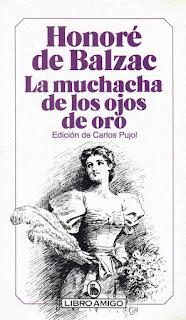
Termino la obra La muchacha de los ojos de oro, de Honoré de Balzac, una novelita que atesora excelentes cualidades y muy meritorias páginas, a pesar de que el argumento resulta (reconozcámoslo) bastante previsible. Me encandila la estupenda pintura sociológica que el escritor francés despliega en sus primeras hojas; pero, en cambio, abomino de su final, que me parece denigrante e indigno. Es como si Balzac hubiera decidido, de golpe, abandonar los pinceles y rematar la pieza utilizando una brocha gorda. Ignoro la razón de este cambio (tan súbito como bochornoso), que estropea la novela en su tramo último.
Otras bondades de la pieza son su fino sentido del humor (“¿No caería el gobierno todos los martes de no ser por las tabernas?”), la facilidad que Balzac muestra para acuñar definiciones certeras (“El periodista es un pensamiento en marcha”, “El hombre es un payaso que baila sobre un precipicio”), su hedonismo reflexivo (“Buscar el placer, ¿no es acaso encontrar el tedio?”) y su tono, a veces, delicadamente filosófico (“Uno se vuelve avaro de tiempo, a fuerza de perderlo”).
Un clásico al que vuelvo, quizá, con menos frecuencia de la debida.

