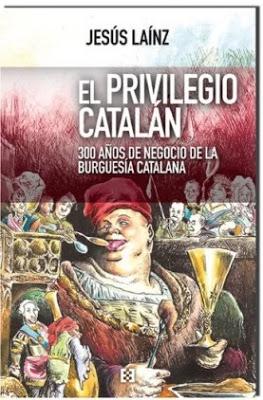
Entre los historiadores españoles que han sacado a la luz argumentos que con toda fortaleza contrarrestan los de los nacionalistas, el que probablemente lo ha hecho con más pericia e intensidad ha sido Jesús Laínz. Laínz tiene ya los suficientes libros publicados sobre estos temas, y sus muy documentados argumentos serían harto suficientes para que, si los políticos tuvieran la costumbre de leer algo más que el Marca, adquirieran el bagaje intelectual necesario para no solo vencer en la batalla dialéctica a los nacionalistas, sino para incluso dejar en evidencia que sus fundamentos ideológicos traspasan ampliamente la línea roja del esperpento. En el último libro de Laínz, "El privilegio catalán" (Ediciones Encuentro, 2017), están todos los argumentos necesarios para dar con ventaja la última batalla ideológica que los nacionalistas catalanes han planteado, la de la ofensiva del "España nos roba". En otros momentos, plantearon la batalla del “España nos invadió”, fundamentándola sobre todo en dos sucesos históricos de un modo que, si existiera algún pudor intelectual en los nacionalistas, o incluso algún sentido del ridículo, les habría hecho prudentemente enmudecer. Esos dos sucesos fueron la Guerra de Sucesiónentre 1701 y 1714, queellos han reconvertido en Guerra de Secesión, y la Guerra Civil española de 1936-39, reconvertida de nuevo en guerra entre españoles y catalanes. Y es la versión esperpéntica la que desde hace décadas se estudia en los colegios de Cataluña. La otra batalla que persistentemente llegaron a plantear los nacionalistas fue la de “España nos somete a un genocidio lingüístico”. Pero en realidad, Cataluña es la única región del mundo que impide que la lengua oficial del país sea lengua vehicular en la enseñanza, en contra de las recomendaciones de instituciones como la Unión Europea, la Unesco o la Unicef, que promueven que la enseñanza se transmita en la lengua materna. En Cataluña, el español tiene consideración de lengua extranjera, y se multa a los comercios que rotulan en tal idioma. Insistamos: no existe un caso igual en todo el mundo. Centrémonos en la consigna más propagada desde hace un tiempo por parte de los nacionalistas y a la que más específicamente dedica su último libro Jesús Laínz: “España nos roba”, presupuesto que es aceptado de hecho por nuestros gobernantes, que, por tanto, solo proponen tratar de contrarrestar la insatisfacción que ello provoca en los partidarios de la secesión mitigando ese supuesto robo con constantes compensaciones económicas y privilegios, con lo cual no hacen sino incorporarse a la dialéctica nacionalista en vez de combatirla. Descontemos las etapas históricas (siglos XVI y XVII) que hicieron que el peso fiscal y de reclutamiento de soldados de las (cuestionables) políticas imperiales los sobrellevaran de manera descompensada los castellanos en relación a lo que aportaban los súbditos aragoneses, y que ni el Conde-duque de Olivares, a pesar de intentarlo, pudo corregir. Pasando directamente a la instauración de la dinastía borbónica en la persona del denostado por los nacionalistas Felipe V (que reinó en España entre 1700 y 1746), Laínz argumenta de manera documentada cómo el gran despegue económico de Cataluña tuvo lugar precisamente a partir de la toma de posesión del nuevo rey y de, por un lado, las medidas modernizadoras del estado que llevó a cabo; pero, por otro, además, concediendo privilegios a los catalanes en el comercio con América y a través del establecimiento de aranceles para los vinos, aguardientes, tejidos y productos industriales de otros países que competían, ante todo, con esos mismos productos catalanes. Políticas que mantuvieron Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. El siglo XIX, tan nefasto para España en general, fue, sin embargo, el del gran despegue industrial del País Vasco y Cataluña, especialmente durante el último tercio del siglo. Pero para que esto fuera así, ambas regiones necesitaron de la política proteccionista de los gobiernos españoles –que se mantuvo ya desde Fernando VII y durante el Trienio Liberal, y se prolongó durante todo el siglo–, que aseguraban para sus productos la cautividad del mercado español y de los territorios de ultramar que aún quedaban bajo soberanía española. Lo cual se hizo a costa de perjudicar el comercio internacional y la industria de otras regiones (de manera significativa, los productos del agro valenciano), que quedaban sometidos a las restricciones con las que, en compensación por los aranceles impuestos por los gobiernosespañoles, gravaban al resto de los productos nacionales. Ya en 1837, Stendhal, a raíz de una visita que el escritor hizo a Barcelona, dejó escrito lo siguiente: “Es digno de mención que en Barcelona (…) quieren leyes justas, con la excepción de la ley de aduanas, que debe estar hecha a su antojo. Los catalanes exigen que (…) el español de Granada, Málaga o La Coruña no compre, por ejemplo, los tejidos de algodón ingleses, que son excelentes y cuestan un franco la vara, y se sirva de los tejidos catalanes, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara”. Pero no solo se protegió la industria de estas regiones privilegiadas a través de los aranceles, sino también mediante subvenciones recibidas del Estado. Entre 1868 y 1878 tuvo lugar la primera de las guerras de independencia cubanas, que prendió por varios motivos: las quejas de los cubanos por la creciente tributación casi nunca empleada en asuntos locales, las limitadas libertades políticas y de prensa, las ansias de autogobierno de cierta cantidad de criollos y, de manera especialmente destacada, las trabas al comercio con otros países de la región, especialmente Estados Unidos, debido a las políticas proteccionistas que beneficiaban singularmente a la industria catalana, y que, en represalia, llevaron a Estados Unidos a incrementar los aranceles de los azúcares y tabacos cubanos. Fueron precisamente los catalanes los más exaltados defensores de la unidad de la patria, amenazada por los independentistas cubanos, y en el llamamiento que hizo la Diputación barcelonesa para animar al alistamiento de soldados que habrían de ir a combatir en Cuba, se destacó “la trascendencia (que tendría) la pérdida (de Cuba) para el sostenimiento de nuestro comercio, industria y agricultura”. El batallón de voluntarios catalanes fue el primero de España en embarcarse hacia Cuba en marzo de 1869. En meses posteriores se reclutarían otros dos batallones. Apenas lograda la independencia por parte de Cuba, los mismos medios e instituciones catalanes que se habían destacado por su defensa exaltada de España y su unidad, pasaron, sin embargo, en cuestión de semanas, si no de días, a promover el separatismo en Cataluña. No por casualidad los separatismos vasco y catalán comenzaron a desarrollarse en aquellos días. Desde 1817, el tráfico de esclavos estaba prohibido por el gobierno español. Sin embargo, durante décadas, esa norma tuvo una aplicación muy deficiente. En lo que sí repercutió fue en el hecho de que los precios de los esclavos se dispararan. Y esa fue la causa del fabuloso enriquecimiento de algunos indianos. Entre los principales traficantes y propietarios de esclavos se destacaron los de origen catalán; fue gracias al dinero que afluyó a Cataluña a causa el comercio esclavista por lo que se hizo posible buena parte del enriquecimiento urbano de Barcelona (el parque Güel, por ejemplo) y otras localidades catalanas. Muchos de los patriarcas de las actuales dinastías de la burguesía catalana que pusieron a Cataluña en la primera fila de la economía española emergieron de este comercio esclavista. Debido al antiabolicionismo de los españoles, centrado en buena parte en Cataluña, España fue la última potencia europea en acabar con la esclavitud. La política proteccionista de la que se beneficiaba principalmente la industria catalana prosiguió durante la Restauración, y quedó bien representada en el llamado “arancel Cambó”, que este dirigente nacionalista sacó adelante durante los ocho meses que fue ministro de Hacienda, en 1921-22. Este arancel sobrevivió hasta 1960. El proteccionismo se mantuvo durante la Dictadura de Primo de Rivera. Personalidades como Unamuno, Blasco Ibáñez, Ramón y Cajal o Valle Inclán alzaron su voz contra los privilegios que ello suponía sobre todo para la industria catalana, en detrimento de la de otras regiones. Respecto de la etapa franquista, se puede decir de ella que las regiones más favorecidas en su política económica por el régimen fueron precisamente Cataluña y el País Vasco. No solo porque fueron oriundos de estas dos regiones un gran número de personalidades del aparato franquista que así lo propiciaron, sino porque contaban ambas regiones con muchas ventajas de partida: estaban muy industrializadas y excelentemente ubicadas, con grandes puertos de mar, con fronteras de salida hacia Europa… No fue, por tanto, casualidad que las primeras autopistas que hubo en España se construyeron para dar a estas regiones una salida a Francia. En 1975, final del régimen franquista, Cataluña, con el 6,3 % del territorio nacional, contaba con el 45,5% de los kilómetros de autopista. En cuanto a los ferrocarriles, en esa misma fecha, Cataluña contaba con 268.500 millones de pesetas de stock ferroviario frente a los 172.100 de Madrid, su inmediata seguidora. Asimismo, Cataluña y el País Vasco fueron especialmente favorecidas por la intervención gubernamental con grandes inversiones en su promoción industrial, en detrimento de otras regiones, que vieron cómo se seguían aumentando sus diferencias respecto de aquellas. Recuérdese, por ejemplo, en el caso de Cataluña, cómo el Instituto Nacional de Industria situó en Barcelona la SEAT, que, con 25.000 empleados, suponía la mayor concentración obrera de España. O la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), fabricante de los vehículos Pegaso. O diversas centrales nucleares. O la Empresa Nacional de Petróleo de Tarragona. Durante el régimen franquista, Cataluña estuvo a la cabeza de España en renta per cápita, puesto que ha perdido frente a Madrid, País Vasco y Navarra durante las décadas de predominio nacionalista. Y en la etapa democrática hay que contabilizar el hecho de que la Constitución y el Estado de las Autonomías fueron, en buena medida, el resultado del intento de satisfacer a los nacionalistas, y que estos han recibido numerosas prebendas al ser favorecidos por la Ley Electoral, que ha llevado a constantes pactos de legislatura del PP y el PSOE con ellos, siempre a cambio de más y más privilegios, que, entre otras cosas, han conducido en ellas a la marginación y denigración de todo lo que significa España, desde su lengua a su régimen político y sus leyes. Ahora ha llegado el momento de decir que la Constitución, el régimen jurídico-político y la misma España, que tanto les han favorecido a estos nacionalistas a lo largo del tiempo, ya no sirven, y que hay que levantarse virulentamente contra ellos, exigiendo, además, que el resto de los españoles asistamos a su rebelión sin rechistar. El último argumento a exhibir, como ya hemos dicho, es el inscrito en el lema o mantra “España nos roba”. Como todos los nacionalismos, el de los catalanes también se levanta contra España considerándose, por razones históricas, acreedor respecto de ella. Sin embargo, el economista catalán, coordinador de la edición del libro “Cataluña en España. Historia y mito” (Ed. Gadir, Madrid, 2016), calcula que el sobrecoste pagado por todos los ciudadanos españoles por la protección arancelaria a la industria algodonera catalana (obligando a esos españoles a comprar, en un mercado cautivo, productos catalanes más caros y peores que los que hubieran llegado aquí si en el mercado hubiera regido el libre cambio) ascendería, solo en el siglo XIX y utilizando las cifras más bajas, a 510.720 millones de euros actuales. No se contabiliza en esa cifra todo lo que el resto de las regiones españolas dejó de ingresar al no poder exportar sus productos, gravados en represalia en los eventuales países importadores con aranceles correlativos a los aquí levantados en favor de la industria catalana. Tampoco se cuentan las subvenciones e inversiones que los gobiernos españoles han realizado durante siglos en Cataluña. Ni los agravios (¿cómo contabilizarlos?) que el resto de los españoles hemos recibido de los nacionalistas, a menudo en forma de muertos, por no someternos a sus dictados. Esta deuda histórica de, en el caso que nos ocupa, Cataluña con el resto de España a nadie se le ha ocurrido ni se le ocurrirá jamás reclamarla. Y sin embargo, nuestros actuales gobernantes han aceptado incorporarse al relato nacionalista: España les roba, admiten de hecho; y no encuentran otro modo de tratar con el separatismo que no sea intentar amortiguar ese supuesto robo con más y más concesiones. Hoy mismo, después de la rebelión abierta y de la inminente declaración de independencia por parte de los dirigentes políticos de la Autonomía catalana, sumidos como están nuestros dirigentes nacionales en el discurso de los separatistas, aún tratan de no romper con ellos los puentes de diálogo y de buen rollo, imposibles en realidad, de manera que, en vez de hacer cumplir la ley, toleran hasta el absurdo el conjunto de los actos de los independentistas que están configurando un flagrante golpe de estado. De este modo, esos dirigentes nacionales, con Rajoy a la cabeza, pero aún más Pedro Sánchez y los suyos, resultan ser parte del problema y un obstáculo para la solución. Solución que, en plena orfandad política, los españoles apenas podemos vislumbrar hoy todavía que llegue por alguna parte.

