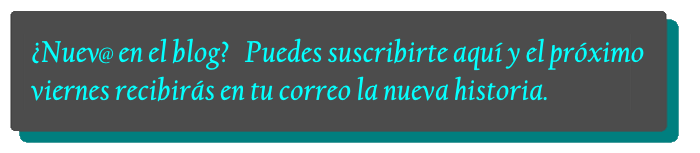La muchedumbre se congregaba alrededor de los cuatro ataúdes, apoyados en caballetes, y cubiertos con flores de plástico, que un suave viento invernal proyectaba por los aires, mientras el ambiente se iba caldeando con las sucesivas arengas de los oradores que se habían dado cita.
La muchedumbre se congregaba alrededor de los cuatro ataúdes, apoyados en caballetes, y cubiertos con flores de plástico, que un suave viento invernal proyectaba por los aires, mientras el ambiente se iba caldeando con las sucesivas arengas de los oradores que se habían dado cita.El último en intervenir había sido Enoch Maklalemele, un descollante líder local, que preguntó a la audiencia sobre cuántos mártires más habrían de enterrar para que reaccionasen, alzando los brazos con el saludo del poder negro, y llamando a abandonar la resistencia pacífica para derribar el sistema. El público, enfervorecido, se animó a corear diversos cánticos subversivos y a agitar sus pancartas y banderas.
Era su turno. Tenía la sensación de estar sentado encima de un polvorín, rodeado de miles de personas encolerizadas portando antorchas. Debía de aparentar serenidad, pues sabía que de él dependía, en gran parte, que no explotase incontroladamente la tensión latente. Cogió el micrófono y, encomendándose al Señor, comenzó a rezar el Padrenuestro.
Al término de la oración, y calmados ligeramente los ánimos, se dirigió a los más de quince mil fieles que allí se habían dado cita. En los últimos días se había recrudecido la violencia en los guetos próximos a Johannesburgo. Por ello, varios representantes de la Iglesia Anglicana resolvieron ausentarse de un sínodo provincial que estaban celebrando, para asistir a los funerales y expresar su consuelo a los dolientes, así como para evitar que se reprodujeran los incidentes acaecidos la jornada anterior en Kwa Thema.
 Tutu quería transmitirles su firme convicción de que la hora en que su pueblo obtendría definitivamente la libertad estaba próxima. Pero que el camino hasta conseguirla no pasaba por el uso de métodos que les avergonzasen. Una justicia punitiva, basada en el castigo y la venganza, en el dolor y el odio, devenía en una herramienta totalmente ineficaz para alcanzar sus propósitos.
Tutu quería transmitirles su firme convicción de que la hora en que su pueblo obtendría definitivamente la libertad estaba próxima. Pero que el camino hasta conseguirla no pasaba por el uso de métodos que les avergonzasen. Una justicia punitiva, basada en el castigo y la venganza, en el dolor y el odio, devenía en una herramienta totalmente ineficaz para alcanzar sus propósitos.La construcción de una nueva Sudáfrica, un hogar para todos sin vencedores ni vencidos, requeriría la colaboración de toda la comunidad en su conjunto, sin importar el color. Y para lograr una convivencia armónica y estable, cimentada en la tolerancia, tendrían que acostumbrarse a la práctica del perdón cristiano y del ubuntu africano.
No habría futuro en paz si las víctimas no aprendían a perdonar a sus verdugos, y si éstos no eran capaces de reconocer la vileza de sus actos, para así superarlos a través del entendimiento. Debían de condenar enérgicamente las atrocidades de uno y otro bando, pero reinsertar a los infractores en la sociedad, una vez reparado el daño.
Según el ubuntu, cualquier individuo merece respecto en tanto que es miembro de una comunidad, que pertenece a un colectivo mayor, que es quien le otorga dignidad humana. O lo que viene a ser lo mismo, todos somos hijos del Creador.
Concluida la ceremonia que se había desarrollado en el polvoriento estadio deportivo municipal, partió la procesión hasta el cementerio. Al frente de la misma le acompañaban Joseph Simeon Nkoane, su obispo ayudante en Johannesburgo este, y el prelado Kenneth Oram de Grahamstown, gran aficionado al gospel. Éste era uno de los escasos miembros de raza blanca que acudía al funeral, puesto que incluso a los periodistas blancos se les había aconsejado que no se acercasen al acto.
 A ambos lados de la calle sin pavimentar, y hasta donde su vista alcanzaba, podía distinguir un sinfín de chabolas, muchas de ellas sin suministro de agua corriente ni electricidad. En algunas de ellas percibía señales de que habían sido quemadas recientemente. A buen seguro se trataba de las viviendas de algún policía o concejal negro, a los que consideraban colaboradores del régimen, y que se habían convertido en los principales objetivos de la violencia ciudadana.
A ambos lados de la calle sin pavimentar, y hasta donde su vista alcanzaba, podía distinguir un sinfín de chabolas, muchas de ellas sin suministro de agua corriente ni electricidad. En algunas de ellas percibía señales de que habían sido quemadas recientemente. A buen seguro se trataba de las viviendas de algún policía o concejal negro, a los que consideraban colaboradores del régimen, y que se habían convertido en los principales objetivos de la violencia ciudadana. Duduza era una comunidad negra fundada hacía dos décadas, cuando los blancos les habían expulsado del barrio de Charterston, contiguo a la ciudad blanca de Nigel, por estimar amenazadora su ubicación tan próxima al núcleo urbano.
Les habían reubicado en aquel inhóspito emplazamiento, estableciendo una franja de seguridad o tierra de nadie alrededor de Nigel. No era difícil adivinar que Duduza, que albergaba por entonces a unos 40.000 habitantes, empleados mayormente en las minas e industrias cercanas, se hubiese erigido en un bastión de la disidencia más activa.
Desde hacía muchos años, el apartheid, que en afrikáans significaba ‘separación’, les obligaba a vivir en suburbios como aquél. Los negros, mulatos e indios no gozaban de casi ningún derecho, a pesar de representar un 90% de la población del país.
La segregación racial se extendía a la creación de espacios separados en las ciudades, en las playas, autobuses, aviones o trenes, en los parques públicos, en los organismos de la Administración, en las escuelas, en los hospitales. Los blancos habían desplegado un complejo entramado jurídico y social gracias al cual sólo ellos gozaban del pleno ejercicio de los derechos civiles, y en el que se tipificaban como delitos los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales interraciales.
 El sistema no presentaba ningún indicio de mejoría con el gran cocodrilo, Pieter Willem Botha, un cruel dictador, autoritario y racista, instalado como Presidente de la República. Desmond había declarado en repetidas ocasiones su disponibilidad para entrevistarse con él, para rebajar la tensión social, pero Botha se había negado reiteradamente.
El sistema no presentaba ningún indicio de mejoría con el gran cocodrilo, Pieter Willem Botha, un cruel dictador, autoritario y racista, instalado como Presidente de la República. Desmond había declarado en repetidas ocasiones su disponibilidad para entrevistarse con él, para rebajar la tensión social, pero Botha se había negado reiteradamente.Uno de las escasas válvulas de escape que conservaban los negros eran las reuniones multitudinarias con motivo de funerales, a los que sí podían asistir legalmente. Por tanto, éstos se habían convertido últimamente en el único cauce para expresar su fuerza, a través de sus rituales, himnos y discursos de carácter político.
Sin embargo, y aunque la concentración estaba autorizada, un enorme contingente de soldados y policías antidisturbios les vigilaba a distancia, desplegado en las afueras del poblado y presto a actuar al más mínimo atisbo de desorden. Cada pocos minutos, una avioneta de observación surcaba el cielo, mientras los vehículos blindados apodados ‘hipopótamos’ patrullaban el perímetro del municipio.
La comitiva que encabezaba recorrió lentamente el trayecto desde el estadio hasta el cementerio, atravesando varias calles sin asfaltar. Entre los miles de personas que componían la marcha, se mezclaban ancianos ilusionados, obreros reivindicativos, algunos guerrilleros urbanos con rifles en mano, e incluso chavales pequeños. Él sentía cierta pena por éstos últimos, y por la infancia feliz que les habían arrebatado.
Desmond recordaba su niñez que, pese a todos los condicionantes, fue moderadamente dichosa. Nació un 7 de octubre de 1931 en Klerksdorp, si bien a los doce años su familia se mudó a Johannesburgo. Era un buen estudiante, ávido devorador de cómics, y apasionado lector de las obras de Shakespeare.
 Le hubiese gustado cursar medicina, pero sus padres no podían afrontar la matrícula, pese a que disfrutaban de una cómoda situación económica, ya que su padre Zacheriah Zililo trabajaba como profesor y su madre Aletta limpiaba y cocinaba en un colegio para ciegos. Así que finalmente decidió estudiar magisterio.
Le hubiese gustado cursar medicina, pero sus padres no podían afrontar la matrícula, pese a que disfrutaban de una cómoda situación económica, ya que su padre Zacheriah Zililo trabajaba como profesor y su madre Aletta limpiaba y cocinaba en un colegio para ciegos. Así que finalmente decidió estudiar magisterio. Desde sus inicios en la docencia en la Bantu High School de Johannesburgo y en la Musienville High School de Mogale City, se tropezó con los grandes problemas que aquejaban a las escuelas para negros, abocados a una educación deficiente destinada a fabricar seres analfabetos al servicio del hombre blanco, e incapaces de integrarse en la clase media urbana.
A pesar de la falta notoria de medios, él impartía las asignaturas de inglés e historia procurando suplir las carencias con voluntad, y empeñándose en inculcar en sus alumnos la determinación de que podrían conseguir con esfuerzo y tesón cuanto se propusieran.
Durante aquel periodo se casó en 1955 con Nomalizo Leah, una profesora que había conocido en la universidad, y con quien tuvo cuatro niños. Fue ella la que le animó a abandonar su empleo cuando, tras la aprobación de la Bantu Education Act, las condiciones de las aulas empeoraron sensiblemente, lo cual le incitó a renunciar a ser cómplice de un sistema que perpetuaba la desigualdad entre razas.
Desde pequeño, tenía grabada en su mente la imagen del reverendo Trevor Huddleston, un día que caminaba con su madre por las avenidas de Sophiatown. Al cruzarse con Aletta, el párroco se descubrió para saludarle, en señal de respeto. Jamás había visto a un hombre blanco tener un gesto similar como una mujer negra de clase trabajadora.
La profunda impresión que le produjo el episodio le marcó para el resto de su vida, hasta el punto de que en 1957 se dispuso a iniciar los estudios de Teología en la Universidad de Johannesburgo, y a seguir su verdadera vocación.
Tres años después era ordenado diácono en la Iglesia Anglicana, y un año más tarde sacerdote. Quería ampliar su formación, así que se trasladó a Inglaterra para obtener el máster de Teología en el King’s College londinense en 1966. Después de unas breves estancias en Sudáfrica, Lesotho y nuevamente Inglaterra, en las que ocupó diferentes cargos, regresó a Sudáfrica en 1975, como deán de la catedral de Santa María en Johannesburgo.
 Dicho nombramiento le permitía disfrutar de un visado para vivir junto a su familia en el centro de la metrópoli, reservado en exclusiva para los blancos, pero él prefirió instalarse en Soweto, como compromiso con sus compatriotas, y como forma de protestar ante tal norma. Allí mantuvo su residencia incluso cuando, en noviembre pasado, fue elegido primer obispo negro anglicano de Johannesburgo.
Dicho nombramiento le permitía disfrutar de un visado para vivir junto a su familia en el centro de la metrópoli, reservado en exclusiva para los blancos, pero él prefirió instalarse en Soweto, como compromiso con sus compatriotas, y como forma de protestar ante tal norma. Allí mantuvo su residencia incluso cuando, en noviembre pasado, fue elegido primer obispo negro anglicano de Johannesburgo.Soweto, que superaba el millón de habitantes, era uno de los suburbios más deprimidos, y con más marginación, especialmente desde la brutal represión de la revuelta del 16 de junio de 1976, que terminó con unos 600 muertos, muchos de ellos jóvenes y niños.
Ésta se produjo por la huelga de estudiantes promovida por Steve Biko, líder del Movimiento de Conciencia Negro, que abogaba por la liberación de los negros, el orgullo de la raza y la oposición no violenta.
A la provocación de los manifestantes con el lanzamiento de piedras, la policía había respondido abriendo fuego, sin escatimar balas, y sin tener en cuenta que la mayoría eran chavales que apenas si habían cumplido los dieciséis.
Aquella masacre había constituido un punto de inflexión en la estrategia de lucha por la emancipación. Estaba claro que la resistencia pasiva se revelaba como un plan vano y estéril que nunca destruiría el apartheid, y que sólo conducía a la inmolación.
Por tanto, los líderes del clandestino Congreso Nacional Africano, entre los que se contaban el presidente Oliver Reginald Tambo, desde el exilio, y los presos confinados en Robben Island y condenados a cadena perpetua por alta traición, el propio Nelson Mandela, Walter Max Ulyate Sisulu, y Goban Mbeki, determinaron cambiar la táctica de oposición al régimen, apostando por un planteamiento más radical y reinvindicativo que incluía la vía armada para la consecución de sus objetivos. De hecho, en enero, su amigo 'Madiba' se había negado a pactar el cese de la lucha armada a cambio de su excarcelación.
 A través del brazo militar del partido, la Umkhonto we Sizwe o 'Lanza de la Nación', se habían generado diversos brotes esporádicos de violencia, controlados fácilmente por el gobierno debido a su superioridad militar y a su legitimación para violar los derechos humanos, con encierros, torturas, desplazamientos, asesinatos, maltratos y desapariciones. La victoria parecía que sólo podría alcanzarse ejerciendo una fuerza mayor, y fomentando la desobediencia frente a las leyes injustas.
A través del brazo militar del partido, la Umkhonto we Sizwe o 'Lanza de la Nación', se habían generado diversos brotes esporádicos de violencia, controlados fácilmente por el gobierno debido a su superioridad militar y a su legitimación para violar los derechos humanos, con encierros, torturas, desplazamientos, asesinatos, maltratos y desapariciones. La victoria parecía que sólo podría alcanzarse ejerciendo una fuerza mayor, y fomentando la desobediencia frente a las leyes injustas. Él, bajo su posición cristiana, había abanderado permanentemente el diálogo y el acuerdo, pero en el fondo dudaba de si la no violencia constituía la solución, y de que pudiesen derrotar al estado opresor simplemente ofreciendo la otra mejilla.
Comprendía el razonamiento de los cabecillas libertadores, cuando hablaban de que la única vía ante un gobierno que no quiere debatir era medirse con sus mismas armas, y realmente se sorprendía de que sus seguidores aún siguieran prestando oídos a sus consejos de prudencia, pese a que el grado de represión y sufrimiento al que estaban sometidos por parte de un sistema impío, malvado e inmoral, hubiera traspasado niveles insoportables.
A Tutu le preocupaba la actual ola de violencia que asaltaba el país. Los disturbios en Duduza, Kwa Thema y Tsakane, los guetos cercanos a Johannesburgo, se habían cobrado la vida de al menos cincuenta compatriotas, doce de ellos el último fin de semana. Además, las cifras eran poco fiables, habida cuenta de que los gobernantes falseaban deliberadamente datos e información acerca de las muertes de negros, que atribuían siempre a disparos en defensa propia de los policías.
La jornada anterior habían sido abatidas siete personas en Kwa Thema, durante la celebración de las exequias por los compañeros de los jóvenes que aquel día se inhumaban en Duduza. De nada había servido la presencia del obispo Nkoane en dicho funeral, ni su estéril empeño en detener los feroces combates que se produjeron en su municipio hasta el amanecer.
Hoy se daba sepultura a los otros cuatro integrantes del grupo, que dos semanas antes habían fallecido misteriosamente al explotarles unas granadas que transportaban. El gobierno afirmaba que su intención era la de arrojarlas contra el domicilio de un confidente de la policía, mientras que los disidentes decían que los explosivos habían sido manipulados por agentes del orden infiltrados.
 En cualquier caso, la marcha avanzaba entre cánticos clandestinos que reclamaban la libertad del pueblo negro. Los féretros de los cuatro muchachos, envueltos en la bandera tricolor de la CNA, iban escoltados por numerosos acompañantes que vestían camisetas de color amarillo con los nombres y las caras de los mártires impresos en el pecho, en tanto que otros exhibían el lema "sumisión o lucha".
En cualquier caso, la marcha avanzaba entre cánticos clandestinos que reclamaban la libertad del pueblo negro. Los féretros de los cuatro muchachos, envueltos en la bandera tricolor de la CNA, iban escoltados por numerosos acompañantes que vestían camisetas de color amarillo con los nombres y las caras de los mártires impresos en el pecho, en tanto que otros exhibían el lema "sumisión o lucha".Habían llegado al cementerio, un campo desangelado, rodeado de unos raquíticos pinos, en el que presidió el sepelio. No se dio excesiva prisa, ya que intuía lo que acontecería a continuación, como lo sucedido el día anterior en Kwa Thema. Cuando se disolviese la aglomeración, darían comienzo las escaramuzas con las fuerzas de seguridad.
Éstas habían ido tomando posiciones en los alrededores, y la tensión se mascaba en el ambiente. Desmond oyó varios tiros procedentes de las barriadas orientales. Rezaba, sin demasiada convicción, por que solamente fuesen botes de humo o bolas rojas de goma.
Podía imaginar, sin temor a equivocarse, que la policía habría entrado en el distrito con sus camionetas y sus carros blindados, disparando indiscriminadamente a unos jóvenes alborotadores que les estarían haciendo frente con piedras y otros proyectiles, mientras que el resto de la población corría a refugiarse en sus casas.
De repente, al final de la calle, una columna de humo comenzó a divisarse, y era patente la algarada que se estaba organizando. No había tiempo que perder. Junto a los otros prelados, apretó el paso, para averiguar qué ocurría.
En el centro del tumulto, un hombre negro de unos 30 años estaba siendo apaleado. Por lo que comentaba la gente, alguien le había identificado como colaborador de la policía. Él se defendía diciendo que era hijo de un carnicero, y que había venido desde la vecina Daveyton para presenciar el entierro, pero un improvisado jurado popular había dictado ya su sentencia.
 La turba lo había sacado a la fuerza de su automóvil, el cual se habían apresurado en volcar y quemar. Un adolescente traía un neumático, con el objeto de aplicarle el necklacing o ‘tormento del collar’, una práctica importada de Sri Lanka que estaba tornándose habitual para ajusticiar a los soplones, informadores y cómplices del régimen, y que consistía en colocar una cubierta alrededor de los hombros de la víctima, rociarlo de gasolina y prenderle fuego, hasta que moría tras una horrible agonía.
La turba lo había sacado a la fuerza de su automóvil, el cual se habían apresurado en volcar y quemar. Un adolescente traía un neumático, con el objeto de aplicarle el necklacing o ‘tormento del collar’, una práctica importada de Sri Lanka que estaba tornándose habitual para ajusticiar a los soplones, informadores y cómplices del régimen, y que consistía en colocar una cubierta alrededor de los hombros de la víctima, rociarlo de gasolina y prenderle fuego, hasta que moría tras una horrible agonía. Tutu era un personaje muy respetado, y ahora aún más, con la repercusión mediática internacional que había adquirido a partir de la concesión del Premio Nobel de la Paz. Le parecía mentira que apenas si hubiesen pasado unos meses desde la entrega del galardón en el aula magna de la Universidad de Oslo, a la que asistió acompañado de su familia y sus amigos, y en la que, después de pronunciar unas palabras de agradecimiento, entonó una canción africana.
Lo cierto es que a él siempre le habían tratado bien, en todo tipo de lugares y situaciones, ya fuera por su temperamento afable y optimista, su ternura, su sentido del humor, su inquebrantable sonrisa, su locuacidad y su bondad, o quizás también por sus exquisitos modales y su correcto acento inglés aprendidos en su estancia en las islas británicas.
Él lo sabía y se aprovechaba de la sensación que causaba, así como de la relativa inmunidad que le confería el premio Nobel, para convertirse en el portavoz de los sin voz, y de erigirse en el máximo exponente del movimiento antiapartheid sudafricano, en tanto que los más destacados líderes estaban en prisión.
De hecho, estaba intentando conseguir que los demás países aplicasen un boicot económico, para que las finanzas del régimen de Pretoria se viesen debilitadas, y conseguir así derrocar el apartheid.
Tal vez era la última oportunidad de lograr un cambio pacífico sin que se produjese un auténtico baño de sangre. Mas, hasta la fecha, no había alcanzado los éxitos esperados. François Miterrand y Helmut Kohl mostraban cierta disposición, pero las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher no daban su visto bueno a la imposición de sanciones y al bloqueo de sus exportaciones de materias primas, principalmente oro, platino y diamantes. No obstante, ya se comenzaba a apreciar cierta recesión económica, y el rand, la moneda del país, se había depreciado significativamente en los últimos meses.
 Pero en aquel momento, toda su fama y sus relaciones con los más altos dirigentes, no le eran de utilidad para impedir aquella monstruosidad. Arremangando su hábito púrpura que le estorbaba para moverse, y forcejeando agitadamente, consiguió a trompicones acercarse al hombre al que estaban a punto de inmolar.
Pero en aquel momento, toda su fama y sus relaciones con los más altos dirigentes, no le eran de utilidad para impedir aquella monstruosidad. Arremangando su hábito púrpura que le estorbaba para moverse, y forcejeando agitadamente, consiguió a trompicones acercarse al hombre al que estaban a punto de inmolar. Finalmente logró agarrarle por un brazo, y arrastrarlo fuera de la jauría. Seguidamente, el obispo Simeon Nkoane sostuvo al tambaleante muchacho, que sangraba abundantemente por la nariz y la garganta, mientras continuaban pegándole histéricamente patadas y puñetazos.
Desmond hubo de ponerse delante de la multitud para protegerle, en tanto que los más envalentonados se encaraban con él, reprochándole que no tenía derecho a salvar a un traidor.
Aferrándose a la cruz que portaba al cuello, y confiando en que su voz no delatase el temor que en aquellos instantes sentía, trató, una ocasión más, de convencerles de que el fin no justificaba los medios, de que aquella no era una forma cristiana de alcanzar sus propósitos, y de que actos como aquél socavaban la lucha.
Sin embargo, los jóvenes se mostraban cada vez más enardecidos, y pretendían llevar a cabo la ejecución. Con los ojos llorosos tras las lentes tintadas de sus gafas, solamente le quedaba por apelar a sus sentimientos hacia él, y preguntarles si, al igual que el gobierno, ellos también le rechazaban como líder.
 Los segundos que sus interlocutores se tomaron para reflexionar sobre sus palabras bastaron para que Nkoane llegase con el herido hasta su vehículo, lo montase en él, y arrancase para trasladarlo rápidamente al hospital. Desmond pudo distinguir cómo el coche se alejaba, mientras varios individuos golpeaban infructuosamente el techo y los cristales con puños y palos, y se alegró de que el condenado estuviese fuera de peligro.
Los segundos que sus interlocutores se tomaron para reflexionar sobre sus palabras bastaron para que Nkoane llegase con el herido hasta su vehículo, lo montase en él, y arrancase para trasladarlo rápidamente al hospital. Desmond pudo distinguir cómo el coche se alejaba, mientras varios individuos golpeaban infructuosamente el techo y los cristales con puños y palos, y se alegró de que el condenado estuviese fuera de peligro. El grupo acató con resignación la fuga de la víctima, y le saludó con sumisión y respeto, dispersándose del lugar. Desmond Tutu era consciente de que aquel día, además de la vida de una persona, había salvado unas cuantas almas. Ya sólo le faltaba redimir al resto de la nación. Con la ayuda de Dios, confiaba en que podría conseguirlo muy pronto.