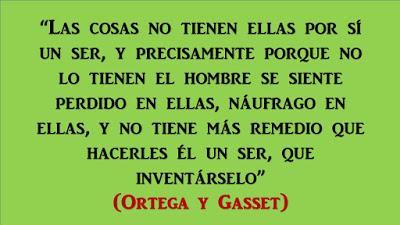 Todo lo que conocemos del mundo, lo hemos construido los sujetos, aunque el material de construcción no lo hemos fabricado nosotros. Y así, por ejemplo, gracias a nuestra íntima predisposición (previa a la experiencia) a unificar los fenómenos como causas y como efectos, descubrimos esa parte del mundo en sí que, efectivamente, encaja y se comporta de acuerdo con nuestra categoría mental de causalidad. Es en la mente en donde reside la categoría de la causalidad y la que me permite descubrir que los objetos se comportan según ella dice… pero son las cosas las depositarias de esa relación causal, no es un mero invento mío. Yo soy el descubridor, pero lo descubierto está afuera. En suma: la verdad depende de nosotros, pero pertenece a las cosas. Efectivamente, para empezar, algo de las cosas, del mundo externo, está hecho con aportaciones del sujeto; el mundo real, para serlo, debe a nuestra contribución (subjetiva) buena parte de lo que es. “Una parte, una forma de lo real es lo imaginario”, dice también Ortega(8).Pero aquello en lo que consiste nuestra aportación subjetiva (nuestra interpretación, nuestra ordenación, la inclusión de lo que vemos dentro de nuestras categorías mentales… lo imaginado) forma asimismo parte del objeto, de lo que no somos nosotros. Es decir: es preciso un sujeto para que el objeto sea descubierto, pero este también es real, en el sentido de que existe fuera de nosotros. Así que, como decía María Zambrano, “las cosas se fundamentan en algo que yo poseo”(9), pero consisten en algo más que lo que yo les aporto. Incluso, añadiría Ortega, “para responder a ¿qué son las cosas?, tengo que preguntarme ¿qué soy yo?”(10), porque “tal vez es imposible descubrir fuera una verdad que no esté preformada, como delirio magnífico, en nuestro fondo íntimo”(11)… pero esa verdad está ahí afuera, pertenece a las cosas, no es un producto de nuestro pensamiento… que sería lo mismo que decir de nuestro delirio. “Todo concepto o significación concibe o significa algo objetivo –dice Ortega explicando a Kant… y a sí mismo de paso– (toda idea lo es de algo que no es ella misma), y, no obstante, es innegable que todo concepto o significación existe como pensado por un sujeto, como elemento de la vida de un hombre. Resulta, pues, a la vez subjetivo y objetivo”(12). Y también:“Las cosas no tienen ellas por sí un ser, y precisamente porque no lo tienen el hombre se siente perdido en ellas, náufrago en ellas, y no tiene más remedio que hacerles él un ser, que inventárselo”(13). Para que las cosas tengan un ser, pues, es preciso añadirles lo que les daría sentido. “No me basta con tener la materialidad de una cosa –afirma también Ortega–, necesito además conocer el ‘sentido’ que tiene, es decir, la sombra mística que sobre ella vierte el resto del universo”(14). Ese sentido lo descubro yo, pero está en el mundo, en las cosas. Vamos aclarando (espero) que la verdad es algo que está en las cosas, pero no en lo que en primera instancia ellas nos muestran, sino en un ámbito más profundo que, para ser descubierto y, más aún, para simplemente ser, necesita de nuestra colaboración. La verdad está fuera de nosotros, pero precisa de nosotros para ser des-velada. “Necesitamos, es cierto –confirma el mismo Ortega–, para que este mundo superior exista ante nosotros, abrir algo más que los ojos, ejercitar actos de mayor esfuerzo; pero la medida de este esfuerzo no quita ni pone realidad a aquel. El mundo profundo es tan claro como el superficial, solo que exige más de nosotros”(15) La realidad debe su ser, pues, a dos clases de aportaciones: una, la pone el objeto, la cosa en sí; la otra la pone el sujeto con su interpretación y su valoración. Pero que toda realidad necesite ser interpretada, no quiere decir que todo en ella sea interpretación, que todo sea “según el color del cristal con que se mira”. Existe, está ahí afuera, y nuestra interpretación, si respeta su ser en sí (si no es un mero producto del delirio o de la alucinación), lo que hace es descubrir algo que ella guardaba como potencia, y que solo llega a aparecer si nosotros queremos que aparezca (si, como el Príncipe con la Bella Durmiente, nos decidimos a darle el beso amoroso que la despierte). Es lo que también decía Ortega: “Tal vez la visión amorosa es más aguda que la del tibio. Tal vez hay en todo objeto calidades y valores que solo se revelan a una mirada entusiasta (...) Según esto, el amor sería zahorí, sutil descubridor de tesoros recatados”(16). Y en fin, dejemos que Ortega ponga el colofón a esta serie de argumentos: “Hay un primer plano de realidades el cual se impone a mí de una manera violenta, son los colores, los sonidos, el placer y el dolor sensibles. Ante él mi situación es pasiva. Pero (…), erigidos los unos sobre los otros, nuevos planos de realidad, cada vez más profundos, más sugestivos, esperan que ascendamos a ellos, que penetremos hasta ellos. Pero estas realidades superiores (…) para hacerse patentes nos ponen una condición: que queramos su existencia y nos esforcemos hacia ellas (…) La ciencia, el arte, la justicia, la cortesía, la religión son órbitas de realidad que no invaden bárbaramente nuestra persona como hace el hambre o el frío; solo existen para quien tiene voluntad de ellas (…) Si no hubiera más que un ver pasivo quedaría el mundo reducido a un caos de puntos luminosos. Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando: un ver que es mirar. Platón supo hallar para estas visiones que son miradas una palabra divina: las llamó ideas. Pues bien, la tercera dimensión de la naranja no es más que una idea, y Dios es la última dimensión de la campiña”(17).
Todo lo que conocemos del mundo, lo hemos construido los sujetos, aunque el material de construcción no lo hemos fabricado nosotros. Y así, por ejemplo, gracias a nuestra íntima predisposición (previa a la experiencia) a unificar los fenómenos como causas y como efectos, descubrimos esa parte del mundo en sí que, efectivamente, encaja y se comporta de acuerdo con nuestra categoría mental de causalidad. Es en la mente en donde reside la categoría de la causalidad y la que me permite descubrir que los objetos se comportan según ella dice… pero son las cosas las depositarias de esa relación causal, no es un mero invento mío. Yo soy el descubridor, pero lo descubierto está afuera. En suma: la verdad depende de nosotros, pero pertenece a las cosas. Efectivamente, para empezar, algo de las cosas, del mundo externo, está hecho con aportaciones del sujeto; el mundo real, para serlo, debe a nuestra contribución (subjetiva) buena parte de lo que es. “Una parte, una forma de lo real es lo imaginario”, dice también Ortega(8).Pero aquello en lo que consiste nuestra aportación subjetiva (nuestra interpretación, nuestra ordenación, la inclusión de lo que vemos dentro de nuestras categorías mentales… lo imaginado) forma asimismo parte del objeto, de lo que no somos nosotros. Es decir: es preciso un sujeto para que el objeto sea descubierto, pero este también es real, en el sentido de que existe fuera de nosotros. Así que, como decía María Zambrano, “las cosas se fundamentan en algo que yo poseo”(9), pero consisten en algo más que lo que yo les aporto. Incluso, añadiría Ortega, “para responder a ¿qué son las cosas?, tengo que preguntarme ¿qué soy yo?”(10), porque “tal vez es imposible descubrir fuera una verdad que no esté preformada, como delirio magnífico, en nuestro fondo íntimo”(11)… pero esa verdad está ahí afuera, pertenece a las cosas, no es un producto de nuestro pensamiento… que sería lo mismo que decir de nuestro delirio. “Todo concepto o significación concibe o significa algo objetivo –dice Ortega explicando a Kant… y a sí mismo de paso– (toda idea lo es de algo que no es ella misma), y, no obstante, es innegable que todo concepto o significación existe como pensado por un sujeto, como elemento de la vida de un hombre. Resulta, pues, a la vez subjetivo y objetivo”(12). Y también:“Las cosas no tienen ellas por sí un ser, y precisamente porque no lo tienen el hombre se siente perdido en ellas, náufrago en ellas, y no tiene más remedio que hacerles él un ser, que inventárselo”(13). Para que las cosas tengan un ser, pues, es preciso añadirles lo que les daría sentido. “No me basta con tener la materialidad de una cosa –afirma también Ortega–, necesito además conocer el ‘sentido’ que tiene, es decir, la sombra mística que sobre ella vierte el resto del universo”(14). Ese sentido lo descubro yo, pero está en el mundo, en las cosas. Vamos aclarando (espero) que la verdad es algo que está en las cosas, pero no en lo que en primera instancia ellas nos muestran, sino en un ámbito más profundo que, para ser descubierto y, más aún, para simplemente ser, necesita de nuestra colaboración. La verdad está fuera de nosotros, pero precisa de nosotros para ser des-velada. “Necesitamos, es cierto –confirma el mismo Ortega–, para que este mundo superior exista ante nosotros, abrir algo más que los ojos, ejercitar actos de mayor esfuerzo; pero la medida de este esfuerzo no quita ni pone realidad a aquel. El mundo profundo es tan claro como el superficial, solo que exige más de nosotros”(15) La realidad debe su ser, pues, a dos clases de aportaciones: una, la pone el objeto, la cosa en sí; la otra la pone el sujeto con su interpretación y su valoración. Pero que toda realidad necesite ser interpretada, no quiere decir que todo en ella sea interpretación, que todo sea “según el color del cristal con que se mira”. Existe, está ahí afuera, y nuestra interpretación, si respeta su ser en sí (si no es un mero producto del delirio o de la alucinación), lo que hace es descubrir algo que ella guardaba como potencia, y que solo llega a aparecer si nosotros queremos que aparezca (si, como el Príncipe con la Bella Durmiente, nos decidimos a darle el beso amoroso que la despierte). Es lo que también decía Ortega: “Tal vez la visión amorosa es más aguda que la del tibio. Tal vez hay en todo objeto calidades y valores que solo se revelan a una mirada entusiasta (...) Según esto, el amor sería zahorí, sutil descubridor de tesoros recatados”(16). Y en fin, dejemos que Ortega ponga el colofón a esta serie de argumentos: “Hay un primer plano de realidades el cual se impone a mí de una manera violenta, son los colores, los sonidos, el placer y el dolor sensibles. Ante él mi situación es pasiva. Pero (…), erigidos los unos sobre los otros, nuevos planos de realidad, cada vez más profundos, más sugestivos, esperan que ascendamos a ellos, que penetremos hasta ellos. Pero estas realidades superiores (…) para hacerse patentes nos ponen una condición: que queramos su existencia y nos esforcemos hacia ellas (…) La ciencia, el arte, la justicia, la cortesía, la religión son órbitas de realidad que no invaden bárbaramente nuestra persona como hace el hambre o el frío; solo existen para quien tiene voluntad de ellas (…) Si no hubiera más que un ver pasivo quedaría el mundo reducido a un caos de puntos luminosos. Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando: un ver que es mirar. Platón supo hallar para estas visiones que son miradas una palabra divina: las llamó ideas. Pues bien, la tercera dimensión de la naranja no es más que una idea, y Dios es la última dimensión de la campiña”(17).[1] San Agustín: “De vera religione”, cap. XXXIV, en “Ideario”, Espasa Calpe, Madrid, 1957, p. 14. [2] San Agustín: “Soliloquios”, en “Ideario”, Espasa Calpe, Madrid, 1957, p.158. [3] San Agustín: “De la verdadera religión”, en “Ideario”, Madrid, Espasa Calpe, 1957, p. 157. [4] San Agustín: “Del libre albedrío”, libro II: “Creer para entender”, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982 [5] Zambrano: “La agonía de Europa”. Trotta Editorial, p. 57. [6] Norbert Elias: “El proceso de la civilización”, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 35-36. [7] Louis A. Sass: “Locura y modernismo”, Ed. Dikynson, Madrid, 2014. [8] José Ortega y Gasset: “El Espectador”, Vol. I, ObrasCompletas, Tº 2, Madrid, Alianza, 1983, p. 20. [9] María Zambrano: “Filosofía y Poesía”, en “Obras reunidas”, Madrid, Aguilar, 1971, p. 177 [10] José Ortega y Gasset: “Unas lecciones de Metafísica”, Obras Completas, Tº 12, Madrid, Alianza, 1983, pág. 95 [11] José Ortega y Gasset: “El Espectador”, Vol. VI, Obras Completas, Tº 2, Madrid, Alianza, 1983, pág. 526. [12] José Ortega y Gasset: “Filosofía pura”, O. C. Tº 4º, Madrid, Alianza, 1983, p. 57 [13] José Ortega y Gasset: “En torno a Galileo”. Obras Completas, Tomo 5, Alianza, Madrid, 1983, pp. 84-85. [14] José Ortega y Gasset: “Meditaciones del Quijote”, O. C. Tº 1, Madrid, Alianza, 1983, pág. 351 [15] Ortega y Gasset: “Meditaciones del Quijote”, O. C. Tº 1, Madrid, Alianza, 1983, pág. 335 [16] Ortega y Gasset: “Las Atlántidas”, O. C. Tº 3, pág. 292 [17] José Ortega y Gasset: “Meditaciones del Quijote”, Obras Completas, Tº 1, Madrid, Alianza, 1983, pág. 336

