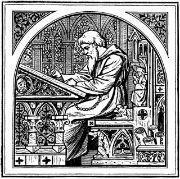El desierto es tan inabarcable como la noche. Como ella, su significado es la ausencia de significados. Vacíos, yertos, la vida se esconde en sus rincones y luego vuelve a sumergirse en lo informe. Y es a esa observación a la que debo mi grado y mi filosofía. Agito mi sable montado orgulloso en mi rocín encima de unas murallas, rodeados de jóvenes que esperan volver pronto a sus casas y la vida. No entienden lo que significa mi figura; no todos han nacido para ser héroes. Y no puedo admitir que ya es tarde para volver y olvidarme de que existen los tártaros, y sus ojos hambrientos tras las últimas dunas, listos para golpear en cuanto sepan que desfallezcamos. La guardia debe resistir, aunque la noche crezca y nadie sepa lo que hemos renunciado para alcanzar una gloria que nadie cantará. He envejecido y me amarga saber que, a diferencia de lo que creí cuando joven, no hay nadie mirándome ni sintiendo piedad por mi sacrificio. En mi habitación, cuando punza la soledad sin fruto vislumbro un hombre de mirada glauca manipulando un panel de mandos brillantes. Ambos nos miramos pero no me ve.

En los viejos días, la gente miraba puestas de sol para relajarse. Nuestra especie ha perdido el sol. Vivimos un gran éxodo. Deslumbrados por la técnica, seguimos siendo animales embarcados. Aprendemos demasiado tarde y morimos demasiado pronto.Nuestro nuevo hogar será algún día alcanzado. Hoy, viajamos en grandes embarcaciones de silicio impulsadas por viento solar. Hace 3 generaciones que perdimos contacto con nuestro antiguo hogar. Y sin embargo, nos inunda. Su arte, su memoria. Hemos partido hacia lo desconocido como especie y nos hemos encontrado como individuos en una cuna perpetua. Aunque la genética y la tecnología nos proporcionan comodidad segura, echamos en falta algo que los desdichados y felices hombres antiguos sintieron cada día: La virtud de la tierra, su vínculo con su raíz. Nos hemos hecho diente de león para que alguien distinto a nosotros prospere. Mi labor es controlar el rumbo y las constantes de la nodriza. Vivo para que haya alguien feliz dentro de siglos. Y él no nos comprenderá ya más. Pero basta de sentimentalismos. Aún tengo a los otros. A veces, en la soledad del espacio, creo ver extraños reflejos en el panel de la cabina. Alguien teclea algo en su minúsculo habitáculo y mira su pared en busca de palabras.

Llueve en Dundalk. Hoy no trabajo. He ordenado mi habitación y preparado comida. Intento ordenar la vida. Para relajarme de esa inmensidad a la que no logro confrontar una decisión, imagino vidas. He podido ver con la mirada de algún viajero muerto y quemado durante la peste negra mientras viajaba hasta aquí. He revisitado a una versión meditabunda de Giovanni Drogo escrutando la noche. He aparecido en la cabina de un sorprendido capitán de una nave espacial embarcada en una misión titánica. La lluvia repica y acompasa mi tecleo. Imagino que alguien me escribe, y duda sobre el plan trazado que debe asignarme. Yo espero, y mientras creo otras breves tramas, imagino encontrarlo y anudar una historia que me incluya y con los seres que mi imaginación moldea, nos reúna de una forma armónica en ese lado difuso de la frontera de la imaginación y el recuerdo. A diferencia de mis personajes, no he visto su rostro o figura. Alzo la vista a la pared vacía buscando las palabras precisas. Quizá sea lo mismo, y él es el verbo. Sigo formando frases y anhelando su encuentro. El Dios de mis mayores sigue escribiendo todas las novelas que vivimos. No ha cesado de llover.