Hay al respecto, para empezar, dos interpretaciones que llevan a situar en la circunstancia el origen de la angustia, en cuanto que la entienden como resultado de sendas desviaciones de la normalidad provocadas por causas objetivas: una de esas interpretaciones la aporta el modelo biomédico de la enfermedad, y según ella, la angustia, y consiguientemente los trastornos psíquicos, tienen su origen en una alteración bioquímica que se produce en el funcionamiento de nuestro sistema endocrino (el encargado de segregar nuestras hormonas) y/o nuestro sistema nervioso (el que regula la comunicación entre nuestras neuronas a través de los neurotransmisores). Según este modelo biomédico, las deficiencias hormonales o de neurotransmisores que darían origen a los trastornos psíquicos deben de ser tratadas bioquímicamente, es decir, por medio de psicofármacos. La otra interpretación que achaca a la circunstancia el origen de la angustia y de los trastornos psíquicos en general entiende que estos derivan de procesos de aprendizaje de comportamientos inadecuados llevados a cabo en nuestra interacción con el entorno. La alternativa a esos comportamientos que propone este modelo ambientalista es la terapia de conducta (cambio del comportamiento a través de un programa de reeducación basado en refuerzos adaptativos) o la terapia cognitiva (que lleve a un cambio en la interpretación de los referentes ambientales que han originado los trastornos).
De estas interpretaciones que proceden respectivamente del modelo biomédico y del ambientalista se infiere, pues, que si lográramos cambiar las circunstancias, las causas objetivas que originan los trastornos, deberían de corregirse estos. Ambos modelos son los que hoy están vigentes en la psiquiatría y en la psicología, tanto las que rigen en el ámbito académico como las que efectivamente se aplican en la clínica.
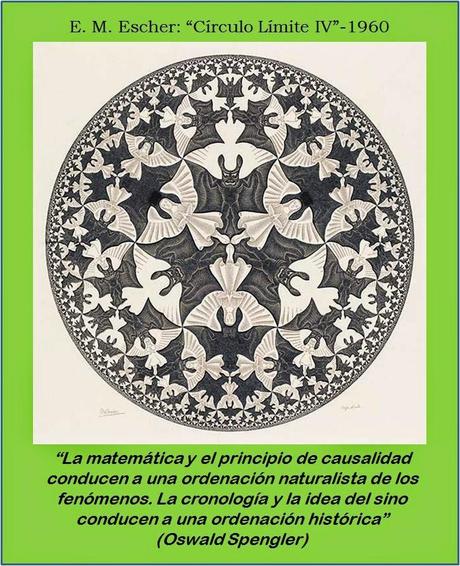 Desde una interpretación contrapuesta a las citadas, y a la cual me adscribo, la angustia es un sentimiento congénito, nos es, para empezar, consustancial y no depende para existir de causas objetivas, de motivos externos que la provoquen. No es pues un sentimiento reactivo, que surja de nuestra interacción con nuestra circunstancia orgánica o con la ambiental, que lo único que hacen es desencadenarla cuando no mantenemos con ellas una relación adecuada. Y al contrario, podemos reconducir esa angustia hacia otros sentimientos menos ingratos, o decididamente positivos, si nuestra forma de confrontarnos con esa circunstancia lo propicia. La interpretación de la angustia en cuanto que sentimiento que nos acompaña desde nuestra entrada en el mundo viene, por otro lado, a coincidir con la expresada mitológicamente por la doctrina cristiana del pecado original.
Desde una interpretación contrapuesta a las citadas, y a la cual me adscribo, la angustia es un sentimiento congénito, nos es, para empezar, consustancial y no depende para existir de causas objetivas, de motivos externos que la provoquen. No es pues un sentimiento reactivo, que surja de nuestra interacción con nuestra circunstancia orgánica o con la ambiental, que lo único que hacen es desencadenarla cuando no mantenemos con ellas una relación adecuada. Y al contrario, podemos reconducir esa angustia hacia otros sentimientos menos ingratos, o decididamente positivos, si nuestra forma de confrontarnos con esa circunstancia lo propicia. La interpretación de la angustia en cuanto que sentimiento que nos acompaña desde nuestra entrada en el mundo viene, por otro lado, a coincidir con la expresada mitológicamente por la doctrina cristiana del pecado original. A partir de aquí, esta interpretación que remite la angustia a nuestros mismos orígenes, se bifurca, a su vez, a la hora de proponer alternativas que nos permitan superarla. Tradicionalmente, se ha considerado que nacer, entrar en la vida es una disminución, un venir a menos. “Para (los) pueblos primitivos la existencia del hombre en el cosmos se considera como una caída”, decía, efectivamente, el antropólogo e historiador de las religiones Mircea Eliade. Consiguientemente, esos pueblos elaboran rituales que periódicamente los devuelven simbólicamente al mundo que perdieron al nacer, al paraíso de los orígenes, allí donde las angustiosas perturbaciones que aparecieron al “caer” en esta vida ya no existirían. Puesto que venir a la vida conlleva de forma ineludible ese modo de sufrimiento que culmina en la angustia, la guía para saber cómo sobreponernos a él ha de provenir, según esta perspectiva, de nuestra nostalgia, la que nos señala la vuelta atrás, la renuncia, de una forma al menos sucedánea, al mundo y a la vida, la desvinculación, pues, respecto de todas las complicaciones que conlleva el hecho de vivir.
Ya en los tiempos en los que apareció la filosofía, esa perspectiva que empuja a ver la vida como un venir a menos pasó a ser, hasta que llegó Aristóteles, la más característica; y así, Platón decía que al nacer hemos venido a caer en un mundo engañoso, en el que rigen las apariencias, las falsas imitaciones de la verdad, esto es, de las Ideas, que dejamos atrás cuando nacimos, y que solo recuperaremos regresando allí, saliendo de la caverna de este mundo que nos muestran los sentidos, “recordando” ese otro mundo perfecto al que una vez pertenecimos y en el que, consiguientemente, la zozobra que aquí nos acompaña desaparecería. Citas, Vicente, a Plotino, que, fiel a la doctrina platónica, decía precisamente: "Tú eras ya el todo, y a causa de tal adición te convertiste en algo menor que el todo (…) Al convertirte en algo dejaste de ser Todo. Le añadiste una negación. Y esta situación perdurará hasta que elimines tal negación. Te engrandeces, por tanto, en el momento en que rechaces cuanto no es el Todo". El Todo es ese mundo idílico que dejamos atrás y al que solo volviendo allí (hacia lo que “existía” antes de que hubiera vida) podremos, según Plotino, recuperar.
En la era moderna encontramos como destacado referente de esta interpretación, de esta regresiva manera de situarse en el mundo a Jean-Jacques Rousseau, que decía: “Todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas: todo degenera entre las manos del hombre”. Según esto, de lo que se trataría es, nuevamente, de regresar, de recuperar al buen salvaje que llevamos dentro, el que no habría salido aún del estado natural, porque –decía también Rousseau: “Los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos: no hay perversidad original en el ser humano”. Así que superaremos nuestra angustia congénita (superaremos las perturbaciones que conlleva el hecho de vivir), anulando todo lo que nos vincula a este engañoso mundo de “apariencias”, según lo decía Platón, de “artificios civilizadores”, hubiera preferido decir Rousseau, que así dejaba escritas sus implícitas recomendaciones en “El Emilio”: “El hábito más dulce del alma consiste en una moderación de goce que deja poco lugar al deseo y al disgusto. La inquietud de los deseos produce la curiosidad, la inconstancia; el vacío de los turbulentos placeres produce el hastío (…) De todos los hombres del mundo, los salvajes son los menos curiosos y los menos hastiados; todo les es indiferente: no gozan de las cosas sino de ellos mismos; pasan su vida sin hacer nada y no se aburren jamás”. No muy diferentes, pues, sus propuestas de las de los estoicos que predicaban la ataraxia o de las de los budistas que predican el desapego.
La otra interpretación, en fin, que nos queda sobre cómo reconducir las perturbaciones que traemos al nacer es la que mira hacia delante, la que ve en las insuficiencias que desde entonces nos acompañan no algo que invite a volver atrás, sino a construir la manera de superarlas mirando hacia el futuro. “El hombre –decía precisamente Ortega y cuyas palabras, cómo no, suscribo– comienza por ser su futuro, su porvenir. La vida es una operación que se hace hacia delante”. Ya Hegel lo había advertido: “El hombre (…) tiene que hacerse a sí mismo lo que debe ser; tiene que adquirirlo todo por sí solo, justamente porque es espíritu; tiene que sacudir lo natural”. El estado natural (lo que somos al nacer) no era para Hegel algo que hubiera que recuperar, sino que se trataba de trascenderlo, de aproximarse al Espíritu, en donde residiría la nunca del todo alcanzable superación de nuestras perturbaciones, de nuestra angustia congénita.
La vida, pues, es una tarea de reparación de nuestras consustanciales insuficiencias o, dicho en los términos de la mitología cristiana, una forma de redimir nuestro pecado original (algo que, por otro lado, no se han tomado demasiado en serio los católicos, que tienden a tomar como modélica la vida contemplativa, la que lleva al desapego del “mundanal ruido”). Aterrizamos, pues, en la realidad para construirnos en ella un proyecto de vida reparador, que haga que nuestro paso por el mundo pase a ser, no el resultado de un error o de una “caída”, sino el intento de contrarrestar nuestra desazón congénita, de modo que nuestra trayectoria vital nos lleve a justificar el hecho de estar aquí, en el mundo, gracias a que disponemos de esa finalidad. Y es que si lo que hubiéramos hecho naciendo fuera decaer, la vida se convertiría en algo inevitablemente deprimente, mientras que si entendemos que, en algún sentido, vamos a más, la vida pasará a ser algo atractivo y estimulante.
Y permíteme decirte, Vicente, que creo que no he sabido juzgar adecuadamente tu postura al respecto de todo esto. Es cierto que te situaba más próximo a esa línea de pensamiento que conecta con el budismo, y que ahora creo ver que, sin desvincularte del todo de ella, tiendes puentes hacia esta otra que permite entender la vida como un proceso de enriquecimiento acumulativo… ¡espiritual, claro, que de pobres no tenemos la pinta de saber salir!

