Hubo uno época, cuando apenas eran unos críos, en que Pajarito Tamai y Marciano Mirando eran inseparables. No importaba que el uno tuviera vedada la entrada en la casa del otro y viceversa. Eran compinches, camaradas de pillerías que recordarán cuando ya es tarde porque "los recuerdos son así: uno agranda las cosas o las vuelve a ver con ojos de changuito".
El caso es que los changuitos que fueron Pajarito y Marciano comenzaron a distanciarse y terminaron por ser enemigos irreconciliables. "No en vano eran hijos de sus padres; lo que se hereda no se roba, dicen", y estos dos bien pareciera haber heredado la enemistad de sus padres: Oscar Tamai y Elvio Miranda.
De los dos progenitores "ninguno recordaba cuál había sido el principio del disturbio. Una noche de esas en que los dos se dejaban estar hasta el amanecer en un bar, se habían desconocido. No se acordaban por qué. [...] Y los dos se habían olvidado, sí, de la causa del enojo, pero no se olvidaron de que tenían algo pendiente". Así que, cuando ambos terminan siendo vecinos y, para más inri, ladrilleros, ese algo pendiente se enquista y crece.
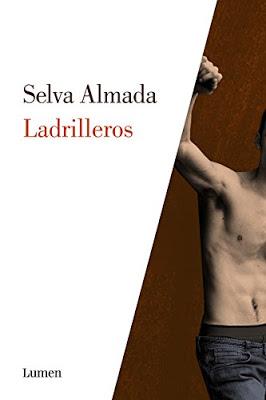
En el ambiente del que vienen las familias Tamai y Miranda y en el que se crían Pajarito y Tamai bien pareciera también que nada se roba, se adquiere, se compra, se inventa o se trae nuevo. Todo se hereda, como la impronta que es la costumbre, como el círculo vicioso y cerrado que se recorre una y otra vez sin encontrar y ni tan siquiera sospechar que pudiera haber salida.
Cercadas por ese círculo viven las mujeres que saben que, "aunque los hijos se hacen de a dos, una siempre está sola para traerlos al mundo"; las que dan por hecho que "los hombres golpean a sus mujeres alguna vez en la vida. A eso también lo había aprendido". Como también en un momento dado aprenden los hombres encerrados en esa misma circunferencia que ahora "tenía una familia y un hombre de verdad tiene que cuidar de su familia". Lástima que lo que también entienden esos hombres que es ser un hombre de verdad sea lo mismo que les impide cuidar de sus familias, "porque lo que le pasó le pasó por su culpa. Por haber llevado la vida que llevaba. Él los había dejado desamparados, a ellos que eran su familia". Y es que "un hombre es manso hasta que el alcohol le nubla la cabeza y se presenta la oportunidad de hacerse el guapo".
En ese mismo ambiente viciado de ese círculo vicioso crecen niños como Pajarito y Marciano, primogénito el segundo y primer hijo varón el segundo (lo cual casi es lo mismo que ser primogénito porque un varón para algunos padres es como "una prolongación suya, de su apellido y de sus mañas"). El pequeño Miranda idolatra a Elvio. El pequeño Tamai teme al Tamai grande. Y el miedo reconvertido en desafío asusta a Oscar al reconocerse en su propio hijo.
Así que Pajarito y Marciano crecen de algún modo a imagen y semejanza de sus padres y enfrentados por la enemistad irracional que es el espejo en el que uno devuelve la imagen del otro.
"Daba gusto verlos luchar.
Se diría que cada uno fue tomando conciencia de su propio cuerpo durante esas riñas: cómo los puños se iban endureciendo, cómo los brazos se iban volviendo más largos y elásticos, cómo se hinchaban las venas del cuello acarreando sangre a los corazones agitados, cómo los vientres se iban poniendo más planos, y cómo iba creciendo el bulto adentro de los pantalones.
Rozando, estrechando, empujando y golpeando el cuerpo del otro se dieron cuenta de los cambios que la edad operaba en el propio. Y en alguno de esos forcejeos se habrán visto a sí mismos, duplicados, como en un espejo".
Ladrilleros es una novela muy física, desde esos cuerpos varoniles de músculos cincelados por el trabajo físico y las peleas hasta la atracción sexual entre mujeres y hombres, y supeditado todo ello a ese calor sofocante que pega a los personajes a sus destinos como las moscas caen en verano en la trampa del papel adhesivo.
A Selva Almada la descubrí en el blog de Rosa Berros Canuria y ella hizo lo propio en el de Juan Carlos Galán (así que aquí dejo el testigo por si alguien lo quiere recoger). La argentina impregna su prosa de localismos cuyo significado se saca del contexto y que más que entorpecer la lectura a los lectores foráneos incluso creo que le viene bien. Aboga por la economía de palabras y la cuidadosa elección de las mismas. Su escritura es afilada, certera, concisa, directa, limpia, como el filo de esas sevillanas que son un complemento más sin en el que los hombres de esta historia no salen de sus casas.
"A él nunca le gustaron las armas de fuego; siempre prefirió el arma blanca: liviana, certera. Si un día iba a matar a alguien, quería que fuera cuerpo a cuerpo.
Una navaja es casi la continuación de la mano que la sujeta: debe sentirse cómo se va la vida del otro por el tajo, la sangre enemiga chorreando hasta el mango y humedeciendo la mano que empuña el arma.
Ahora lo sabe. Ahora sabe cómo es la cosa de los dos lados: apuñalar y ser apuñalado".
El filo de las palabras de esta novela es la continuación de la mano que escribe de Selva Almada, y la historia que en ella cuenta, al igual que la cita precedente, tiene sabor a tragedia. No en vano, se barrunta desde el principio que esta historia termina como el rosario de la aurora. Comienza por el final, en un parque de atracciones parecido tal vez a aquel otro al que en una ocasión se escaparon de niños Pajarito y Marciano; un parque en el que a alguien "se le doblan las rodillas y cae. Otra vez como por un tubo negro. Otra vez está echado en el barro. Arriba el cielo blanquísimo. El mismo frío en los huesos. La misma soledad del parque". Y desde ese final la argentina nos lleva atrás y adelante en el tiempo para que vayamos sintiendo cómo se fragua la tragedia.
He recordado leyéndola mis primeros encuentros con Laura Restrepo en La novia oscura y Leopardo al sol, así como mi lectura de de Silvia Avallone. Supongo que mi asociación se debe a que Almada domina los ambientes oprimidos y deprimidos cultural y económicamente. No necesita explicarlos ni describirlos, se limita a plantarnos allí como plantados sin remedio están sus personajes.
Uno de ellos, Marciano Miranda, fantasea con irse a vivir a Entre Ríos. Estuvo tan solo una vez de niño con su papá pero se le antoja que "allá, hasta el carácter de la gente debía ser más amable. Acá no se puede, acá todo tiene que ser violento, a la fuerza".
Yo también siento que en el mundo en el que habitan las dos familias de los dos ladrilleros, tan en las antípodas del mío, todo es violento, a la fuerza. Pero es precisamente la violencia y la fuerza de las palabras de Selva Almada las que me arrastran hipnotizada por las páginas de esta novela y me hacen beberla; las que me hacen entrar en ella sintiendo rechazo por todos su personajes y salir queriéndolos a todos ellos un poquito. A unos antes, a otros después, pero a todos los quiero en algún momento. Y por todos ellos y sus vidas, embargada de impotencia, no puedo evitar exclamar, como concluye al final uno de los personajes secundarios de esta novela: "¡Qué desperdicio, mierda!"

