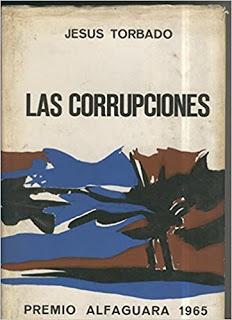
Hay dos tipos de libros, si los contemplamos desde la perspectiva del paso del tiempo: los que no envejecen y los que sí lo hacen. Y dentro de los que sí acusan el paso del tiempo se podría establecer otra bifurcación: los que envejecen bien y los que envejecen mal. En ocasiones, descubrimos con una infinita tristeza que ciertas obras que nos maravillaron durante la adolescencia o la juventud se nos desmoronan cuando las revisitamos en la madurez. ¿Nos hemos hecho viejos nosotros o han sido ellas? Por instinto de protección (o quizá por una mera cuestión de vanidad), tendemos a creer que son ellas quienes se agrietan, se enmohecen o pierden lustre.
Hacia mis 16 años, más o menos, leí Las corrupciones, de Jesús Torbado, una novela que se publicó el año en que yo nací. Y me fascinó. Me llenó de ventoleras existenciales, de ganas de viajar, de aprender idiomas, de conocer otros mundos alejados del mío. Ahora, casi cuarenta años más tarde, no me produce ninguna impresión. Le veo las costuras, los tics coyunturales, las ideas manidas, los trucos del oficio. ¿Qué conclusión extraigo? Ninguna. O al menos ninguna negativa. Me siento feliz de haber sido un lector juvenil de esta obra, y le tributo una enorme gratitud por las sensaciones que me deparó. Que ahora me deje frío no tiene por qué ser un demérito atribuible sólo a la obra.
Anoto aquí las frases que subrayé con lápiz rojo hacia 1982: “El amor de los hombres es infinito y cada día se alarga y se alarga. Pero a mí se me rompió”. “Un hombre se hace comunista o fraile cuando decide ser feliz de un modo concreto que excluye a todos los demás, o bien cuando alguien le engaña advirtiéndole que sólo allí encontrará la verdadera felicidad que busca”. “Como todo ser inteligente, no se dejaba llevar por ideas prefabricadas, por consignas de partidos”. “Querer corregir a los demás es querer que sean infelices”.

