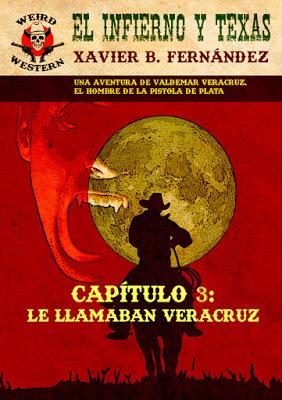 Yo estaba sentado a la puerta de mis caballerizas,
las que heredé de mis padres, cuando llegó el forastero. Lo vi avanzar por la
calle mayor, muy lentamente, con el caballo al paso y el sol declinante a la
espalda. El caballo iba cabizbajo, señal de que estaba muy cansado. Era un
mustang negro magnífico. El extranjero llegó a mi altura y se detuvo.
—¿Cómo se llama este pueblo, muchacho? —preguntó.
—Se llama Transilvania, señor.
Yo estaba sentado a la puerta de mis caballerizas,
las que heredé de mis padres, cuando llegó el forastero. Lo vi avanzar por la
calle mayor, muy lentamente, con el caballo al paso y el sol declinante a la
espalda. El caballo iba cabizbajo, señal de que estaba muy cansado. Era un
mustang negro magnífico. El extranjero llegó a mi altura y se detuvo.
—¿Cómo se llama este pueblo, muchacho? —preguntó.
—Se llama Transilvania, señor.—¿Hay hotel en Transilvania? —No, señor. Sólo hay saloon. Pero no alquilan habitaciones. Y no le recomiendo que se quede a pasar la noche en este pueblo. —Mi caballo necesita descansar ¿Puedes hacerte cargo de él? —Claro, señor. Es medio dólar por el alojamiento y otro medio por el forraje. Por medio dólar más lo puedo cepillar, y limpiarle los cascos. El forastero rebuscó en los bolsillos de su chaleco, debajo de su guardapolvo. Todas sus ropas eran de color negro. Salvo el pañuelo que llevaba al cuello, que era verde, con un estampado de pequeñas flores blancas y rojas. Producía un extraño contraste con la austeridad de su ropa negra. Me fijé en que llevaba un reloj de bolsillo, porque la leontina le cruzaba el pecho, de lado a lado y de bolsillo a bolsillo del chaleco, como solía llevarlo Albino Bill. El escaso sol que se filtraba por entre las nubes le arrancaba destellos. También me fijé en que llevaba dos revólveres, uno a cada lado. Y eran diferentes. Uno brillaba más que el otro. Por fin, encontró dos monedas de plata de un dólar cada una. Las lanzó en mi dirección. Las cacé al vuelo. —Aquí tienes. Esto cubre alojamiento, forraje y limpieza. —Sobra medio dólar. —Me lo debes. Ya pasaremos cuentas luego. —Muy bien. —Llevé el caballo a un establo, lo desensillé, le llené el pesebre y puse un cubo de agua a su alcance. Empecé a cepillarlo. El forastero aprovechó para echar un vistazo. —Esto está muy vacío. —Este es un pueblo muy pequeño. Y la gente suele tener su caballo en su propio establo. —¿Y los que están de paso? —Nadie pasa por Transilvania, señor. —¿Cómo te llamas, chico? —Ismael, señor. Para servirle ¿Y usted? —Veracruz. Valdemar Veracruz. —¿No había un famoso pistolero en Arizona que se llamaba así? Hace tiempo, antes de la guerra. Se escribieron novelas sobre él. Decían que había muerto. —Las novelas exageran. Y las noticias sobre mi muerte, también. —¿Qué le pasó? —Colgué el revólver. —¿Y ahora lo ha vuelto a descolgar? —La respuesta breve es sí. —¿Y la larga? —Tú y yo no nos conocemos tan bien. Aún. Se fijó en la foto de los dos hombres y la mujer negros que tenía clavada en una de las vigas de madera. La que el otro forastero llevaba en las alforjas. No quise enterrarle con ella, no sé muy bien por qué. Quizá porque enterrar a un hombre con sus recuerdos es como enterrarlo dos veces. Y la tenía allí colgada, tampoco sé muy bien por qué. Quizá para recordarlo. Porque mientras alguien te recuerda no estás muerto del todo. —¿Parientes tuyos?—Preguntó. —No, señor. No tengo parientes negros. Soy irlandés de pura cepa. La foto pertenecía a un forastero que vino al pueblo antes que usted, hace una semana. Es ese de la izquierda, el del uniforme de caballería. —¿Qué le pasó? —Albino Jim le mató. —¿Albino Jim está aquí? —Sí, señor. Es el sheriff ¿le conoce? —No personalmente. Pero hubo un tiempo en que era casi tan famoso como yo. Hasta que desapareció. Algunos dijeron que había muerto. Los que dijeron eso tenían razón, pensé. Pero no lo dije en voz alta. —Me gustaría verle ¿Dónde está la oficina del Sheriff? —Este pueblo no tiene oficina del Sheriff, y Albino Jim no suele dejarse ver hasta que anochece. —Sí, recuerdo que esa era su costumbre. El sol quema fácilmente esa piel suya tan blanca… ¿Dónde puedo encontrarle al anochecer? —En el saloon, normalmente. Pero es mejor que no se lo encuentre. Créame. Es un hombre muy peligroso. —Solía serlo, sí. —Ahora es mucho más peligroso que antes. —Yo también, chico ¿Dónde está el saloon? —Al otro lado de la calle. No tiene pérdida, aquí sólo hay una calle. —Creo que iré a beber un poco de agua fresca. El polvo del desierto me ha dejado la garganta seca. —Aquí tengo agua de sobra, señor. Y fresca, del pozo. Puede servirse. Pero no vaya al saloon. —También necesito comer algo. —La comida que sirven en el saloon es asquerosa. El dueño sólo sabe cocinar gachas con tocino, y les pone muchísimo ajo. —Nadie les pone ajo a las gachas. Bueno, los italianos creo que sí. —El señor Dimitrescu también. Aquí tengo pan, carne seca y un poco de queso. Puede comer lo que quiera, a cuenta del medio dólar que le debo. Pero no vaya al saloon. —Te lo agradezco, chico. Pero voy a ir de todos modos. —Señor, pronto anochecerá. —No le tengo miedo a la oscuridad. —Quizá debería. —Quizá. Cuida bien de mi caballo. Veracruz salió a la calle y caminó despacio, en dirección al saloon. Dejé de cepillar al caballo y le seguí. Lo prudente habría sido quedarme allí y ocuparme de mis asuntos, pero me podía la curiosidad. Le vi entrar en el saloon. Me asomé a la puerta. Y, para mi sorpresa, vi que Albino Jim, Betty la Roja y Orlock estaban sentados alrededor de la mesa del rincón, jugando a las cartas. Era raro que salieran de sus madrigueras tan pronto, pero a veces lo hacían. Contra lo que mucha gente cree, la luz del sol no mata a los de su especie, aunque los debilita mucho. Pero, de todas formas, el sol nunca brilla demasiado sobre Transilvania: para hacerlo antes tiene que atravesar la espesa capa de nubes oscuras que nos cubre a perpetuidad. Veracruz no saludó a nadie, aunque era notorio que todos los presentes le seguían con la mirada mientras se acercaba al mostrador. Le miraban como miran los coyotes al conejo que se está poniendo a su alcance.

Próximo capítulo:

