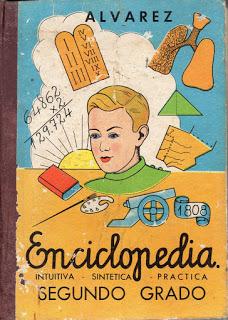
Leocadio era su auténtico nombre, según la inscripción en el registro civil tras su nacimiento. Para los amigos y conocidos era simplemente Leo, un tipo peculiar:
—Tú pregunta, pregunta, que soy una enciclopedia.
Lo decía y se quedaba tan pancho. Cualquiera que no lo conociera pensaría de él que era un pedante; pero no, nada más lejos. Simplemente no le gustaba demostrar su desconocimiento de casi todo y reconocer que no sabía apenas nada. Estudios creo que, como mucho, tenía los primarios, porque su padre lo secuestró muy tempranamente y, por razones de necesidad familiar, se lo llevó a los doce años consigo para que le echara una mano en la finca con las vacas. Trabajo duro el que había en aquella España rural de principios de los años cincuenta. Su padre, Eulalio, pensaba que eran muchas las bocas que había que alimentar en la familia, que hacían falta más manos en el establo y que el colegio era un lujo que no se podían permitir. Por eso, un buen día se presentó en la escuela, entró en el aula donde estaba Leo, se quitó la gorra respetuosamente y, sin dar siquiera los buenos días al maestro, más por timidez que por mala educación, se dirigió visualmente a su hijo y, sin mediar palabra, ladeó la cabeza hacia la puerta, a la vez que hacía un movimiento con el pulgar de la mano derecha señalándola,de tal forma que el niño interpretó correctamente aquel gesto como un "venga, recoge y vámonos". Todos enmudecieron,los alumnos y también el maestro, quien se quedó haciendo cábalas mentales sobre quién sería el siguiente en desertar de las filas escolares. Y, desde ese día, Leo cambió los libros por la faena con las vacas. Pronto se especializó en repartir el forraje a los animales, darles de beber, limpiar el establo y ordeñar las ubres en esos cubos de zinc. Y la escuela, lo aprendido en sus años de niñez, fue quedando lejos, en el recuerdo, como algo propio de la infancia. Y Leo creció y se hizo un hombre. Y después, cuando los padres se fueron haciendo mayores, heredó el establo y las vacas. Y de vez en cuando iba a la taberna del pueblo a tomar un chato de vino o a echar una partida con los amigos. Y siempre que salía un tema, él invariablemente decía:
—Tú pregunta, pregunta, que soy una enciclopedia.
Daba igual de lo que hablaran: del tiempo, de la cosecha, de política (esto siempre en voz baja) o de lo que fuera. Y como todos le conocían de sobra, nunca se extrañaron de la atrevida salida de tono del amigo de partida. Ya estaban acostumbrados. Y es que Leo era un buen tipo. Muy bocazas y fanfarrón, pero buen tipo en el fondo.
—Dicen que van a mandar un cohete a la Luna —decía Matías mientras ponía la ficha del tres doble tras dar un golpecito con ella en la mesa. —Sí, lo he oído en el parte por la radio. Cosa de los americanos —replicaba Leo. —Y, digo yo, que si andan pinchando las nubes con tantos cohetes, que a lo mejor joroban el tiempo y luego ni llueve ni na —intervenía Paco—. ¿Tú qué dices, Matías? —No sé. Pregúntale a Leo. —Tú pregunta, pregunta, que soy una enciclopedia —contestaba el aludido sin levantar la vista de la mesa en la que jugaban al dominó.Pero nunca respondía nada. Tampoco nadie esperaba una respuesta. Por eso seguían con la partida como si nada.

