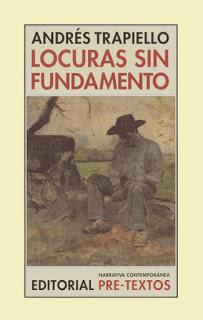
“¿A quién le importa lo que le pasa a alguien al que no le pasa nada?”, anota con estupor el leonés Andrés Trapiello en una de las primeras páginas de Locuras sin fundamento, que constituyó la segunda entrega de su “Salón de pasos perdidos”. Por fortuna, la perplejidad levemente coqueta que empapa este interrogante no detuvo su mano, que siguió anotando sus observaciones paisajísticas, sus filias y fobias literarias, sus visitas al Rastro, sus aforismos o sus opiniones sobre arte moderno. Todo cabe en estas páginas porque todo cabe en la vida; y su objetivo es dejarnos constancia de tales océanos exteriores e interiores.Así, descubrimos su gran amor por las letras del portugués Fernando Pessoa; su distancia fría con respecto a la producción literaria de Vicente Aleixandre (“que no es nada, ni buena ni mala, que no está ni mal ni bien escrita”); la curiosa forma médica en que define la prosa del más conocido de los escritores monoveros (“En Azorín cada palabra parece que tiene una úlcera de estómago”); o el llamativo encuentro que mantuvo con María Zambrano, que se erige en uno de los episodios más espectaculares del volumen. Todas estas secuencias, redactadas sin acrimonia pero con exactitud, parecen vertebrarse o justificarse sobre una frase que se encuentra en la mitad del libro y que revela el pensamiento profundo del diarista: “Maestros hasta el momento de ponerse a escribir. Después estorban siempre”.Pero en este tomo no solamente hay literatura, sino muchas más palpitaciones y muchos más intereses: la reflexión sobre la melancolía o el abatimiento que casi siempre impregna las nanas infantiles (“Es como si desde chicos nos quisieran hacer inmunes a ese veneno de la tristeza, proporcionándonoslo en pequeñas dosis”), algunas notas de misantropía (“¿Cómo hace la gente para ser feliz fuera de casa?”), interesantes observaciones donde se mezclan psicosociología y humor (“Si nos adivinaran los pensamientos, no podríamos salir de casa; si adivináramos los de los demás, querríamos estar fuera de ella todo el día”), destellos poéticos (“Nada llena más una casa que la respiración de un niño dormido”) o anécdotas familiares (casi al final del tomo nos cuenta que su padre jugaba a las cartas en su vejez con tres amigos suyos fallecidos en la guerra, para que su recuerdo no quedase malherido por la amnesia).Y no quisiera dejar fuera un párrafo en el que Andrés Trapiello reflexiona sobre sí mismo y sobre la composición de estas páginas, porque me parece que condensa maravillosamente el espíritu de este volumen: “El mapa de mi alma como tenga que levantarse a partir de estas anotaciones será un mapa lleno de inexactitudes y vaguedades, como la cartografía colombina. Lo único seguro es que el continente soy yo. Playas, islas, ríos y selvas deben ponerse un poco a ojo, donde caigan. Los planos de los tesoros deben alzarse a mano y por aproximación”.

