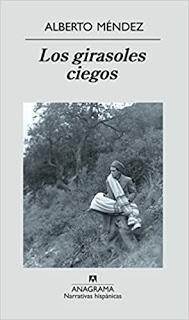
Cuánto me emocionó el libro Los girasoles ciegos la primera vez que lo leí (fue en 2005, si la memoria no me traiciona); y cuánto me emociona de nuevo cuando lo reseño para dejarlo apuntado en mi blog. Se trata de unos cuentos soberbios, de brillantísima factura, que Alberto Méndez construye con una pericia asombrosa. En ellos, convertidos ya sus protagonistas en personajes inmortales de nuestra literatura, encontramos la melancólica historia del capitán Alegría, que deserta del bando franquista en las postrimerías de la guerra civil de 1936, cuando sabe que están a punto de ganarla; la escalofriante historia del joven poeta Eulalio, sufridor de horrendas peripecias; la progresiva derrota moral y vital de Juan Senra, quien acepta ser víctima para que otro se infame con la atroz etiqueta de verdugo; o la prodigiosamente bien contada historia del hombre escondido y el diácono libidinoso. Cuatro piezas memorables que podrían figurar en cualquier antología.
Y qué podría decir de las frases que subrayé antes o que subrayo ahora. Valga este resumen: “No se atrevió a rezar para no llamar la atención de Dios y de su ira”. “Hay una oscuridad para los vivos y otra oscuridad para los muertos”. “Trató de imaginarse en qué idioma hablan los difuntos”. “Hagas lo que hagas, siempre tendrás a la mitad de tu gente en contra”.
No quiero analizar más cosas de este libro. No deseo convertirlo en un objeto de “análisis”. Simplemente quiero dejar apuntado mi gozo por haber tenido la suerte de encontrarme con él. Nada más. Nada menos.

