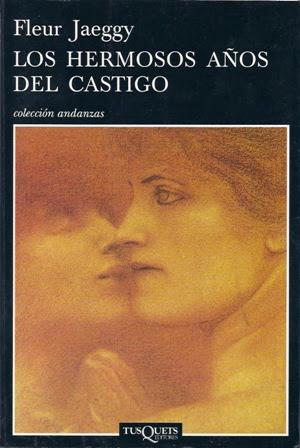 Edición:Tusquets, 2009 (trad. Juana Bignozzi)Páginas:120ISBN:9788483831083Precio:13,00 €
Edición:Tusquets, 2009 (trad. Juana Bignozzi)Páginas:120ISBN:9788483831083Precio:13,00 €Pero perseveraba en el placer de llegar hasta el fondo de la tristeza, como en un despecho. El placer del desasosiego. No me resultaba nuevo. Lo apreciaba desde que tenía ocho años, interna en el primer colegio, religioso. Y pensaba que a lo mejor habían sido los años más bellos. Los años del castigo. Hay una exaltación, ligera pero constante, en los años del castigo, en los hermosos años del castigo.
Cuando escribo una reseña, cuando trato de sintetizar mi análisis de una obra en unos pocos párrafos, me siento en cierto modo una impostora. Porque un comentario no deja de ser una perspectiva parcial, y sin duda limitada, del alcance del libro. Podría ser más exhaustivo. Podría ser distinto. Siempre quedan temas en el tintero, con algunos títulos más que con otros. Y, sí, este es uno con los que esta sensación se acentúa: Los hermosos años del castigo (1989), la cuarta novela de Fleur Jaeggy (Zúrich, 1940), una novela tan precisa, tan concentrada, tan sutil, que resulta inabarcable. La autora, aunque suiza de nacimiento, ha vivido en Roma, París y Milán, y escribe en italiano. Pese a ser más bien poco prolífica (hasta la fecha ha publicado siete novelas breves y un libro de relatos), goza de un gran prestigio por la exquisitez de sus narraciones (una escritora de culto, podríamos decir, si bien de un tiempo a esta parte la expresión «de culto» se ha extendido tanto que ya no actúa como un indicativo fiable).Los «hermosos años del castigo» remiten al internado, un distinguido internado suizo para chicas, donde la protagonista se formó. En esta novela, escrita en primera persona, recuerda sus catorce años, la edad de tantos despertares y tantas contradicciones, como la que evoca el juego de palabras del título: «Ya había pasado casi siete años en el colegio y aún no había terminado. Cuando se está allí dentro, una imagina cosas grandiosas sobre el mundo, y cuando se sale, a veces desearía volver a oír el sonido de la campana» (p. 21). En el centro confluían muchachas de todo el mundo, se hablaban diversos idiomas, pero la protagonista, que no revela su nombre (en un determinado momento sabremos que es «la italiana»), se fija en una alumna nueva: Frédérique. Y, como en tantas historias de amistades femeninas, la narradora, en apariencia pasiva, se deja deslumbrar por Frédérique. Esta última parece ser «más» en todas las cualidades deseables para una adolescente encerrada: más adulta, más atractiva, más inteligente, más experimentada. O, al menos, así es a los ojos de la protagonista, que ansía acercarse a ella, ser su amiga. Encarnan el tipo de relación que surge por la ambición de parecerse al otro, y en el que la atracción es tan intensa como los celos.La narradora reconstruye el microcosmos del internado, la particularidad que comparten todas las jóvenes educadas en uno (porque ella misma las señala como un colectivo: «Nos une una extraña familiaridad, un culto a los muertos», p. 94). Compara las habitaciones, la obligación de compartirlas, con la cárcel. Cada estudiante tiene un rol, siempre según la percepción de la protagonista: Frédérique, tan deseada; la chica negra, hija de un jefe de Estado africano, que fue recibida con honores por los profesores y desde entonces todas la miran con suspicacia, recelosas de su posición social; la alemana, compañera de habitación de la protagonista, de quien dice no recordar el nombre porque siempre le resultó anodina, a diferencia de Frédérique. La narradora se considera a sí misma todavía aniñada, acomplejada por no dormir aún en la zona de las mayores; una actriz secundaria al lado de Frédérique. En el libro no falta tampoco la cuestión del distanciamiento de los padres: en un encierro, todas arrastran, a su manera, la herida de la ausencia. La protagonista, de forma muy sutil, deja entrever que su madre y su padre se encuentran separados, ella está en Brasil, es la que da instrucciones sobre su educación. La chica se rebela a esa figura materna controladora con una traición estudiantil: en lugar de acercarse a la compañera alemana (la madre quiere que aprenda alemán), se hace amiga de una francófona como Frédérique.

Fleur Jaeggy
En la tradición de las novelas de internado, el tono de esta se acerca más a los clásicos góticos que a las sagas alegres de Enid Blyton. No hay una trama de terror como tal, pero el modo en el que la mujer recuerda el pasado, sus sensaciones asociadas al colegio, rebosa angustia e inquietud: «Mis pensamientos estaban suspendidos en el aire, tenía la impresión de que acechaba un peligro, el peligro de vivir lo que no existe» (p. 30). El estilo de Fleur Jaeggy suele describirse con expresiones como «una pluma afilada como un bisturí», y no, no lo dicen en vano. Esta es una obra profundamente intimista, en la que, más que contar una historia, evoca su iniciación como una confesión en voz baja. Emplea metáforas que traslucen perversión, enigma, sordidez, unas imágenes que no están tanto en los hechos como en la mirada, que tiene un matiz oscuro. Esos hermosos años son recordados como una perturbación: el recinto cerrado, la rutina asilvestrada en su estricta disciplina, el vacío de algunas compañeras, las ansias de crecer para huir de ahí y, sin embargo, la añoranza al rememorarlos después. El resultado es una voz desasosegante e incisiva, que envuelve (y eriza) desde la primera página. Contundente.Cita inicial en cursiva de la página 85.