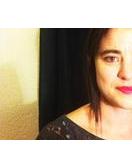No me fío de la gente que lleva mocasines sin calcetines. Ni de los que prefieren el té al café, ni de los que dicen que no les gusta el queso.
Tampoco me fío de aquellos que dicen que no les gustan los niños. A los recién nacidos les faltan unos meses de horno, eso es cierto. Y los adolescentes son, en general, insoportables. Pero en medio, entre que los bebés son capaces de sujetarse la cabeza por sí mismos y el día en que se hacen fans de Violetta, hay una fase maravillosa. Los niños descubren el mundo y, en el camino, dicen toda clase de tonterías. Lo que no entienden, se lo inventan.
Ya le hubiera gustado a Mihura escribir algo como esto:

No sé qué me gusta más, si ese quiebro clásico de todo estudiante de “me preguntas por los búhos, pero sé poco de los búhos, así que voy a hablar de las vacas” o el torrente de absurdos: “la vaca tiene seis lados”, “la cabeza sirve para que le salgan los cuernos y, además, porque la boca tiene que estar en algún lado” y no olvidemos que a la vaca “las patas le llegan hasta el suelo”, no como al resto de seres vivos, que las patas no les llegan hasta abajo y por eso van por ahí flotando.
Aparte del talento innato infantil para el absurdo, los niños tienen una gran capacidad para decir la verdad a lo loco, sin eufemismos y sin piedad. Que se lo pregunten a James Breakwell, blogger y padre de cuatro niñas, que comparte los greatest hits de sus criaturas en las redes sociales. Cosas como llamarle feo a la cara:
 ¿Por qué se maquilla mamá?
¿Por qué se maquilla mamá?Para estar guapa.
Pero ella ya es guapa
Sí.
Papá, tú sí que deberías maquillarte.
 ¿Quién se comió las galletas?
¿Quién se comió las galletas?Los ninjas.
No los vi.
Nadie los ve.
Tocado y hundido.

¿Qué pasa cuando mueres?
Vas al cielo.
No, que qué pasa cuando tú te mueres, ¿heredamos tus cosas?
Los niños son inventivos. Son descarados. Demasiado sinceros. Imaginativos. Y precisamente para sacar partido de esa época en la que la imaginación sustituye a la experiencia, el profesor César Bona (sí, el que estuvo seleccionado para ser elegido el mejor profesor del mundo) diseñó un ejercicio. Se trataba de elegir palabras que los niños no conocían y decirles que probaran a deducir cuál podía ser su significado. Así uno se entera de que “denigrante” es un emigrante que viene de Denia, que “fantoche” es una mezcla de fanta de naranja y ponche o que los filólogos se dedican a estudiar los filos de las cosas.
Cuando saltó la noticia de estas definiciones surrealistas hubo quien vio en ellas una muestra de lo mal que está el sistema educativo. Qué desastre, que los niños se piensan que los urólogos envasan uranio. No es así. No es que los niños sepan qué significan las palabras y las empleen de forma errónea. Una criatura de 10 años no usa conceptos como denigrante o flatulencia. Pero mediante este ejercicio ejercitan su capacidad de análisis, su imaginación, su capacidad deductiva. De forma natural, todos buscan en la raíz de la palabra su significado, algo muy útil, por ejemplo, cuando aprendes un idioma nuevo e improvisas palabras buscando así el vocabulario que todavía no te sabes.
Viendo el ejercicio que Bona ideó para sus alumnos una se acuerda de “Juego de niños”, ese concurso que debería volver a la televisión (y, puestos a pedir, que vuelvan también “Redes” y “Confianza ciega”). Por si acaso sois gente jovencísima que nació después del 90 os digo dos cosas: la primera, que os odio; la segunda que la dinámica de “Juego de niños” consistía en averiguar, gracias a las pistas que unos niños daban, a qué concepto, país, personaje… se referían. Los niños, todo hay que decirlo, tendían a irse un poco por las ramas y, de paso, contaban que si su abuela se iba a morir porque “tenía una pupa en el culo”:
Y sí, ésa rubia oxigenada es Loles León.
Y vosotros, ¿de quién desconfiáis?, ¿de los que prefieren la Pepsi a la Coca Cola?, ¿de los que están morenos en invierno?, ¿queréis que vuelva “Juego de niños” o echáis más de menos “Cifras y letras” o "Confianza ciega"?