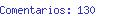Ahí están bajando del avión, en los años 60, con sus ropas de domingo y una sonrisa nerviosa, todavía mojada por las lágrimas de la partida.
A muchos, sobre todo a los jóvenes, les cuesta entender que en la década de 1950, incluso con la dictadura Batistiana, Cuba era un mejor lugar para vivir que Estados Unidos.
En lo social. En lo económico. En lo humano. Acostumbrados a una cultura mediterránea en todo su esplendor
y tolerancia, con una creciente permeabilidad entre clases, razas y credos, no es difícil imaginar el desgarramiento, el temor y la amargura de aquellos exiliados que al buscar apartamento tropezaban con un letrero de
“No Cubans”, “No pets”.
La más pujante clase media de América Latina recogiendo tomates y aguacates en Kendall y Homestead. Miami, que hoy es un campo de contradicciones, era un campo a secas. El rencor desfigura.
Esa primera década de refundación a partir de cero debió constituir una descomunal prueba para un pueblo que ya casi tenía en sus manos un porvenir envidiable. Basta mirar las ruinas para comprobar lo que estaba en pie.
Pasamos la página del álbum y vemos a nuestros héroes con carro del año, casa propia y los hijos a punto de entrar a la universidad. La bonanza de un lento sacrificio. Y las arrugas prematuras. Y la consternación de las ilusiones que se fueron en sobrevivir con dos trabajos. En morderse la lengua en inglés y español. En poner las dos mejillas muchas veces. Ya perdida la esperanza de volver.
Es natural, pues, que odien a Fidel con saña inmisericorde y fanática. Y que ese odio con frecuencia paralice su razón. Porque la razón que les toca comprender es salvajemente injusta.
Sobre esos hombros encorvados se levanta una callada y preservadora lección. Del pastel de guayaba a la devoción constitucional, del taburete a la guayabera, esas canas coronan una larga batalla por nuestra identidad.
Académicos, campesinos, comerciantes, artistas, médicos, pícaros y mártires, soñadores y pragmáticos, ricos y pobres, restituyeron a la nación el patrimonio dilapidado por Fidel.
A ratos, el país de sus sueños es más concreto que el país real. Ellos guardaron la receta y recordaron la canción.
En la última página del álbum, con el cuello almidonado y el pelo fragante a agua de colonia, tienen el candor de las piedras lavadas por la tormenta.
Los viejos cubanos: clave y aliento. Ellos horadaron en la roca, con uñas y dientes, las puertas que yo encontré abiertas. Ellos protagonizaron, a noventa millas, toda una epopeya de reafirmación nacional. Déjalos quejarse.
Déjalos refugiarse en sus pesares. La taza de café se les demora en las manos mientras leen las noticias de la isla . Y vuelven a oler las magnolias de desaparecidos patios. Y en el frío cristal de la tarde vuelven a tocar el rostro de sus muertos.
Los viejos cubanos, curtidos a la intemperie. Déjalos que sean como son. ¡Porque son la sal de nuestra tierra!