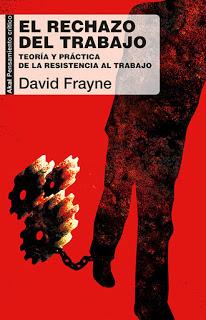 Todas y todos hemos
fantaseado con eso alguna vez. Levantarte de la mesa, ir al despacho de tu
jefe, y decirle que no vuelves más. Pero no tantas personas han continuado con
la fantasía. Más allá del portazo, ¿qué hay? Lo habitual, sería una vuelta a la
improductiva tarea de la búsqueda de empleo. Las facturas aprietan, y el
trabajo es la única manera de mantenernos a salvo de esa marea que crece sin
parar y que se llama pobreza. No money,
no lfe, y no work, no money. Eso
parece ser, en última instancia, lo que nos mantiene atados a nuestras sillas
día tras día. El sociólogo David Frayne se empeñó en buscar a aquellas personas
que no sólo habían se habían levantado para ir al despacho del jefe, sino que
se habían marchado dando un portazo y habían decidido que no volverían a
trabajar nunca más. Nunca más.
Todas y todos hemos
fantaseado con eso alguna vez. Levantarte de la mesa, ir al despacho de tu
jefe, y decirle que no vuelves más. Pero no tantas personas han continuado con
la fantasía. Más allá del portazo, ¿qué hay? Lo habitual, sería una vuelta a la
improductiva tarea de la búsqueda de empleo. Las facturas aprietan, y el
trabajo es la única manera de mantenernos a salvo de esa marea que crece sin
parar y que se llama pobreza. No money,
no lfe, y no work, no money. Eso
parece ser, en última instancia, lo que nos mantiene atados a nuestras sillas
día tras día. El sociólogo David Frayne se empeñó en buscar a aquellas personas
que no sólo habían se habían levantado para ir al despacho del jefe, sino que
se habían marchado dando un portazo y habían decidido que no volverían a
trabajar nunca más. Nunca más.
Una ética para dominarlas a todas El rechazo al trabajo tiene la evidente connotación de rechazar la entrada de una cantidad de dinero, más o menos constante, con la que sobrevivir y mantenerse a sí mismo y a la familia. La primera consecuencia de este rechazo, entonces, parece ser material. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando Frayne se entrevistaba con todas aquellas personas que, de una forma u otra, lograban rehuir del trabajo, encontró que un rasgo común a todas ellas era su necesidad de justificación delante de la persona con quien estaba hablando, y no tanto su necesidad material. En cierto sentido, se sentían proscritos, necesitados de una justificación social y moral que acogiera su nuevo estilo de vida. Incluso, había quienes mentían en determinados contextos para no enfrentarse a la pregunta de por qué no trabajaba. Y, sin embargo, todas las personas estaban absolutamente contentas y convencidas de su decisión de no trabajar.
Esta curiosa necesidad de justificar la decisión que te está generando felicidad viene derivada de la absoluta prominencia de la ética del trabajo sobre todas las éticas y modos de vida posibles. La sociedad te dice que debes trabajar, y no hay vuelta de hoja. La educación, las relaciones sociales e incluso las relaciones familiares se centran en la consecución de un trabajo. Incluso, en contextos de trabajo estable, trabajar durante más horas es considerado sinónimo de madurez, responsabilidad e implicación. En este contexto, decidir, defender o explicar que no se quiere trabajar, te aleja del concepto de persona, de la sociedad que te “ha creado”. La identidad social de una persona que ha renunciado al trabajo queda anulada. Sólo hay que pensar que vivimos en una sociedad que tiene un nombre para cada identidad relacionada con el trabajo. Incluso para aquellas personas que se ven centrifugadas por el mercado laboral temporal y parcial: trabajadoras precarias. Sin embargo, y a pesar de que el lenguaje tiende a ocupar todos los rincones de los significados sociales posibles, todavía no existe un término para quienes han rechazado el trabajo.

Sobre éste y otros temas, hablaremos en el curso de verano "Desigualdad, pobreza y exclusión social. Análisis de la realidad y propuestas de intervención". Puedes ver el programa del curso aquí
Trabajos de mierda Cuando el antropólogo libertario David Greuber se encontró con un excompañero de instituto en el aeropuerto, la primera pregunta más allá de los saludos protocolarios era evidente: ¿A qué te dedicas? La respuesta de su viejo amigo dejó a Greuber sin habla. Su amigo consideraba que se dedicaba a no hacer nada. Formalmente era abogado de empresas, y se dedicaba a litigar con otros abogados de empresas sobre asuntos relacionados con derecho de empresas. ¡Era algo que parecía importante! Sin embargo, su excompañero era consciente de que su trabajo era autoreproducido. Es decir, que sólo tenía sentido que él fuera abogado de empresas porque había otras empresas que también tenían abogados. Sus tareas no producían nada. No generaban nada. Sólo evitaban o causaban trabajo para otros abogados. Era, como luego lo llamó Greuber en un famoso artículo, un trabajo de mierda. Algo parecido a la existencia de los ejércitos. Todos los países quieren tener uno, y el motivo que se aduce es que los otros países también lo tienen. De esta manera, sólo el desarme generalizado y global posibilitaría que desaparecieran todos los ejércitos del planeta. Una tarea más difícil de lo que podemos afrontar. Sin embargo, no podemos pasar por alto que los países no sólo tienen ejércitos para luchar contra otros ejércitos, sino que también los tienen para defenderse, llegado el caso, de sus propios ciudadanos o ciudadanas. Es decir, para el control social. Tengo una amiga que, cuando le preguntas por la utilidad de su trabajo, te responde con una interesante teoría social. Para ella, el trabajo no debe tener un sentido en sí mismo (aunque es evidente que ella prefiera que lo tenga), sino que el trabajo existe para tenernos ocupados. Es un mecanismo de control social, no en el sentido más evidente del término (que también), sino que, cuando ofrece una seguridad material vital, permite que las personas vayan tirando con sus vidas sin ningún contratiempo mayor que el retraso de la RENFE. Lo que en realidad dice Frayne, es que lo que provoca la cultura del trabajo en la que vivimos es la anulación de nuestra capacidad para ser conscientes de a cuántas otras cosas podríamos dedicar el tiempo que pasamos laborando. Es decir, en cuántas otras cosas podríamos trabajar si no viviéramos imbuidos en la cultura del trabajo asalariado. Las personas que entrevista Frayne son personas completamente activas. Escriben, pasean, cuidan de otros o de sí mismos, crean grupos de apoyo y se relacionan de una manera pausada con el mundo y con las personas que les rodean. Incluso, en muchas de las ocasiones tienen un compromiso de vida fuera de la ideología del consumo. Ya trabajas tú por mí Y todo esto me devuelve a los 26 años cuando, recién mudado a Bilbao, presencié una escena en el casco viejo que no olvidaré. Un chaval más joven que yo, tocaba la flauta en mitad de la calle y pedía dinero a los transeúntes. Pasó por su lado un hombre mayor, de unos 50 años, que le espetó a gritos “¡Ponte a trabajar!”. A lo que el chaval contestó amablemente “Ya trabajas tú por mí”. Esta respuesta podría haber sido entendida como un acto de gorronería: trabaja tú y dame el dinero que produzcas. Sin embargo, tras esa expresión sencilla se esconden algunas de las reflexiones más interesantes sobre el trabajo asalariado. Tener una jornada de 40 horas semanales es trabajar por otras personas. Ya que podrías trabajar menos horas y así otra persona trabajaría las mismas que tú. Esta aparentemente sencilla idea, la de repartir el trabajo entre todas las personas, es parte, dice Frayne, de un viejo programa político que las izquierdas han olvidado y enterrado en el desván de la Historia. Nuestro sistema político y económico está cimentado sobre la gran victoria de la obligación del trabajo, algo que hace varios siglos no pasaba. Y esta condena fue combatida durante años por las fuerzas de representación de las personas trabajadoras. Las 8 horas diarias fueron el principal logro de estas luchas. De esta manera, incluso Keynes calculaba que a principio del siglo XXI ya no se trabajarían más de 20 horas semanales. Sin embargo, en algún punto de la segunda mitad del siglo XX, decidimos olvidarnos de la necesidad de reducir la jornada laboral, de combatir el trabajo asalariado. Y es esta renuncia, dice Frayne, el principal escollo para poder provocar una política transformadora en nuestras sociedades. Recuperar la vieja reivindicación de la reducción de la jornada laboral, luchar contra la omnipresencia de la ética del trabajo, favorecer los espacios de holgazanería, donde poder ser creativos o donde simplemente poder ser, es un mecanismo revolucionario del cual deberíamos poder partir.